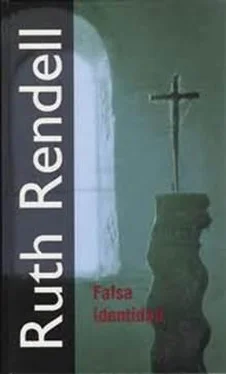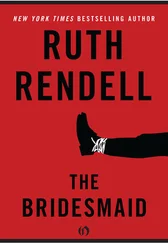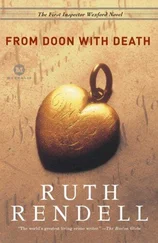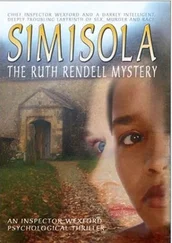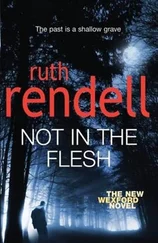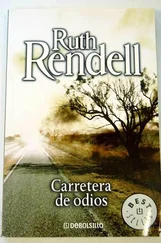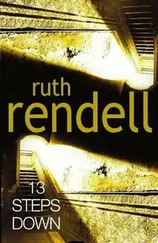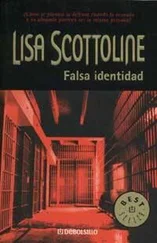– ¡Mire lo que he hecho! -Un instante después estaba de rodillas, recogiendo las cuentas y depositándolas en un platillo-. Me gustaría que se casaran por la iglesia. -De pronto, asomó la cabeza de ella por detrás del carrito. La urbanidad requería que él también se arrodillase para ayudarla-. ¿Podría usted hablar con su esposa para que me apoyase? ¡Muchísimas gracias! ¡Mire, allí hay otra, justo al lado de su pie izquierdo! -Archery gateaba por la habitación tras ella. Sus miradas se cruzaron debajo del mantel-. Mi Tess es muy capaz de casarse en vaqueros si le da por ahí. Otra cosa, ¿le importa que celebremos la recepción aquí? Es una habitación bastante agradable.
Archery se levantó y le entregó tres perlas más. En esos momentos, la pelota de tenis golpeó la ventana y el clérigo se sobresaltó. El ruido había sonado como un disparo.
– ¡Ya está bien, Jill! -dijo la señora Kershaw con evidente malhumor. Con el platillo lleno de perlas en la mano, abrió la ventana-. ¡Te he dicho miles de veces que no quiero más destrozos!
Archery la miró. Estaba enfadada, ofendida, incluso ligeramente escandalizada. Se preguntó si habría tenido la misma expresión aquel domingo por la noche, muchos años atrás, cuando la policía había invadido la intimidad de su hogar, en la cochera. ¿Era capaz de sentir emociones más profundas que la de mera irritación cuando alguien alteraba su paz?
– No se puede tener una conversación tranquila cuando hay niños por el medio -dijo ella.
Inmediatamente, como si se tratase de una señal, apareció toda la familia: Jill, agresiva y protestando; el muchacho que él había conocido en el camino de la entrada, exigiendo su merienda, y el propio Kershaw, enérgico como siempre, con un brillo perspicaz en su rostro menudo y arrugado.
– Vamos, Jill, tienes que ayudarme a fregar los platos. -El platillo con las perlas fue a parar a la repisa de la chimenea, entre una hucha para la colecta de Oxfam y una invitación a nombre de la señora Kershaw para una reunión de la asociación de la lucha contra el cáncer-. Me despido ya, señor Archery. -Le tendió la mano-. Le queda un largo viaje por delante, y sé que está impaciente por marcharse. -A pesar de la impertinencia de sus palabras, su tono era autoritario-. Si no nos vemos antes del gran día, le veré en la iglesia.
La puerta se cerró. Archery permaneció de pie.
– ¿Qué debo hacer? -dijo sin más.
– ¿Qué esperaba usted? -contestó Kershaw-. ¿Alguna prueba irrefutable, una coartada que sólo ella pudiera confirmar?
– ¿Usted la cree? -Era un importante detalle para Archery.
– ¡Oh, eso es otra cuestión! La verdad es que no me preocupa. Me da igual que sea lo uno o lo otro. Es tan fácil no hacer preguntas y limitarse a olvidar y aceptar, señor Archery.
– Pero a mí sí me preocupa -dijo éste-. Si Charles sigue adelante y se casa con su hijastra, me veré obligado a abandonar la iglesia. No creo que usted se dé cuenta del ambiente en que vivo, la clase de gente que…
– ¡Vaya! -Kershaw hizo una mueca y levantó furioso las manos con los dedos extendidos-. Esas ñoñerías anticuadas me hacen perder la paciencia. ¿Quién se va a enterar? Por aquí, todos piensan que es hija mía.
– Yo lo sabré.
– ¿Por qué diablos tuvo que contárselo? ¿Es que no podía mantener la boca cerrada?
– ¿La condena por su sinceridad, Kershaw?
– ¡Bien sabe Dios que sí! -Al oír la blasfemia, Archery se sobresaltó y cerró los párpados contra la deslumbrante luz. Lo vio todo rojo. Sólo era la membrana de los párpados, pero se sentía sumergido en un lago de sangre-. La mejor política es la discreción, no la sinceridad. De todas formas, ¿qué le preocupa? Sabe muy bien que ella no se casará con su hijo si usted se opone.
– ¿Qué clase de relación tendría con mi hijo después? -dijo Archery con brusquedad. Se calmó y suavizó su voz y su expresión-. Tendré que encontrar la forma de averiguarlo. ¿Su mujer está segura?
– Nunca ha vacilado en su convicción.
– Entonces volveré a Kingsmarkham. Es una esperanza remota, ¿no es cierto? -Sus propias palabras le sonaron absurdas y añadió-: Gracias por intentar ayudarme, y por el excelente té.
No obstante, puesto que su
tiempo está llegando a su fin,
dispónganle y prepárenle para la hora
de la muerte.
La visitación de los enfermos
El hombre yacía de espaldas en medio del paso de cebra. Al bajar del coche, el inspector Burden no tuvo que preguntar dónde estaba ni pedir que le condujesen al lugar del accidente. Lo tenía delante de sus ojos, como la imagen fija de una campaña preventiva del ministerio de Transporte, de esas que hacen temblar a los televidentes y cambiar inmediatamente de canal.
Una ambulancia aguardaba, pero nadie había intentado levantar del suelo al herido. Los intermitentes del vehículo seguían parpadeando rítmicamente, con inexorable indiferencia. Un Mini blanco estaba empotrado, con el morro hacia arriba, en un poste de señalización.
– ¿No se le puede mover? -preguntó Burden. Lacónico, el doctor le contestó:
– No sobrevivirá. -Se arrodilló, le tomó el pulso y volvió a levantarse, limpiándose la sangre de los dedos-. Me atrevería a decir que tiene la columna rota y el hígado partido. El mayor problema es que todavía sigue consciente y, si intentásemos levantarle, le causaríamos una agonía atroz.
– Pobre diablo. ¿Cómo sucedió? ¿Hay testigos?
Burden recorrió con la mirada el corro de curiosos compuesto de cuarentonas con vestidos de algodón, trabajadores que regresaban tarde a sus casas y parejas de novios en su paseo vespertino. Los últimos rayos de sol iluminaban suavemente sus rostros y el charco de sangre que manchaba las rayas blancas y negras del suelo. Burden conocía el Mini y también el estúpido adhesivo del cristal trasero del vehículo en el que se veía una calavera y las palabras: Acabas de ser Mini-mizado. Nunca le había encontrado la gracia, pero ahora, con aquel hombre tirado en la calle, aquel eslogan resultaba ultrajante y cruel.
Una muchacha estaba derrumbada sobre el volante. Tenía el pelo corto, negro y de punta, y pasaba los dedos por él con desesperación o remordimiento. Sus largas uñas rojas sobresalían como plumas brillantes.
– No se preocupe por ella -dijo el doctor con desprecio-. Está ilesa.
– Perdone, señora… -Burden eligió la persona que le parecía más tranquila y menos excitada del grupo de curiosos-. Por casualidad, ¿vio usted el accidente?
– ¡Ay, fue horrible! Esa mujer conducía como una bestia. Iba a más de ciento cincuenta kilómetros por hora.
«¡Valiente testigo!», pensó Burden. Se volvió hacia un hombre, de rostro pálido, que sujetaba la correa de un perro.
– ¿Quizá usted pueda ayudarme, caballero?
Tiró de la correa y el perro se sentó en el bordillo.
– Ese señor… -El testigo palideció y señaló con el dedo el bulto que seguía tendido sobre el paso de peatones-. Miró a la derecha y, después, a la izquierda como se debe hacer. No venía ningún coche, pero tampoco se puede ver muy bien por culpa del puente.
– Sí, sí. Me hago a la idea.
– Pues cuando él empezó a cruzar hacia la isleta, el coche blanco apareció como de la nada. Esa mujer iba como una loca. Bueno, quizá no a ciento cincuenta, a mi parecer, pero sí a unos cien kilómetros por hora. Con el motor rectificado, esos Minis pueden correr muchísimo-. Entonces vaciló e intentó retroceder-. Todo ocurrió tan deprisa. No puedo entrar en detalles.
– Lo está haciendo usted muy bien.
– El coche le atropello. La conductora frenó con todas sus fuerzas. No olvidaré el estruendo hasta el día de mi muerte, el chirrido de los neumáticos y los gritos del pobre hombre, entonces levantó los brazos y salió por el aire como un muñeco de trapo.
Читать дальше