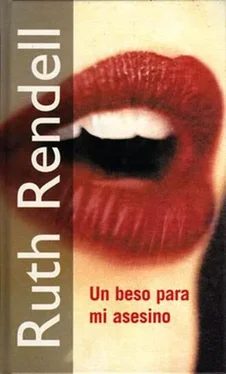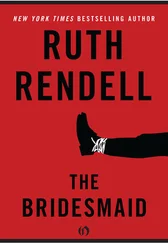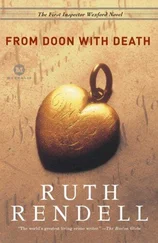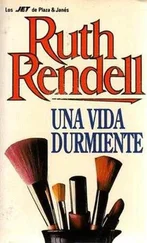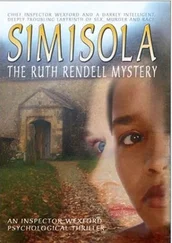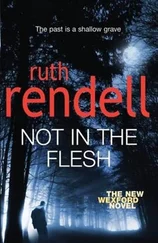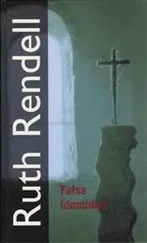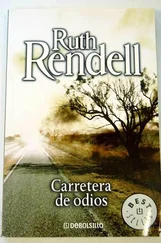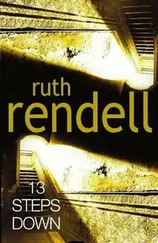Ruth Rendell - Un Beso Para Mi Asesino
Здесь есть возможность читать онлайн «Ruth Rendell - Un Beso Para Mi Asesino» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Детектив, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Un Beso Para Mi Asesino
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Un Beso Para Mi Asesino: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Un Beso Para Mi Asesino»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Un Beso Para Mi Asesino — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Un Beso Para Mi Asesino», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– En realidad, aunque me llame Gunner, no sé manejar un arma. Jamás he disparado nada, ni siquiera una escopeta de aire comprimido. Me pregunto si incluso sabría llegar hasta ese lugar, Tancred House, en la actualidad, y no lo sé, sinceramente no lo sé. Supongo que habrán crecido más árboles y otros habrán caído. Había allí unos tipos, a los que Davina llamaba la «ayuda», supongo que eso le parecía un poquito más democrático que «criados», que vivían en un cottage; se llamaban Triffid, Griffith o algo así. Tenían un hijo, una especie de retrasado mental, pobre tipo. ¿Qué ha sido de ellos? Supongo que aquel lugar irá a parar a mi hija. Qué suerte, ¿en? No creo que se le hayan secado los ojos de tanto llorar. ¿Se parece a mí?
– En absoluto -respondió Burden, aunque para entonces había visto a Daisy al volver Gunner Jones la cabeza, cierta elevación en la comisura de la boca, los ojos almendrados.
– Mejor para ella, ¿eh, amigo mío? No sé qué hay detrás de esa cara inexpresiva que tiene usted. Si han terminado, como es sábado noche, les invito a una cariñosa despedida en mi pub de siempre. -Abrió la puerta de la calle y les acompañó fuera-. Si están pensando en si escaparé de la policía, en vigilarme, dejaré mi vehículo donde está aparcado, allí fuera, y tomaré lo que los viejos llaman el «coche de San Fernando, la mitad a pie y la otra mitad andando». -Como si ellos fueran agentes de tráfico, añadió-: Me desagradaría darles la satisfacción de pillarme sobrepasando el límite de velocidad, como seguro que estoy haciendo ahora.
– ¿Quiere que conduzca yo, sargento? -se ofreció Burden cuando estaban en el coche, sabiendo que su oferta sería rechazada.
– No, gracias, señor, me gusta conducir.
Vine puso el coche en marcha.
– ¿Este coche lleva alguna luz para leer mapas, Barry?
– Debajo del estante del salpicadero. Se estira con un nose-qué flexible.
Allí era imposible girar. Barry hizo circular el coche unos cien metros por la calle, giró en la entrada a la calle lateral y se volvió por donde habían venido. El lugar le era demasiado desconocido, un misterio, para intentar el experimento de volver al cruce por una salida que estaba al otro lado del bloque.
Gunner Jones cruzó por el paso de peatones delante de ellos. No había nadie más a pie y su coche era el único. Jones levantó la mano con gesto imperioso para que se detuvieran pero no miró el coche ni dio otra muestra de saber quiénes eran el conductor y el pasajero.
– Un hombre extraño -comentó Barry.
– Hay algo muy curioso, Barry. -Burden iluminaba con la luz de leer mapas el sobre que Gunner Jones les había dado y en el que estaba escrita la dirección. Pero era el otro lado, el lado ya usado y con el sello, lo que estaba mirando-. Me he fijado en él cuando he mirado por primera vez la repisa de la chimenea. Va dirigido a él, aquí, a Nineveh Road, al señor G. G. Jones, nada de particular en ello. Pero la letra es muy distintiva, la vi en una agenda de escritorio y la reconocería en cualquier sitio. Es la letra de Joanne Garland.
19
Ahora a las seis todavía había luz del día. Nada podía haber hecho que pareciera más la primavera, las puestas de sol tardías, los atardeceres cada vez más largos. Menos agradable, según el subjefe de policía, sir James Freeborn, era la cantidad de tiempo que hacía que el equipo de Wexford se hallaba acuartelado en Tancred House sin resultados. ¡Y las facturas que presentaban! ¡El coste! ¿Protección diurna y nocturna de la señorita Davina Jones? ¿Cuánto iba a costar? La chica no debería estar allí. Él jamás había oído nada semejante, una chica de dieciocho años insistiendo imperiosamente en permanecer sola en aquel enorme lugar.
Wexford salió de los establos poco antes de las seis. El sol todavía brillaba y el frío no impregnaba el aire de la tarde. Oyó un ruido al frente que podía haber sido causado por una fuerte lluvia, pero no podía estar lloviendo aquel día sin nubes. En cuanto salió a la parte delantera de la casa vio que la fuente estaba funcionando.
Hasta entonces apenas se había dado cuenta de que se trataba de una fuente. El agua brotaba en surtidor de una cañería que salía de algún sitio entre las piernas de Apolo y el tronco del árbol. Caía en cascada atravesando los rayos del sol y formaba un arco iris. En las pequeñas olas los peces hacían cabriolas. La fuente en pleno funcionamiento transformaba el lugar de manera que la casa ya no tenía un aspecto austero, ni el patio parecía desnudo ni la laguna estancada. El silencio a veces opresivo había dado paso a un delicado y musical sonido de salpicadura.
Hizo sonar la campanilla. ¿De quién era el coche que estaba en el sendero, detrás de él? Un coche deportivo con aspecto de ser incómodo, en modo alguno un MG nuevo. Daisy abrió y le dejó entrar. Su apariencia había experimentado otra variación y volvía a mostrarse femenina. De negro, por supuesto, pero un negro ceñido favorecedor, con falda y no pantalones, zapatos y no botas, el pelo suelto por detrás y los lados recogidos, como una chica eduardiana.
Y había otra cosa diferente en ella. Al principio no pudo decir de qué se trataba. Pero era en toda ella: su manera de andar, su porte, la cabeza levantada, sus ojos. Brillaba en ella una luz. Vosotras, bellezas más humildes de la noche, que pobremente satisfacéis a nuestros ojos… ¿Qué sois cuándo la luna sale?
– Has abierto la puerta -dijo él en tono de reproche- cuando no sabías quién era. ¿O me has visto desde la ventana?
– No, estábamos en el serré. He puesto en marcha la fuente.
– Sí.
– ¿No le parece hermosa? Mire el arco iris que produce. Con el agua que cae no se ve la mirada impúdica de Apolo. Se puede creer que la ama, se puede ver que sólo quiere besarla… Oh, por favor, no ponga esa cara. Sabía que estaría bien, lo percibía. He percibido que era alguien agradable.
Con menos fe en su intuición de la que ella tenía, Wexford la siguió a través del vestíbulo, preguntándose quién estaría con ella. El comedor seguía sellado, con la puerta precintada. Ella caminaba delante de él con paso ligero, una chica diferente, una chica cambiada.
– Recuerda a Nicholas, ¿verdad? -dijo ella, deteniéndose en el umbral del invernadero, y al hombre que estaba dentro dijo-: Es el inspector jefe Wexford, Nicholas; le conociste en el hospital.
Nicholas Virson estaba sentado en uno de los profundos sillones de mimbre y no se levantó. ¿Por qué iba a hacerlo? No extendió la mano; asintió y saludó:
– Ah, buenas tardes. -Como un hombre del doble de su edad.
Wexford miró a su alrededor. Contempló la belleza del lugar, las verdes plantas, una azalea florida en una maceta, los limoneros en su macetero de porcelana azul y blanca, un ciclamen rosa cargado de flores en un cuenco sobre la mesa de cristal. Miró a Daisy, que volvía a estar en el asiento que debía de haber dejado un momento antes, cerca de la silla de Virson. Sus dos bebidas, ginebra o vodka o simple agua del grifo, estaban una al lado de la otra, separadas no más de cinco centímetros, junto a las flores del ciclamen. Supo de pronto qué era lo que había producido el cambio en ella, le había sonrosado las mejillas y eliminado el dolor de sus ojos ansiosos. Si no hubiera sido imposible en aquellas circunstancias, después de lo que había sucedido y ella había vivido, Wexford habría dicho que la muchacha era feliz.
– ¿Puedo ofrecerle algo de beber? -invitó Daisy.
– Será mejor que no. Si eso es agua mineral, aceptaré y tomaré un vaso.
– Voy por ello.
Virson habló como si la petición de Wexford implicara alguna tarea colosal, que el agua tuviera que ser sacada de un pozo, por ejemplo, o subida de la bodega ascendiendo una peligrosa escalera. Había que ahorrar a Daisy un esfuerzo que Wexford no tenía derecho a pedirle. Una mirada de reproche acompañó a su gesto de tomar el vaso medio lleno.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Un Beso Para Mi Asesino»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Un Beso Para Mi Asesino» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Un Beso Para Mi Asesino» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.