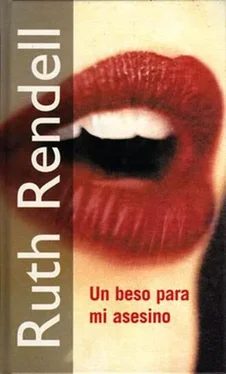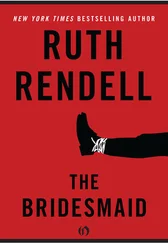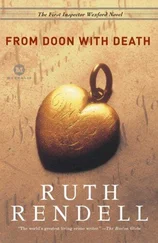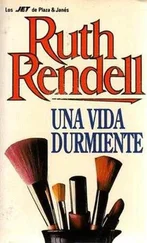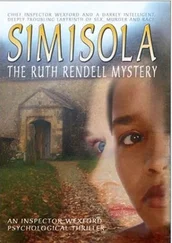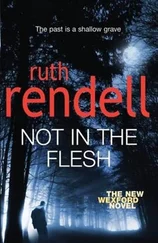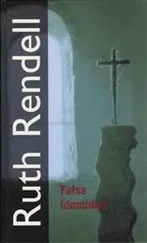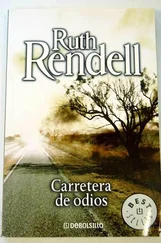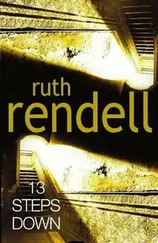Entre ellas estaba la sugerencia de que Davina todavía era virgen ocho años después de su primera boda. Desmond, dijo él con voz alta y ronca, nunca había sido capaz de que «se le levantara», o al menos no con ella, y ¿a quién le extrañaba? Naomi, por supuesto, no era hija suya. Casey dijo que él no se atrevería a decir quién podía haber sido su padre y después procedió a aventurar algunos. Había localizado a un hombre mayor en una mesa distante, un hombre que no era, aunque se parecía muchísimo a él, un distinguido científico y director de un colegio de Oxford. Casey empezó a especular respecto a las posibilidades de que el doppelganger de este hombre fuera el primer amante de Davina Flory.
Wexford se puso de pie y anunció que se iba. Pidió a Dora que se fuera con él y dijo que ellos dos podían hacer lo que quisieran. Sheila pidió:
– Por favor, papá.
Casey preguntó en nombre de Cristo qué pasaba. Para su pesar, Sheila logró persuadir a Wexford de que se quedara. Después deseó haberse mantenido en sus trece cuando llegó la hora de pagar la factura. Casey se negó a pagarla.
Siguió una escena espantosa. Casey había consumido una gran cantidad de brandy y, aunque no estaba ebrio, se mostró atrevido. Gritó e insultó al personal del restaurante. Wexford había decidido que, pasara lo que pasara, incluso aunque enviaran a buscar a la policía, él no pagaría aquella factura. Al final la pagó Sheila. Con rostro impenetrable, Wexford se quedó sentado y la dejó hacer. Después dijo a Dora que debían de haber existido ocasiones en su vida en que se había sentido más desdichado, pero no podía recordarlas.
Aquella noche no pudo dormir.
El cristal que faltaba en la ventana del comedor había sido sustituido por una lámina de madera. Servía a su propósito de impedir que entrara el frío.
– Me he tomado la libertad de enviar a comprar un cristal -dijo serio Ken Harrison a Burden-. No sé cuánto tardarán en traerlo. Meses, no me sorprendería. Estos criminales, los que hacen estas cosas, no piensan en las molestias que causan a la gente como usted y como yo.
A Burden no le gustó mucho verse incluido en aquella categoría pero no dijo nada. Pasearon por los jardines posteriores, hacia el pinar. Era una apacible mañana soleada y fría, la escarcha todavía plateaba la hierba y los setos de boj.
En el bosque, entre los oscuros árboles sin hojas, los endrinos empezaban a florecer, una blanca salpicadura en la red de oscuros tallos como nieve rociada. Harrison había podado las rosas durante el fin de semana, a fondo, casi hasta el suelo.
– Puede que aquí hayamos terminado -dijo-, pero hay que seguir adelante, ¿no? Hay que seguir con normalidad, así es la vida.
– ¿Qué hay de esos Griffin, señor Harrison? ¿Qué puede usted decirme de ellos?
– Le diré una cosa. Terry Griffin se llevó un cedro joven de aquí como árbol de Navidad. Hace un par de años. Le pillé arrancándolo. Nadie lo echará de menos, dijo. Me atreví a decírselo a Harvey, o sea, al señor Copeland.
– ¿Ésa fue la causa de que rompieran con los Griffin?
Harrison le miró de reojo, una mirada truculenta y suspicaz.
– Ellos nunca supieron que fui yo quien les delaté. Harvey dijo que lo había descubierto él mismo, no quiso implicarme.
Pasaron entre los árboles hasta el pinar, donde el sol penetraba sólo en vetas y franjas de luz entre las ramas de las coníferas. Hacía frío. El suelo estaba seco y bastante resbaladizo, una alfombra de agujas de pino.
Burden recogió una piña de aspecto curioso, de un color marrón lustroso y en forma de ananás como si hubiera sido tallada en madera por una mano maestra. Preguntó:
– ¿Sabe si Gabbitas está en casa o si está en el bosque?
– Sale a las ocho, pero está a unos cuatrocientos metros más allá, talando un alerce muerto. ¿No oye la sierra?
El gemido de la sierra que entonces llegó fue lo primero que Burden oía. De los árboles más allá llegaba el áspero grito de un arrendajo.
– Entonces, ¿por qué discutieron ustedes y los Griffin, señor Harrison?
– Esto es privado -respondió Harrison malhumorado-. Un asunto privado entre Brenda y yo. Ella estaría acabada si eso se supiera, así que no voy a decir más.
– En un caso de asesinato -dijo Burden con la engañosa suavidad que había aprendido de Wexford-, como ya le he dicho a su esposa, no existe la intimidad para los que están implicados en la investigación.
– ¡Nosotros no estamos implicados en ninguna investigación!
– Me temo que sí. Me gustaría que pensara en este asunto, señor Harrison, y decidiera si le gustaría hablarnos de ello, o su esposa, o los dos juntos. Si le gustaría contármelo a mí o al sargento detective Vine y si tiene que ser aquí o en la comisaría, porque nos lo dirá y no hay más remedio. Hasta luego.
Se marchó por el sendero a través del pinar, dejando a Harrison de pie y mirándole marchar. Harrison gritó algo pero Burden no lo oyó y no miró atrás. Hizo rodar la piña entre las palmas de las manos y descubrió que la sensación que le producía le gustaba. Cuando vio el Land Rover al frente y a Gabbitas haciendo funcionar la sierra de cadena, se metió la piña en el bolsillo.
John Gabbitas iba vestido con la ropa protectora, pantalones repelentes de la hoja, guantes y botas, máscara y gafas, que los leñadores jóvenes sensatos se ponían antes de utilizar una sierra de cadena. Después del huracán de 1987 las salas quirúrgicas de los hospitales locales, recordó Burden, habían estado llenas de taladores de árboles aficionados que se amputaban los pies y las manos. La descripción que Daisy había hecho del asesino acudió a su mente. Ella había descrito la máscara que llevaba «como la de un leñador». Cuando vio a Burden, Gabbitas paró la sierra y se acercó a él. Se bajó la visera y se levantó la máscara y las gafas.
– Todavía estamos interesados en cualquiera que usted pudo ver cuando regresaba a casa el pasado martes.
– Les dije que no vi a nadie.
Burden se sentó sobre un tronco, dio unas palmaditas en la superficie lisa y seca de la corteza a su lado. Gabbitas se acercó de mala gana y se sentó. Escuchó, con expresión levemente indignada, mientras Burden le contaba lo de la visita de Joanne Garland.
– No la vi, no la conozco. Quiero decir, no me crucé con ningún coche ni vi a nadie. ¿Por qué no se lo preguntan a ella?
– No la encontramos. Ha desaparecido -dijo, aunque era inusual en él anunciar los movimientos a los posibles sospechosos-. De hecho, hoy hemos empezado a buscar en estos bosques. -Miró con dureza a Gabbitas-. Su cuerpo.
– Llegué a casa a las ocho y veinte -dijo Gabbitas tenazmente-. No puedo demostrarlo porque estaba solo, no vi a nadie. Vine por la carretera de Pomfret Monachorum y no me crucé con ningún coche ni vi a nadie. No había ningún coche frente a Tancred House y no había ningún coche en el lateral o fuera de las cocinas. Eso lo sé, le digo la verdad.
Burden pensó: «Me resulta difícil creer que llegando a esa hora no vieras los dos coches. Que no vieras ninguno, me resulta imposible creerlo. Estás mintiendo y tu motivo para mentir debe de ser muy serio en verdad». Pero el coche de Joanne Garland estaba en su garaje. ¿Había ido ella en algún otro vehículo? Y si era así, ¿dónde estaba éste? ¿Podía haber ido en taxi?
– ¿Qué hizo antes de venir aquí?
Esta pregunta pareció sorprender a Gabbitas.
– ¿Por qué lo pregunta?
– Es una de las preguntas -respondió Burden con paciencia- que se hacen cuando se investiga un asesinato. Por ejemplo, ¿cómo consiguió este trabajo?
Gabbitas se echó atrás. Después de pensar durante un largo y silencioso momento, respondió a la primera pregunta de Burden.
Читать дальше