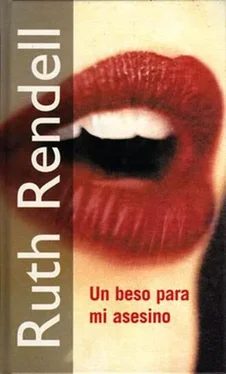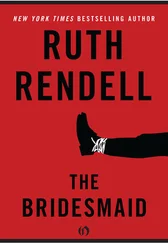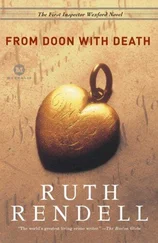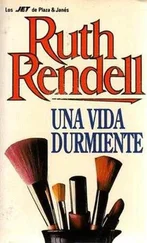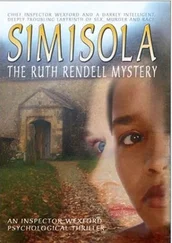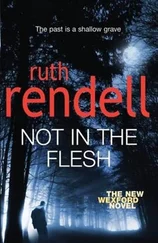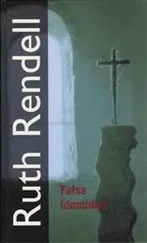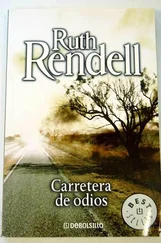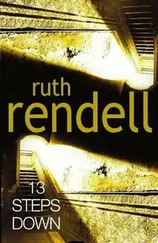Ruth Rendell - Un Beso Para Mi Asesino
Здесь есть возможность читать онлайн «Ruth Rendell - Un Beso Para Mi Asesino» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Детектив, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Un Beso Para Mi Asesino
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Un Beso Para Mi Asesino: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Un Beso Para Mi Asesino»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Un Beso Para Mi Asesino — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Un Beso Para Mi Asesino», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
La ira le había fulminado, hervía de rabia cuando cruzó la oscuridad, el frío bosque. La enorme tragedia la neutralizó. Pero la tragedia de Tancred no era suya, y ésta sí lo era, o podría serlo. Las imágenes seguían acudiendo a su mente, los escenarios futuros imaginados, su hogar. Pensó en cómo sería cuando telefoneara a su hija y respondiera aquel hombre. ¿Qué mensaje de ingenio arcano habría grabado aquel hombre en el contestador automático suyo y de Sheila? ¿Cómo sería cuando, por algún viaje necesario a Londres, el padre de Sheila la visitara, como tanto le gustaba hacer, y aquel hombre estuviera allí?
Su mente estaba llena de estas escenas y cuando se fue a la cama esperaba que la consecuencia natural sería soñar con Casey. Pero la pesadilla que tuvo, hacia el amanecer, estaba relacionada con la matanza de Tancred. Él se hallaba en aquella habitación, a aquella mesa, con Daisy y Naomi Jones y Davina Flory; Copeland había ido a investigar los ruidos del piso de arriba. Él no oía ningún ruido, examinaba el mantel rojo, preguntaba a Davina Flory por qué tenía aquel color tan vivo, por qué era rojo. Y ella, riendo, le decía que estaba confundido, quizás era daltónico, muchos hombres lo eran. El mantel era blanco, blanco como la nieve.
¿A ella no le importaba emplear una expresión trillada como aquélla?, le preguntaba él. No, no, respondía ella y sonreía, le tocaba la mano con la suya, clichés como esos que a veces son la mejor manera de describir algo. Se podía ser demasiado listo.
Se oía el disparo y entraba el asesino en la habitación. Wexford se deslizaba fuera, escapaba sin ser visto, la ventana con sus cristales curvados se fundía para permitirle el paso, de modo que pudiera ver el coche que huía por el patio, conducido por el otro hombre.
El otro hombre era Ken Harrison.
Por la mañana, en los establos -había dejado de llamarlos sala de coordinación: eran los establos-, le mostraron el dibujo realizado según la descripción de Daisy. Aparecería en las noticias de televisión aquella noche, en todas las cadenas.
¡Había podido decirle tan pocas cosas! La cara dibujada era más suave y más inexpresiva de lo que puede ser ninguna cara real. Aquellas facciones que ella había podido describir, el artista parecía haberlas acentuado, quizá de manera inconsciente. Al fin y al cabo, eran lo único que tenían para trabajar. Así que el hombre que miraba a Wexford desde el papel tenía los ojos inexpresivos muy separados y una nariz recta, los labios ni gruesos ni finos, una fuerte barbilla con un hoyuelo en el centro, grandes orejas y abundante cabello claro.
Echó un vistazo a los informes de la autopsia de Sumner-Quist; después, se hizo conducir a Kingsmarkham para aparecer en la investigación preliminar. Como esperaba, se inició, se oyeron las pruebas presentadas por el patólogo y se levantó la sesión. Wexford cruzó High Street, enfiló York Street y entró en el Kingsbrook Centre para encontrar Garlands, la galería de artesanía.
Aunque una nota en el interior de la puerta de cristal informaba a los posibles clientes de que la galería estaría abierta cinco días a la semana de las 10 de la mañana a las 5.30 de la tarde, los miércoles de 10 de la mañana a una de la tarde y cerrada los sábados, estaba cerrada. Los escaparates a ambos lados de esta puerta contenían un conocido surtido de alfarería, arreglos con flores secas, cestería, marcos de mármol para fotografías, cuadros hechos con conchas, casitas de cerámica, joyas de plata, cajas de madera taraceada, chucherías de cristal, animales en miniatura tallados, tejidos, moldeados, de cristal soplado y cosidos, así como una gran cantidad de ropa para la casa con pájaros, peces, flores y árboles estampados.
Pero ninguna luz iluminaba esta plétora de inutilidad. Una semioscuridad, que se convertía en oscuridad completa en las profundidades de la galería, sólo permitía a Wexford identificar los artículos más grandes que colgaban de falsas vigas antiguas, quizá vestidos, chales o blusas, y una caja registradora colocada entre una pirámide de lo que parecían grotescos animales de fieltro, que no invitaban a abrazarlos, y un expositor que mostraba, tras un turbio cristal, máscaras de terracota y jarrones de porcelana.
Era viernes y Garlands estaba cerrado. La posibilidad de que la señora Garland hubiera cerrado su galería para el resto de la semana por respeto a la memoria de Naomi Jones, su socia, que había muerto de un modo tan terrible, no se le escapó. O tal vez no había abierto porque simplemente estaba demasiado trastornada. Todavía no conocía el grado de amistad de la señora Garland con la madre de Daisy. Pero el propósito de la visita de Wexford era preguntar por la visita que ella podía haber hecho o no a Tancred House la noche del martes.
Si había estado allí, ¿por qué no lo había comunicado? La publicidad que se había dado al asunto era enorme. Se había apelado a todo el que hubiera tenido la más mínima relación con Tancred House. Si ella no había estado allí, ¿por qué no les había dicho el porqué?
¿Dónde vivía? Daisy no se lo había dicho, pero era sencillo averiguarlo. No en la galería, de todos modos. Las tres plantas del centro estaban enteramente dedicadas a detallistas, boutiques, peluquerías, un gran supermercado, una tienda de bricolaje, dos restaurantes de comida rápida, un centro de jardinería y un gimnasio. Podía llamar a la sala de coordinación y conseguir la dirección en cuestión de minutos, pero la principal oficina de Correos de Kingsmarkham se hallaba al otro lado de la calle. Wexford entró y, evitando la cola para comprar sellos y cobrar pensiones, que serpenteaba a lo largo de un camino señalado con cuerdas, pidió ver el registro electoral. Era lo que habría hecho mucho antes, cuando no existía tanta tecnología. A veces, a modo de desafío, le gustaba hacer estas cosas anticuadas.
La lista de votantes estaba ordenada por calles, no por apellidos. Era tarea para un subordinado, pero ya que él estaba allí, había empezado. De todos modos, quería saber, y lo antes posible, por qué Joanne Garland había cerrado la tienda y, presumiblemente, la había tenido cerrada durante tres días.
Por fin la encontró; sólo estaba a un par de calles de dónde él vivía. La casa de Joanne Garland se hallaba en Broom Vale, un edificio algo más espacioso y superior que el suyo. Vivía sola. El registro se lo indicó. Por supuesto, no le indicaba si vivía con ella alguien menor de dieciocho años, pero era improbable. Wexford regresó al patio donde estaba su coche. En la ciudad no podía aparcar mal. Wexford imaginaba el artículo en el Kingsmarkham Courier, algún brillante periodista joven -¿quizás el propio Jason Sebright?- identificando el coche del inspector jefe Wexford en la doble línea amarilla, atrapado en las fauces del cepo.
No había nadie en casa. En la casa de al lado, a ambos lados, tampoco había nadie.
Cuando era joven, se solía encontrar a una mujer en casa. Las cosas habían cambiado. Por alguna razón, esto le recordó a Sheila e intentó apartar ese pensamiento. Echó un vistazo a la casa, la cual nunca se había molestado en examinar, aunque había pasado por delante de ella cientos de veces. Era bastante corriente, independiente, con su jardín bien cuidado, recién pintada, probablemente con cuatro dormitorios, dos baños, con una antena de televisión que sobresalía de una ventana del piso superior. Un almendro florecía en el jardín delantero.
Wexford pensó unos momentos; después, fue a la parte trasera. La casa parecía cerrada a cal y canto. Pero en aquella época del año, principios de primavera, tenía que parecer cerrada a cal y canto, las ventanas no estarían abiertas. Miró a través de la ventana de la cocina. El interior estaba ordenado, aunque había platos en la escurridera, lavados y apoyados uno contra otro para que se secaran.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Un Beso Para Mi Asesino»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Un Beso Para Mi Asesino» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Un Beso Para Mi Asesino» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.