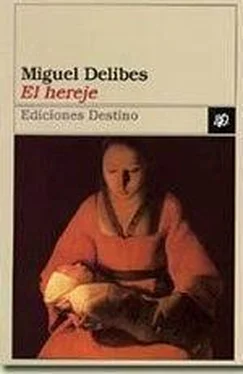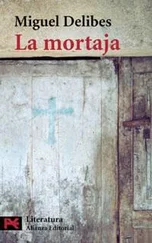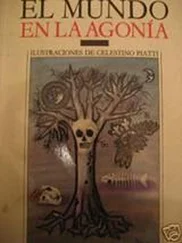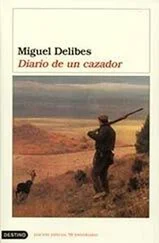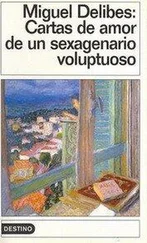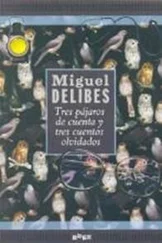La escena inicial volvió a repetirse media hora más tarde, pero ahora entró solamente un macho, un macho viudo o soltero, desparejado.
Cazalla, nervioso con la demora del arma, erró el disparo cuando el animal se abalanzaba sobre la jaula. Contra lo que Salcedo esperaba, Pedro Cazalla no se enfadó.
El retaco, con el percutor de mecha, era un arma muy traicionera, dijo calmosamente, pero su amigo, el vizcaíno Juan Ibáñez, no fabricaba de momento otro tipo de escopeta más acabado.
Hasta ellos llegaban los graznidos de las urracas, los pío-pío de las cogujadas, el áspero carraspeo de los cuervos. Hacía calor dentro del tollo. El perdigón daba vueltas sobre sí mismo y, de cuando en cuando, emitía un co-re-che fláccido, sin el empuje inicial.
Él mismo se sorprendió cuando le respondió el campo. Se entabló un diálogo de poco aliento entre los dos pájaros sin dejar apenas pausa entre sus cantos. A pesar de su respuesta inapetente, uno pensaba en un macho enardecido pues su aproximación a la jaula había sido más rápida que la de los dos anteriores. Entró en plaza con la hembra coqueteando detrás y, al parloteo confidencial del perdigón enjaulado, respondió con un fiero ataque con las alas entreabiertas.
Pedro Cazalla lo abatió de un tiro certero, a dos varas del pulpitillo y, de nuevo, el perdigón pregonó su victoria estirando el cuello al límite. Cazalla se levantó sonriendo de la banqueta. Se había hecho mediodía, la hora de regresar. Colgó las dos perdices en la percha y enfundó la jaula en la sayuela cuando el macho comenzaba a alborotarse. Salcedo tomó el retaco al salir del tollo. Miraba el arma con curiosidad y desconfianza, pero Cazalla que iba sin sotana, con calzas abotonadas, insistió:
– El retaco no es un arma bien resuelta. Mi amigo Juan Ibáñez hará algo mejor cualquier día.
El sol caía de plano sobre el camino y Salcedo notaba en la frente el húmedo calor del sombrero. Al divisar las salinas del Cenagal, Cazalla se acercó a la primera, se sentó a la orilla, se descalzó y metió los pies en el agua. Cuando Salcedo le imitaba, voló entre los carrizos una pareja de patos reales.
– Nunca fallan -dijo Cazalla-.
Siempre retozan aquí.
– ¿No estarán anidando?
– Es tarde. El azulón es madrugador, tiene un rijo temprano.
Los carrizos se quebraban a su paso y Salcedo sentía un raro placer al notar las escurriduras del cieno entre los dedos de los pies.
De pronto divisó el enorme sapo nadando entre las espadañas. Nadaba despacio, sin alborotar el agua, con los ojos abultados, fríos e indiferentes, en un punto fijo.
Mostró a Cazalla el repugnante animal.
– Es la sapina -dijo éste con curiosidad-. Está en plena cópula.
¿Se ha fijado?
Al oírle fue cuando Salcedo descubrió al macho, un sapillo diminuto e impávido sobre el ancho lomo de la sapa. Algo se le revolvió en el estómago. Experimentó un almadiamiento y, acto seguido, la náusea. Miraba a los dos animales apareados pero no los veía. Veía una barcaza con el rostro y los pechos de Teo como mascarón de proa, y él bogando solitario en la popa. Experimentó asco de sí mismo, una repugnancia tan apremiante que salió apresuradamente del agua y, antes de alcanzar el camino, vomitó. Cazalla caminaba tras él:
– ¿Se pone enfermo vuesa merced? Ha perdido el color.
– Esos bichos, esos bichos -repetía Salcedo.
– ¿Los sapos dice? -reía-. La hembra es diez veces mayor que el macho. Curioso ¿verdad? El macho apenas es algo más que un minúsculo irrigador, un saquito de esperma.
– Calle vuestra paternidad, se lo ruego.
La turbia imagen no salía de su cabeza aunque torturara a “Relámpago” con las espuelas, como si la torpe visión estuviera relacionada con la velocidad. La Teo -sapa dejándose escalar por Cipriano-sapo y, una vez conquistada, navegar sobre ella por el gran lago, era una escena que volvía a alterarle el estómago. ¿Tendría valor para volver a poseer a Teo?
” La Reina del Páramo” le recibió con exageradas manifestaciones de alivio:
– ¡Oh, ya estás aquí, chiquillo! ¡Dios mío, creí que no volvías nunca! Me veía sola, Cipriano, y me decía: sola no puedo tener un hijo, necesito “la cosita” de mi esposo.
Pero a la noche Cipriano no hizo intención de acercarse a ella.
Tampoco Teo como si presintiera algo, le buscó “la cosita”. Y, a la noche siguiente, volvió a repetirse la escena, cada uno esperó en vano la iniciativa del otro. Mas a Cipriano, la imagen de la gran sapa nadando en la salina del Cenagal era lo que le inutilizaba.
Durante una semana se prolongó la infructuosa espera de Teo. Cipriano seguía viendo en ella la sapa autoritaria, caprichosa y posesiva. Y aún le repugnaba más el complemento: la actitud servil, complaciente y oficiosa del pequeño sapo fecundador encaramado en su dorso. Un saquito de esperma, había dicho Cazalla. Nunca, como en aquellos días, tuvo Cipriano tan alejada de sí cualquier inclinación salaz. La sola idea de atacar el flanco de su esposa le daba náuseas. Y Teo terminó enojándose, presa de una sofocación intensa, preludio de un ataque de histeria.
Su marido no deseaba un hijo; no quería tenerlo. Hasta le regateaba su “cosita” y ella, por sí sola, carecía de la capacidad de fecundarse. “La cosita” era elemento imprescindible para la reproducción, pero ya no contaba con ella.
Su marido la había hecho desaparecer como por ensalmo. Lloraba sobre él, entre sus ropas de luto, poco alentadoras también para cambiar el ánimo de Cipriano. Pero cada vez que éste la abrazaba sin abarcarla, volvía a ver en ella a la sapina, enorme y absorbente, nadando en la salina, encareciéndole que la fecundase. Las cosas iban de mal en peor, Cipriano no podía moverse de casa. Teo voceaba y gritaba sin causa, no comía, no dormía, hasta que una mañana Cipriano le propuso visitar al doctor Galache, la notabilidad del momento en la villa, para exponerle el problema. No le ocultó a Teo su visita anterior, la buena opinión del doctor sobre sus posibilidades reproductoras, su interés por verla a ella.
Cipriano encontró a Galache tan solemne y abierto como la primera vez, vestido lujosamente de terciopelo, con las manos muy cuidadas, desnudas. Pensó que cuarenta años atrás sus padres habían hecho una visita análoga sin resultados. Y que, precisamente, él nació cuando doña Catalina, su madre, hacía cuatro que había abandonado el tratamiento. Estuvo a punto de recordarlo pero calló.
Con seguridad su impertinencia hubiera menoscabado el incipiente optimismo de su esposa. Ocultó pues este detalle en la información sobre los antecedentes familiares:
la escasa fertilidad de los Salcedo. El doctor Galache le escuchaba gravemente. Dijo al fin:
– Permítame; voy a reconocer a su esposa.
Teo se tendió en la mesa. Y durante unos minutos reinó el silencio en la consulta, hasta que Galache se enderezó:
– No hay nada de particular -dijo-. La mecánica reproductora de esta señora es correcta, apta para concebir.
Les reunió a los dos en la galería de la mesa y las sillas blancas.
– Les voy a ser sincero -dijo-.
Nuestros abuelos, ante un caso semejante, en que las dos partes parecen útiles para la procreación, hubieran apelado a pruebas supersticiosas, que hoy sabemos que no sirven para nada, como la del ajo.
Pero yo sé, sin necesidad de poner a esta señora un ajo en la vagina, dado que entre la vagina y la boca no existe comunicación alguna, que mi paciente no está opilada. Vayamos pues a lo práctico.
Cipriano Salcedo se inquietó:
– ¿Cree vuesa merced que podremos conseguir algo?
El doctor trenzó los dedos de sus manos desnudas:
– Vuesas mercedes han acudido a mí porque tienen confianza. Y yo voy a intentar resolverles su problema. En primer lugar la historia de la familia Salcedo es concluyente: los machos no son excesivamente fértiles, pero tampoco estériles, necesitan tiempo. Hay matrimonios a quienes les bastan nueve meses para tener familia, pero los Salcedo no están en ese caso.
Читать дальше