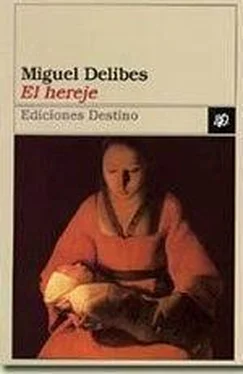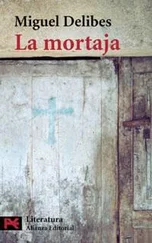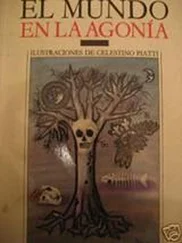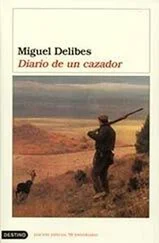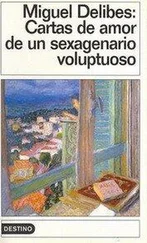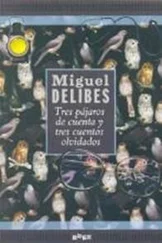– Vuesa merced no debe preocuparse tanto de la procedencia de las ideas cuanto de las ideas mismas: si son morales y justas o no lo son.
– ¿Quiere decir vuesa paternidad que nuestros sacrificios, nuestros sufragios, nuestras oraciones son inútiles, carecen de sentido?
Cazalla puso delicadamente una mano en su brazo:
– Ninguna buena obra es inútil pero tampoco imprescindible para entrar en las estancias del Señor.
Pero vuesa merced únicamente me habla de obras ¿es que no tiene fe?
Se habían sentado en el cembo del camino y Cazalla se acodó en sus rodillas cubiertas por la sotana y se sujetó la cabeza entre las manos. La voz de Cipriano le alcanzó empañada por la emoción:
– Tengo fe -dijo-. Y grande.
Creo en Cristo y que Cristo es hijo de Dios.
Cazalla apenas le dejó terminar:
– ¿Entonces? -preguntó-. Cristo vino al mundo a redimirnos; su pasión nos hizo libres.
Salcedo le miraba ensimismado, se diría que en su cabeza daba forma a las ideas que el otro formulaba. No obstante, intuía que acababa de hacer un raro descubrimiento.
Dijo:
– Eso es exacto. Cristo dejó dicho: el que cree en mí se salvará; no morirá para siempre. Bien mirado sólo nos pidió fe.
– ¿Conoce vuesa merced un precioso librito titulado “El beneficio de Cristo”?
Cipriano Salcedo denegó con la cabeza. Añadió Cazalla:
– Yo se lo prestaré. El libro no ha sido impreso en España pero conservo un ejemplar manuscrito.
Don Carlos trajo de Italia el original.
Cipriano se hacía la ilusión de que algo empezaba a alentar dentro de él. Era como si atisbara un punto de luz en un horizonte cerrado. Aquel cura parecía mostrarle una nueva dimensión de lo religioso: la confianza frente al temor.
– ¿Quién es ese don Carlos de que me habla?
– Don Carlos de Seso, un caballero veronés aclimatado en Castilla, un hombre tan fino de cuerpo como de espíritu. Ahora vive en Logroño. En el 50 viajó a Italia y trajo libros e ideas nuevas.
Luego acudió a Trento con el obispo de Calahorra. Hay quien dice que don Carlos cautiva tras un trato superficial y desilusiona tras un trato profundo. En suma que es conversador de distancias cortas. No sé. Tal vez vuesa merced tenga oportunidad de conocerle y juzgará por sí mismo.
Cipriano Salcedo se daba cuenta de que estaba deslizándose de las aguas someras a las profundas, de que estaba enredándose en una conversación trascendente y crucial. Pero experimentaba una paz inefable. Tenía una vaga idea de haber oído mentar a don Carlos de Seso en casa de su tío Ignacio.
Y, aunque se encontraba a gusto allí, sentado en el cembo, empezaba a sentir el relente.
Se incorporó y bajó al carril.
Cazalla le siguió. Caminaron un rato en silencio, al cabo del cual Cipriano preguntó:
– ¿No tuvo alguna vez don Carlos de Seso concomitancias luteranas?
– ¡Oh! déjese de prejuicios ahora. La Iglesia necesita una reforma y ninguna opinión está de más en estas circunstancias. Es preciso que nos entendamos. Los que regresan de Trento dicen que no creen que sea malo todo lo luterano.
El espíritu de Salcedo se serenaba. Le placía oír la voz tranquila y convencida de su interlocutor. Añadió Cazalla como si pusiera un broche final a su disquisición:
– El dominico Juan de la Peña ha dicho con mucho sentido: ¿Por qué ocultar que yo confío en la Pasión de Cristo porque por su misericordia yo la he hecho mía?
Esta frase es de los Santos Padres. Los luteranos se han apropiado de ella, aluden a ella constantemente como si fuera suya pero los Santos Padres la pronunciaron antes. El miedo nos impide aceptar de los protestantes verdades reconocidas por nosotros de antemano.
Con el lubricán el pueblecito se identificaba con la tierra y, de no ser por la tenue llamita de algún candil desperdigado, hubiera podido pasar inadvertido. De pronto, sin ningún preámbulo, Pedro Cazalla le invitó a cenar. Así podrían seguir charlando. Su hermana Beatriz le acogió con agrado.
Era una muchacha alegre que sonreía con los dientes, abiertamente.
El mobiliario de la casa era tan sobrio como el de Martín Martín:
una cocina con una mesa y dos escañiles. Tajuelos en la sala, butacas de mimbre y una librería. Y, a los dos lados, sendas habitaciones con altas camas de hierro, con dorados en los cabeceros. Beatriz guisaba y les servía la mesa en silencio. Era tal el respeto hacia su hermano que, en tanto hablaba, no osaba mover un dedo. Permanecía quieta, de espaldas al hogar, mirando a la mesa, las manos cruzadas sobre el halda. Únicamente en las pausas se atrevía a servir vino o cambiar un plato de sitio. Pedro Cazalla, a pesar de que hacía media hora que habían terminado su paseo, remató su parlamento con naturalidad, como hacía en tiempos “el Perulero”, como si la conversación no se hubiera interrumpido.
– Hace casi catorce años que conozco a don Carlos -dijo-. Entonces era un joven apuesto y refinado en el vestir, tanto que lo último que uno esperaba de él era oírle hablar de teologías. Tenía varios contertulios en Toro y una tarde nos hizo ver que Cristo había dicho sencillamente que el que creyese en Él tendría la vida eterna. Únicamente nos pidió fe -precisó-, no puso otras condiciones.
Comían maquinalmente, atendidos por Beatriz. Cazalla hablaba y Cipriano, en silencio, se dejaba adoctrinar. Durante la comida el párroco ahondó en los mismos temas que habían tratado en el paseo y, al final, todo volvió a confluir en el libro “El beneficio de Cristo”:
– Es un libro cuya sencillez no oculta una gran profundidad. Una apasionada exaltación de la justificación por la fe. Tras su lectura, el marqués de Alcañices quedó arrebatado. A otras muchas personas les ha sucedido lo mismo.
Terminada la cena, se trasladaron a la sala. En el anaquel del rincón se alineaban unas docenas de libros encuadernados. Cazalla tomó uno sin vacilar y se lo entregó a Salcedo. Era un texto manuscrito y Cipriano lo hojeó, elogió la gracia de su caligrafía:
– ¿Lo ha escrito vuestra reverencia?
– Yo lo traduje, sí -dijo modestamente Cazalla.
A la mañana siguiente, Cipriano asistió a la misa de nueve en Pedrosa. En la iglesia apenas había dos docenas de personas, mujeres en su mayor parte. Al terminar, Cipriano se despidió del cura en la sacristía y le devolvió el libro. Pedro Cazalla le interrogó con su mirada sombría, remotamente esperanzada. Salcedo asintió con una sonrisa:
– Su lectura me ha hecho mucho bien -dijo escuetamente-. Seguiremos charlando.
Cipriano Salcedo fue uno de los muchos vallisoletanos que, mediado el siglo XVI, creyeron que la instalación de la Corte en la villa podía tener carácter definitivo. Valladolid no sólo rebosaba de artesanos competentes y nobles de primera fila, sino que las Cortes y la vida política no daban ninguna impresión de provisionalidad. Al contrario, una vez llegado el medio siglo, el progreso de la ciudad se manifestaba en todos los órdenes. Valladolid crecía, su caserío desbordaba los antiguos límites y la población aumentaba a un ritmo regular. No cabemos ya dentro de la muralla, decían orgullosos los vallisoletanos. Y ellos mismos se replicaban: Construiremos otra mayor que nos acoja a todos. Un visitante flamenco, Laurent Vidal, decía de ella: Valladolid es una villa tan grande como Bruselas. Y el ensayista español Pedro de Medina medía la belleza de la Plaza Mayor por los huecos que ofrecía al exterior:
¿Qué decir -escribía- de una plaza con quinientas puertas y seis mil ventanas?. Pero, doblado el medio siglo, la construcción, activa ya desde 1540, se aceleró, se acabaron de urbanizar las Tenerías, frente a la Puerta del Campo, y se levantaron importantes edificios más allá de las puertas de Teresa Gil, San Juan y la Magdalena. Las huertas de Santa Clara perdieron pronto su carácter agrícola y se convirtieron primero en solares y, luego, en casas de pisos con balcones de herraje, formando un barrio que corría paralelo al río Pisuerga.
Читать дальше