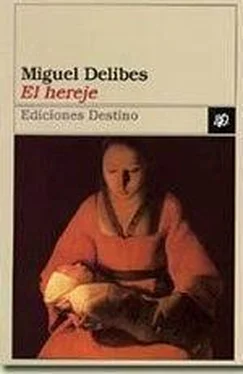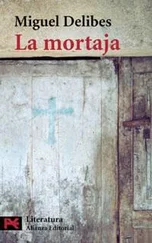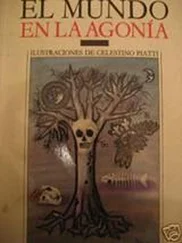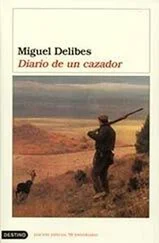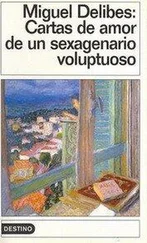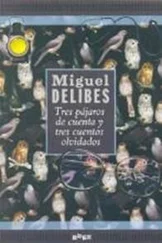Algunas tardes, durante la visita de su hermano, el viudo quedaba en silencio, como hipnotizado, mirando el visillo de la ventana oscurecida. Era una de sus habituales puestas en escena, pero su hermano se inquietaba, le preguntaba cosas, le contaba hablillas para sacarle de su pasividad. A don Bernardo le hacía feliz el desasosiego de don Ignacio, el hermano intelectual, la eminencia de la familia. La felicidad de ser compadecido la experimentaba sobre todo en relación con su hermano, el número uno, el discreto. Ajeno a sus fingimientos, don Ignacio seguía con preocupación el extraño proceso de Bernardo. Debes marcarte una tarea, Bernardo, le decía: algo que te distraiga, que te absorba. No puedes vivir así, mano sobre mano, con esa tristeza encima. Don Bernardo replicaba que las cosas marchaban solas y había que dejarlas; que el secreto de la vida estribaba en poner las cosas a funcionar y dejarlas luego para que avanzasen a su ritmo. Pero Ignacio argumentaba que tenía el almacén abandonado y que a Dionisio Manrique le faltaban luces para sustituirle. Y otro tanto le ocurría con Benjamín Martín, el rentero de Pedrosa, a quien debería visitar al menos para formalizar el juro de doña Catalina. Pero don Bernardo, en principio, no atendía los consejos de su hermano. Únicamente, transcurridos unos meses, cuando empezó a aburrirse en su papel de viudo inconsolable y a echar de menos los vinos en la taberna de Garabito, admitió que el placer de ser compadecido no bastaba para llenar una vida. Entonces empezó a mostrarse más blando y receptivo con su hermano que, por su parte, había llegado a la conclusión de que únicamente un acontecimiento inesperado, una sacudida, podía sacar a Bernardo de su postración. Y la sacudida se produjo, en forma de correo urgente, una tarde en que don Ignacio, como de costumbre, animaba a su hermano a cambiar de vida. El correo venía de Burgos y se trataba de una carta de don Néstor Maluenda, el notable comerciante burgalés que en su día tuvo la atención de regalarle a su señora una silla de partos, de tan amargos recuerdos. Para don Bernardo, que guardaba hacia el comerciante consideración y respeto, aquella carta anunciándole la salida de Bilbao de la flotilla de la lana significó una advertencia liberadora. Los vellones llevaban almacenados en la Judería desde el mes de agosto y la lana de toda Castilla -salvo Burgos y Segovia- se pudría allí sin que él hubiera tomado ninguna determinación.
Despachó el correo de vuelta con una carta para don Néstor Maluenda pidiendo disculpas por el retraso y anunciándole que la expedición castellana partiría hacia Burgos el 2 de marzo, que harían el viaje en tres días, quemando etapas, y que él, personalmente, conduciría la caravana.
A la mañana siguiente, contrató con Argimiro Rodicio cinco tiros de ocho mulas cada uno y cinco grandes plataformas para el día 2.
Avisó asimismo a Dionisio Manrique y Juan Dueñas para que estuvieran preparados para el viaje.
Él mismo conduciría la primera plataforma. No lo había hecho más que una vez en su vida pero ahora debía a don Néstor Maluenda una reparación. Por otro lado intuía que conducir ocho mulas a trote largo, a punta de látigo, le produciría el desahogo físico que precisaba. Así, en la madrugada del día 2, una vez cargados los fardos, don Bernardo se vistió la ropa campera, con sombrero y zamarro, y cruzó el Puente Mayor capitaneando la expedición. Tras él marchaban Dionisio, el encargado del almacén, con otra carreta de ocho mulas, otros dos carreteros blasfemos por él contratados y, cerrando filas, el fiel Juan, a quien don Bernardo Salcedo había adiestrado en los más variados oficios.
Ya en el camino, lleno de charcos y de rodadas, don Bernardo fustigó a las guías con el látigo, forzando a los numerosos jinetes, arrieros y carros, que venían en dirección contraria, a apartarse asustados en las cunetas para dejarle paso franco. Las guías de la plataforma de Salcedo eran dos mulas de su propiedad, la “Alazana” y la “Morisca”, que atendían a sus voces y latigazos, sosteniendo un trote largo, más bien un galope corto que, a los que venían de frente, se les antojaba un devastador ataque de caballería. Poco a poco, don Bernardo, de natural pacífico y sosegado, se fue encorajinando y empezó a golpear a los animales sin duelo, de forma que la salida del sol les sorprendió en el pueblecito de Cohorcos. Cambió cuatro mulas en la venta del Moral y otras cuatro en la Posta de Villamanco, donde durmió la segunda noche. Rufino, el ventero, viejo conocido, le atendió con su agreste amabilidad: ¿Dónde va vuesa merced con estas prisas? Lleva las caballerías llenas de mataduras. Don Bernardo sonreía con una media sonrisa destemplada: Todos estamos obligados a cumplir con nuestro deber, Rufino. La guía y el pericón son de mi propiedad, no te preocupes.
Liberado de sus fingimientos, durmió de un tirón por primera vez desde la desgracia. No obstante, a la mañana siguiente, y pese a tener la cabeza despejada, le dolían todos los huesos del cuerpo. Acusaba las sacudidas del carro, los baches profundos del pavimento, los vaivenes de la velocidad. De este modo, el tercer día, antes de que el sol se pusiera, la caravana entraba en la ciudad de Burgos por la Puerta de las Carretas. Eran tales el estrépito y las voces de los carreteros que los transeúntes se detenían en los bordes de las calles para verlos pasar. Las llantas de los carros y los cascos de las mulas, que levantaban chispas en el adoquinado, producían un retumbo aturdidor: la caravana de Salcedo se ha retrasado este año, comentó un ciudadano. Frente al Monasterio de Las Huelgas se levantaba el enorme almacén de Néstor Maluenda que recibía, en dos expediciones anuales, los vellones de media España. Dionisio Manrique y Juan Dueñas permanecieron junto a las carretas, vigilando la descarga, mientras don Bernardo Salcedo reservaba una habitación en el mesón de Pedro Luaces, donde siempre había parado, y buscaba ropa para la cena en los establecimientos más lujosos de la ciudad.
Don Néstor Maluenda le recibió amablemente. La presencia de don Néstor, tan fino, tan señor, tan en su sitio, siempre había cohibido a don Bernardo: me encuentro más suelto mano a mano con el Príncipe que con don Néstor Maluenda, solía decir. Todo en el viejo le imponía: su fortuna, su figura alta y esbelta pese a la edad, las pálidas mejillas impecablemente rasuradas, aquella melena corta, al estilo de Flandes, y su indumento, el sayo con ropa encima, el escote cuadrado dejando asomar la camisa y el jubón acuchillado que sería moda un año más tarde.
Como siempre, don Néstor se mostró acogedor, le enseñó sus últimas adquisiciones, el gran espejo con marco de oro del vestíbulo y el matrimonio de arquetas venecianas, enfrentadas artísticamente en el salón. Don Bernardo pisaba las alfombras devotamente y, devotamente, admiraba los cortinones gruesos, largos hasta el suelo, que clausuraban las ventanas. Las voces se aterciopelaban inevitablemente en una mansión tan lujosamente vestida. Don Néstor se mostró consternado cuando don Bernardo le comunicó que su esposa había fallecido y que esto y las secuelas previsibles habían sido la causa de su retraso:
– Era mi primer hijo -dijo, los ojos brillantes.
– ¿También ha muerto?
– El niño, no, don Néstor. El niño vive, pero ¡a qué precio!
Inevitablemente salió el tema de la silla de partos y don Bernardo, pese a los tristes recuerdos, reconoció su eficacia:
– El niño estaba opilado -dijo-, pero la silla flamenca facilitó su expulsión. Desgraciadamente la silla no pudo evitar las fiebres de doña Catalina ni su posterior fallecimiento.
Le había sentado entre los dos candelabros y don Néstor parpadeaba contrariado, lamentando que ni siquiera la silla flamenca hubiera podido evitar la desgracia. Pero como buen comerciante encontró enseguida la salida pertinente:
Читать дальше