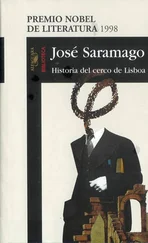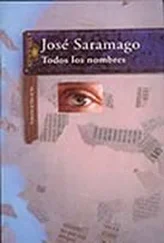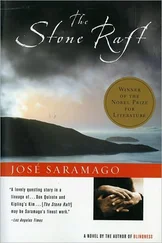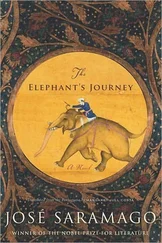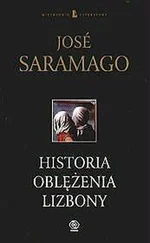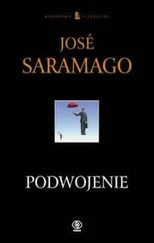De la calle llega algo así como un rumor de olas batiendo en la playa desierta. Son los parientes y los vecinos pidiendo noticias, rogando la imposible libertad, y se oye la voz del cabo Tacabo, un grito, Fuera todos o cargamos, son exageraciones de maniobra táctica, cargar cómo, si no hay caballos, ni se imagina uno a la guardia avanzando bayoneta en ristre para clavarla en la barriga de los chiquillos, de las mujeres, que alguna valía la pena, mi teniente, y de los abuelos que apenas se aguantan sobre las piernas, buenos para la sepultura. Pero la muchedumbre se acomoda en los lados y hacia el fondo, sólo se oye el llanto manso de unas mujerucas que no quieren llorar demasiado alto por miedo de que sufran los maridos, los hijos, los hermanos, los padres, pero sufren ellas tanto, qué va a ser de nosotras si él va preso.
A la caída de la tarde llega una furgoneta de Montemor con fortísima escolta de guardias, éstos son extraños, a los de la tierra estamos ya habituados, qué remedio, no es que los perdonemos, cómo vamos a hacerlo, si salen también de vientre sufridor y popular y se vuelven así contra el pueblo que nunca les quiso mal. Va la camioneta cuesta arriba, hasta la bifurcación de la calle, donde se abre una rama que lleva a Montinho, allá vivió Juan Maltiempo, y también su difunta madre Sara de la Concepción, y sus hermanos, unos por aquí, otros por allá, en Monte Lavre ninguno, que la historia es de quien aquí se quedó y no de los que se fueron, y, antes de que se me olvide, la otra rama de la calle es por donde más pasan los dueños locales del latifundio, ahora ya la camioneta ha dado la vuelta y baja a trompicones, echando humo y levantando polvo de la calzada reseca, y las mujeres y los chiquillos, también los viejos, se ven empujados por aquel cacharro bamboleante, pero cuando se para, pegada al muro que aguanta el desnivel en que está construido el cuartel, se agarran las mujeres desesperadas a los adrales, pero esta vez la patrulla que va dentro golpea con las culatas los dedos oscuros y sucios, esta gente no se lava, padre Agamedes, es verdad, doña Clemencia, qué se va a hacer, son peores que animales, y el sargento Armamento de Montemor grita, Si alguien se acerca, le pego un tiro, en seguida se ve quién tiene allí autoridad. Se calla el gentío, refluye hacia el medio de la calle, entre el cuartel y la escuela, Oh, escuelas, sembrad, y es entonces cuando se inicia la llamada de los presos con la patrulla formada en dos filas desde la puerta hasta la camioneta y dentro de ella como una sebe, así una especie de nansa hacia donde van a dar los peces, o los hombres, que a la hora de engancharlos las diferencias son pocas. Salieron todos, los veintidós, y cada vez que aparecía uno en el umbral del puesto, había en la multitud un llanto y un grito irreprimibles, o gritos, porque a partir del segundo o tercero todo fueron clamores, Ay, mi marido, Ay, mi padre, y las carabinas apuntando a los malhechores, la guarnición local con los ojos clavados en la multitud, que no se levantara en revuelta. Cierto es que son centenares de personas y están desesperadas, pero allí están también los cañones de las carabinas diciendo, Acercaos, acercaos, y veréis lo que os pasa. Van saliendo los presos del puesto de la guardia, buscan algunos con los ojos, pero no tienen tiempo, avanzan y, llegando al escalón del muro, tienen que saltar dentro de la camioneta, es un espectáculo, parece adrede para aterrorizar al buen pueblo, y entretanto se va despidiendo la tarde, donde la sombra da ni las caras se reconocen, apenas salió el primero y ya están todos y la camioneta arranca, hace una maniobra brutal como si fuera a guadañar la multitud, hay quien cae, por suerte sin más daño que unos arañazos. Cuesta abajo es fácil, los hombres sentados en el estrado de la caja de la camioneta son lanzados como sacos, y los guardias agarrados a los adrales, sin cuidarse de la puntería, sólo el sargento Armamento, de espaldas a la cabina, firme en sus piernas, se enfrenta a la multitud que corre tras la camioneta, los pobres se van quedando atrás, ganan terreno al fondo, cuando hay que maniobrar hacia la izquierda, pero ahí no pueden hacer más, pues la camioneta arranca veloz en dirección a Montemor, la pobre gente jadeante acaba cansándose en gestos y gritos que la distancia apaga, ya no los oyen, unos de mejor pierna intentan aún una carrera, para qué, en la primera curva desaparece la camioneta, aún la veremos un poco más allá al pasar el puente, ahora, ahora, qué justicia es ésta y qué tierra, por qué tan grande nuestra parte de sufrir, más valía que nos matasen a todos de una vez, que se acabe el mal sino.
Lleva cada uno sus pensamientos. Por palabras oídas mientras esperaban la salida del cuartel, Sigismundo Canastro, Juan Maltiempo y Manuel Espada saben que los toman por cabecillas principales de la huelga. De los tres es Sigismundo Canastro el más tranquilo. Sentado en el suelo, como todos los otros, empezó apoyando la cabeza en los brazos cruzados, asentados a su vez en las rodillas. Quiere pensar mejor, pero de repente se le ocurrió la idea de que los compañeros podrían creer, por su posición rendida, que iba desalentado, era lo que faltaba, enderezó el tronco, aquí estoy yo. Manuel Espada va recordando y comparando. Recuerda que hace ocho años hizo aquel mismo camino en carro con sus compañeros, muchachos como él, allí sólo va Augusto Patracao, Palminha ha sentado la cabeza, tiene otros proyectos, y Felisberto Lampas anda por ahí, emigrante, nadie sabe de él. Manuel Espada dice para sí que el caso ahora es serio, no hay comparación con el otro, lo primero fue cosa de chiquillos, ahora son hombres todos, y es otra la responsabilidad, apuesto a que nadie lo niega. De estos tres, que de todos no se puede hablar, sería un nunca acabar de pensamientos, un tanto de brío, un tanto de flaqueza, un tanto de valor, un tanto de temblor en las manos y en las piernas, a esto nadie escapa, Juan Maltiempo va en una especie de sueño, ha caído ya la noche, y si vienen lágrimas a los ojos, paciencia, un hombre no es de piedra, pero es necesario que los otros no se den cuenta, para que no flaqueen también. A un lado y otro de la carretera es el desierto, pasado Foros son todo sembrados rasos, de aquí a poco nace la luna, que es junio y viene pronto, y allá delante hay unas piedras grandes, qué gigantes las habrán hecho rodar, buen sitio para una emboscada, imagina que estaba allí José Gato, y con él su cuadrilla, Venta Rachada, el Parrillas, Ludgero, Castelo, todos saltando a la calzada en un repente, tienen práctica, tras el tronco atravesado en el camino, Alto ahí, y la camioneta que frena a fondo, resbala en la tierra, mil rayos se me van los neumáticos, y luego, A quien se mueva le pego un tiro, todos con la carabina alzada, y no va en bromas, se les ve en la cara, aquí está la carabina de cinco tiros de José Gato, la que le quitó a Marcelino, el sargento Armamento hace un gesto, es lo que sus superiores esperan de él, pero cae de lo alto con un tiro en el corazón, y José Gato carga el segundo cartucho y dice, Los presos, afuera. Los guardias están todos con los brazos en alto, como en las películas del Oeste, y Venta Rachada y Castelo empiezan a recoger las cartucheras, ahí tras las piedras hay dos mulos habituados a llevar puercos, también pueden llevarse esta porquería. Juan Maltiempo vacila y piensa si le conviene regresar a Monte Lavre o quedarse escondido mientras los aires no se calmen, pero tendrá que mandar un recado a la familia, estén tranquilos afortunadamente todo ha acabado bien.
Salta toda la gente, rápido, rápido, dice el sargento Armamento, resucitado, sin ningún agujero en el corazón. Están a la puerta del cuartel de la guardia en Montemor, no hay noticias de José Gato, ni sombra. Los guardias forman la fila, menos tensos ahora porque ya están en casa, no hay peligro de sublevación ni de asalto a mano armada, y la peripecia de José Gato, todos lo habrán adivinado, que no era difícil, era sólo imaginación de Juan Maltiempo. Las piedras quedan allí, al borde de la carretera, están así desde hace sabe Dios cuántos siglos, pero nadie ha saltado al camino, la camioneta pasó con su mecánico sosiego, los ha dejado aquí y se va, cumplida ya su obligación. Los veintidós son empujados por un corredor, atraviesan en grupo un patio, hay dos guardias en una puerta, la abre uno de ellos y allá dentro está un montón de gente, unos de pie, otros sentados en el suelo, sobre la paja de dos fardos rotos, tirados allí para que les sirvan de cama. El suelo es de cemento, el caserón está frío, caso raro visto el calor de la estación y el amontonamiento de la gente, tal vez sea porque la pared del fondo está incrustada en la cuesta del castillo. Con los que ya había, son ahora cerca de setenta hombres, sería una buena cuadrilla de segadores. Se cierra la puerta con un ruido enorme, parece adrede, y el rechinar de la cerradura raspa los nervios como una de esas puntas de vidrio que los amos ponen en los muros de sus quintas, cuando el sol les da de cierto modo se alegran los ojos, todo brillante, del otro lado no faltan naranjas, la hermosa fruta en las ramas, y quien dice naranjas dice peras, que es también fruta fina, y rosales dispuestos en arcos en los caminos del vergel, pasa un hombre por allí en su trabajo y le da en las narices el perfume, que no sé si tendrán alma para apreciar esta belleza, señor cura Agamedes. El techo del caserón es bajo, casi rozando el techo hay una bombilla, sólo una, de veinticinco, no más, aún no hemos abandonado el hábito de ahorrar, y luego el calor se hace insoportable, quién dijo lo contrario. Los hombres se reconocen o se dan a conocer, hay gente de Escoural, de la Torre de Gadanha, dicen que los de Cabrela fueron a parar a Vendas Novas, pero no es seguro, y ahora, qué harán con nosotros. Sea lo que sea, esto lo dice uno de Escoural, los treinta y tres escudos ya no nos los quita nadie, ahora lo que hay que hacer es sólo aguantar.
Читать дальше