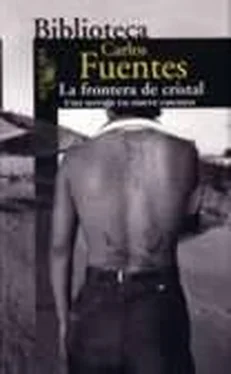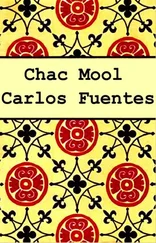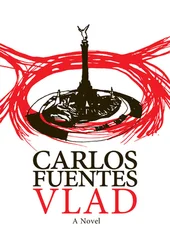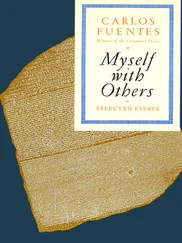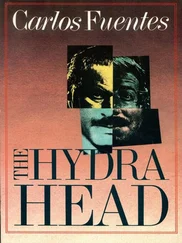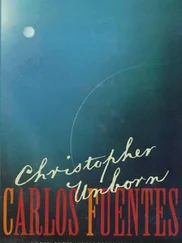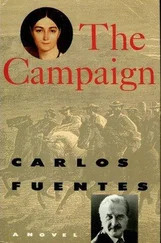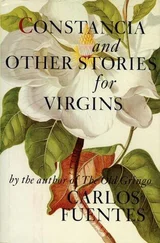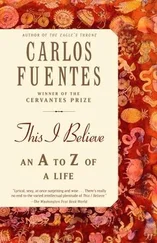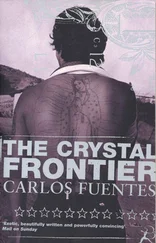Una mujer que se sentía libre esa mañana. Había resistido al mundo externo. A su marido; ahora exterior a ella, expulsado de la interioridad, física y emocional, de ella. Resistía a la multitud que la absorbía todas las mañanas al caminar al trabajo, haciéndola sentirse parte de un rebaño, insignificante individualmente, despojada de importancia: ¿no hacían los centenares de personas que en cualquier momento de la mañana transitaban la cuadra de Park entre la 67 y la 66 algo tan importante o más que lo que ella hacía, o quizás tan poco importante, o menos…?
No había caras felices.
No había caras orgullosas de lo que hacían.
No había caras satisfechas de su ocupación.
Porque la cara trabajaba también, guiñaba, gesticulaba, ponía los ojos en blanco, hacía muecas de horror fingido, de asombro real, de escepticismo, de falsa atención, de burla, de ironía, de autoridad: rara vez, se dijo caminando rápidamente, gozando la soledad de la ciudad nevada, rara vez daba ella o le daban el rostro verdadero, espontáneo, sin la panoplia de gestos aprendidos para agradar, convencer, atemorizar, imponer respeto, compartir intrigas…
Sola, inviolable, dueña de sí misma, posesionada de todas las partes de su cuerpo y de su alma, adentro y afuera, unida, entera. La mañana fría, la soledad, el paso firme, elegante, propio, le dieron todo eso en el camino entre su apartamento y su oficina.
Ésta estaba llena de trabajadores. Se olvidó. Se rió de sí misma. Había escogido para estar sola el día en que iban a limpiar los cristales interiores del edificio. Lo habían anunciado a tiempo. Se olvidó. Ascendió sonriendo al último piso, sin mirar a nadie, como un pájaro que confunde su jaula con su libertad. Caminó por el pasillo del piso cuarenta -muros de cristal, puertas de vidrio, vivían suspendidos en el aire, hasta los pisos eran de un cristal opaco, el arquitecto era un tirano y había prohibido tapetes en su obra maestra de cristal-. Entró a su despacho, situado entre el pasillo de cristal y el atrio interior. No tenía vista a la calle. No circulaba el aire contaminado de la calle. Puro aire acondicionado. El edificio estaba sellado, aislado, como ella quería sentirse hoy. La puerta daba al corredor. Pero todo el muro de cristal daba al atrio y a veces a ella le gustaba que su mirada se desplomase cuarenta pisos convirtiéndose, en el trayecto, en copo de nieve, en pluma, en mariposa.
Cristal sobre el corredor. Cristales a los costados, de manera que las dos oficinas junto a la suya también eran transparentes, obligando a sus colegas a guardar una cierta circunspección en sus hábitos físicos, pero manteniendo una buena naturalidad de costumbres a pesar de todo. Quitarse los zapatos, poner los pies sobre la mesa, les era permitido a todos, pero los hombres podían rascarse las axilas y entre las piernas, las mujeres no. Pero las mujeres podían mirarse en el espejo y retocarse el maquillaje. Los hombres -salvo algunas excepciones- no.
Miró frente a ella, al atrio, y lo vio a él.
A Lisandro Chávez lo subieron solo en el tablón hasta el piso más alto. A todos les habían preguntado si sufrían de vértigo y él recordó que a veces sí, una vez en una rueda de la fortuna en una feria le dieron ganas de tirarse al vacío, pero se calló.
Al principio, ocupado en acomodar sus trapos e instrumentos de limpieza, pero sobre todo preocupado por ponerse cómodo él mismo, no la vio a ella, no miró hacia adentro. Su objetivo era el cristal. Se suponía que en sábado nadie iba a trabajar en la oficina.
Ella lo vio primero y no se fijó en él. Lo vio sin verlo. Lo vio con la misma actitud con que se ve o deja de ver a los pasajeros que la suerte nos deparó al tomar un elevador, abordar un autobús u ocupar una butaca en un cine. Ella sonrió. Su trabajo de ejecutiva de publicidad la obligaba a tomar aviones para hablar con clientes en un país del tamaño del universo, los USA. Nada temía tanto como un compañero de fila hablantín, de esos que te cuentan sus cuitas, su profesión, el dinero que ganan, y acaban, después de tres Bloody Marys, poniéndote la mano sobre la rodilla. Volvió a sonreír. Había dormido muchas veces con varios desconocidos al lado, envueltos cada uno en su frazada de avión, como amantes virginales…
Cuando los ojos de Lisandro y los de Audrey se encontraron, ella hizo un saludo inclinando la cabeza, como se saluda, por cortesía, a un mesero de restorán, con menos efusividad que al portero de una casa de apartamentos… Lisandro había limpiado bien la primera ventana, la de la oficina de Audrey, y a medida que le arrancaba una leve película de polvo y ceniza, ella fue apareciendo, lejana y brumosa primero, después acercándose poco a poco, aproximándose sin moverse, gracias a la claridad creciente del cristal. Era como afocar una cámara. Era como irla haciendo suya.
La transparencia del cristal fue desvelando el rostro de ella. La iluminación de la oficina iluminaba la cabeza de la mujer desde atrás, dándole a su cabellera castaña la suavidad y el movimiento de un campo de cereales cuyas espigas se enredaban en la bonita trenza rubia que le caía como un cordón por la nuca. Allí en la nuca se concentraba más luz que en el resto de la cabeza. La luz de la nuca mientras ella apartaba la trenza blanca y tierna, destacando la rubia ondulación de cada vello que ascendía desde la espalda, como un manojo de semillas que van a encontrar su tierra, su fertilidad gruesa y sensual en la masa de cabellera trenzada.
Trabajaba con la cabeza agachada sobre los papeles, indiferente a él, indiferente al trabajo de los otros, servil, manual, tan distinto del de ella, empeñada en encontrar una buena frase, llamativa, catchy, para un anuncio televisivo de la Pepsi Cola. Él sintió incomodidad, miedo de distraerla con el movimiento de sus brazos sobre el cristal. Si ella levantaba la cara, ¿lo haría con enojo, molesta por la intrusión del trabajador?
¿Cómo lo miraría, cuando lo volviese a mirar?
– Cristo -se dijo ella en voz baja-. Me advirtieron que vendrían trabajadores. Espero que este hombre no me esté observando. Me siento observada. Me estoy enojando. Me estoy distrayendo.
Levantó la mirada y encontró la de Lisandro. Quería molestarse pero no pudo. Había en ese rostro algo que la asombró. No observó, al principio, los detalles físicos. Lo que estremeció su atención fue otra cosa. Algo que casi nunca encontraba en un hombre. Luchó desesperadamente con su propio vocabulario, ella que era una profesional de las palabras, de los lemas, una palabra que describiera la actitud, el rostro, del trabajador que limpiaba las ventanas de la oficina.
La encontró con un relampagazo mental. Cortesía. Lo que había en este hombre, en su actitud, en su distancia, en su manera de inclinar la cabeza, en la extraña mezcla de tristeza y alegría de su mirada, era cortesía, una ausencia increíble de vulgaridad.
– Este hombre -se dijo- nunca me llamaría desesperado por teléfono a las dos de la madrugada pidiéndome excusas. Se aguantaría. Respetaría mi soledad y yo la suya.
¿Qué haría por ti este hombre?, se preguntó enseguida.
– Me invitaría a cenar y luego me acompañaría hasta la puerta de mi casa. No me dejaría irme sola en un taxi de noche.
Él vio fugazmente los ojos castaños, grandes y profundos, cuando ella levantó la mirada y se turbó, bajó la suya, siguió con su trabajo, pero recordó en el mismo instante que ella había sonreído. ¿Lo imaginaba él, o era cierto? Se atrevió a mirarla. La mujer le sonreía, muy brevemente, muy cortésmente, antes de bajar la cabeza y regresar a su trabajo.
La mirada bastó. No esperaba encontrar melancolía en los ojos de una gringa. Le decían que todas eran muy fuertes, muy seguras de sí mismas, muy profesionales, muy puntuales, no que todas las mexicanas fueran débiles, inseguras, improvisadas y tardonas, no, para nada. Lo que pasaba era que una mujer que venía a trabajar los sábados tenía que serlo todo menos melancólica, quizás tierna, quizás amorosa. Eso lo vio claramente Lisandro en la mirada de la mujer. Tenía una pena, tenía un anhelo. Anhelaba. Eso le decía la mirada: Quiero algo que me falta.
Читать дальше