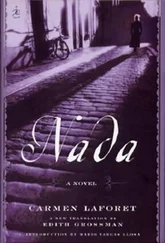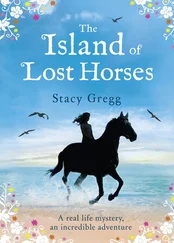Subía. Echaba a andar, paciente, por desolados caminos. Pasaba por delante de algunas casas humildes pintadas de blanco, adornadas con añil. Entre dos de ellas se metió por una especie de callejón. Al terminarlo se encontraba la sorpresa de estar en la cresta de una montaña que, bajo sus pies, descendía.
Todo un pueblo troglodita se abría en la ladera de esta montaña, iluminado y como bruñido por la luz amarilla del sol de la tarde. Centenares de cuevas, con las fachadas blanqueadas o pintadas de colores, se abrían unas sobre otras, con calles estrechas de piedras y barro, serpeando entre ellas. Se olían humedades de barro oscuro y tierra roja. Un olor grato para la nariz de la mujer. El último día que había estado en este pueblo de La Atalaya había sido uno muy sofocante y seco; entonces había respirado cal y polvo de excrementos, y nubes de moscas le habían quitado el alucinamiento de los ojos cegados por la luz implacable. Deslumbrada ahora también por el reflejo del sol, por aquel crudo colorido, Vicenta guiñó los ojos y comenzó a descender por aquellas calles. Iba tranquila y fijándose con cuidado. Los chiqueros de los cerdos daban ahora su penetrante olor dulzón, junto a las cuevas, en cuyos patios abiertos, delanteros, formados por una pequeña construcción blanqueada que solía ser la cocina o el horno de cocer las vasijas, se agrupaban rojos cacharros de barro, porque La Atalaya es pueblo de alfareros. Todos aquellos pequeños patios, como antesalas de las cuevas, estaban llenos también de macetas floridas, geranios sobre todo. Algunos rosales, plantas verdes.
No era de ninguna manera triste el pueblo. Aunque el domingo parecía poner una sombra callada sobre él, las flores lo animaban y hacían olvidar los gruñidos de los cerdos y la suciedad de las calles.
Vicenta se fijaba. Hacía tres años que no iba por allí, pero tenía instinto. Recordaba. No quería preguntar. Se cruzó con un grupo de excursionistas, una panda de muchachas con pañuelos de colores a la cabeza, que habían venido a comprar tayas de barro. Se hizo a un lado, mirándolas de reojo. No sabía por qué, le molestaban. Tenía un instintivo recelo a la gente rica; más que eso, un odio atávico, formado por sedimentos de muchísimas generaciones mansas y pobres que fueron dejando su recelo. Gentes ricas eran, sin distinción, todos los que tuvieran un nivel de vida algo elevado. Esas chicas, por ejemplo, con sus pañuelos de colores, sus risas y su tranquila despreocupación. Se parecían a las amigas de Marta. De gente rica venía también Teresa; pero este ser había llegado a hacerse único y suyo, desligado de todas las categorías. Salvado, allá en su alma, de odios y de indiferencias. Allí, al borde de la calle, escupió al paso de las alegres muchachas. Luego siguió su camino.
A pesar de la festividad del día y de la hora de descanso, vio subir a tres mujeres con latas llenas de agua a la cabeza. Agua para regar las flores, para beber y amasar el barro, acarreada así desde lo hondo del barranco. Instintivamente la majorera miró al cielo. Las fantásticas nubes se habían abierto, la tarde se había serenado en azul y amarillo. No llovería más.
Como iba despacio, fijándose en las viviendas, se sobresaltó al oír su nombre. Un hombre flaco, de bigotes grises y caídos, como Don Quijote, afilaba una caña con un cuchillo canario, sentado a la puerta de la casa. -Se saluda, cristiana. -Adiós, Panchito.
Panchito, el cabrero, había servido la leche a la finca hasta que, hacía un año, Vicenta consiguió que se compraran cabras propias. El viejo aguaba la leche con todas las artes. Se arrimaba a cualquier grifo que viera, a cualquier tanqueta de agua verde de riego, en el jardín. El día que no podía conseguir remojar las medidas, sólo las llenaba hasta la mitad. Vicenta no criticaba, porque cada uno vive según puede, pero aquella leche iba a Teresa, y no paró hasta tener cabras en la finca para ordeñar ella misma, por su mano. Pasó de prisa, porque no quería preguntas. Panchito, entonces, llamó a su nieto y le mandó detrás de ella, por ver adonde iba. En aquel pueblo de La Atalaya era bien conocida Vicenta. Muchas criadas de la finca habían sido de allá. La misma Lolilla tenía su cueva y sus padres. Algunos ojos más que los del niño rubio, vestido de domingo, que empezó a seguirla, la iban mirando en su camino.
Estaba algo cansada cuando encontró al fin lo que venía buscando. Se paró delante de una cueva con la puerta pintada de añil, y un patio delante, con sus flores y sus tayas rojas. Una mujer solitaria, enlutada, con el cabello canoso, estaba zurciendo a la luz de la tarde, al fresco de su patio, sin temor a la festividad del día. Levantó su cara gruesa al sentir la sombra de Vicenta. Tenía hermosos ojos negros, profundos. Falda hasta la mitad de la pierna. Moño y grandes zarcillos negros, mate, de luto, en las orejas.
– ¡Oh…! ¿Usted aquí, Vicentita?
– Estése quieta, cristiana…
La mujer se levantó. Otra mujer más joven, gruesa, vestida de negro lo mismo que su madre, salió de la casa y trajo sillas. Vicenta sacó del profundo bolsillo de su falda un paquete de café tostado.
– Haga un pizquito de café, Mariquita. Usted lo hace bueno.
Hubo muchos cumplidos y remilgos con voces cantarinas.
– Es el vicio que me trajo mi marido, en paz descanse, cuando llegó de Cuba… Mi hija lo muele en seguida… La cosa del café es colarlo bien. Un calcetín usado, que esté limpio, se coge para esto, y no hay nada mejor. Así me enseñó él.
De repente cayó un pesado silencio.
– ¡Fuera, niños…! -dijo la mujer a unos cuantos chiquillos congregados para mirar a la visita.
Vicenta miraba las rojas tayas heridas de sol, el encalado suelo del patio y la figura maciza de la mujer, que la miraba acogedora, esperando. Nada de sobrenatural ni miedoso había en ella. Sin embargo, era una zahorina.
– ¿Novedades, Vicentita?
– ¿Se lo dijeron?
– Gentes peninsulares en la finca, ¿no? Hermanos de don Luis?
– Sí.
– ¿Señorita Teresa?
– Igual.
– ¡Si la viera ese hombre de Telde…!
– Si la viera, sí… Pero nadita que hacer. Ni a escondidas me atrevo otra vez a meter a nadie.
– ¿La hija no la ayuda?
– La niña no cree en nada. Quizá cuando crezca… -suspiró; cambió de asunto-; y… ¿usted?
– Ya ve, Vicentita: el yerno muerto en la guerra y la hija y los nietos agarrados a mi…Hubo un silencio. La zahorina apenas rebasaba la cincuentena; tenía buenas piernas, zapatos de punta fina, abrochados a un lado.
Volvió la hija para preguntar adonde servía el café. -Allá dentro. No quiero oledores. Se metieron en la habitación principal de la cueva. Bien encalada y tibia, con almanaques de colores y ampliaciones fotográficas en las paredes. Había penumbra, y la hija encendió una vela. Luego prepararía, dijo, una luz de carburo.
Las tres tomaron su café, que llenó con el olor la habitación. Por la cortina medio corrida de una puerta se adivinaba una alcoba, y en aquel mismo cuarto, a pesar de ser llamado el comedor y hacer de salón de la casa, había junto a la pared una hermosa cama de hierro, con las perinolas doradas, relucientes, y una colcha tiesa de planchada. Olía casi sofocadamente a limpio sahumerio. Un olor de casa pobre pero cuidada amorosamente. Olor bueno para los sentidos de Vicenta, como era bueno el café y el cigarro encendido y chupado avaramente.
La hija desapareció al poco, cerrando la puerta. Le dijo la zahorina, cuando cerraba, que no se preocupase del carburo por el momento. Con la vela tenían bastante Vicentita y ella.
Vicenta, de reojo, se iba fijando en todos los detalles de la habitación. Junto a la cama había un marco que encuadraba juntas, una litografía del Caudillo y la foto de un soldado de ojos redondos, desvaídos por la ampliación. Entre estas dos estampas se había colocado piadosamente un ramillete de flores secas, sujeto por una cintita con los colores amarillo y rojo de la bandera española.
Читать дальше