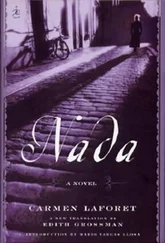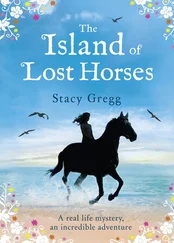Creyó oír unos pasos y se sobresaltó. Tener aquel bloc en la mano era como estar en posesión de un gran secreto.
"¡Qué suerte que haya sido yo quien lo ha encontrado!", murmuró. Casi temblando, escondió el bloc bajo el colchón de la cama turca y apagó de prisa la luz.
Vibraba toda ella, como hacía rato le parecía haber visto vibrar a los instrumentos de cuerda, calientes aún.
El jardín se volvió misterioso, con un pedazo de luna verde y el rebullir de unas alas negras. Era la cocinera, que volvía de su paseo. Marta reconoció sus pasos en el picón. La vida parecía fluir gota a gota en la fuente del jardín, una fuente vieja, donde un niño de color de bronce veía salir agua por la punta de una bota agujereada que sostenía en alto.
Alguien se movería en la casa… Marta, en su oscuridad, ni lo notaba. De nuevo oyó pasos en el picón de los paseos. José había arrastrado a Pino hacia allí, para discutir…
Se oía el nombre de Teresa.
– ¡Ah…! Entonces soy yo, yo, quien molesto a Teresa cuando canto… ¡Yo!
José gritaba menos; no se le entendía. Luego, Pino:
– ¡Maldita sea esta casa! ¡Maldita Teresa! ¡Malditos…!
Luego, nada.
Era lo mismo. El extraño período en que Marta se había sentido sujeta por el interés de lo que pasaba a su alrededor, en aquella casa, había terminado.
Una extraña llamada, como la trompeta alrededor de Jericó, derrumbaba muros, hacía desaparecer tabiques, habitaciones y gentes que la rodeaban.
Allí, en la oscuridad, no escuchaba ni sentía más que un hondo y lejano rumor de su sangre.
Aquel domingo, por la tarde, Vicenta, la majorera, cambió su faldamenta color canela por un traje negro, se puso un pañuelo nuevo en la cabeza y se cubrió los hombros con una toquilla de lana negra y grandes flecos. Lana con olor a guardada y a nueva.
Salió de la casa con una expresión quieta, impenetrable, en la cara. Fue subiendo la cuesta, el paseo de eucaliptos que llevaba al portón. Una huella de automóvil hundía el suelto picón en dos surcos. Hacía fresco. Por la mañana un chaparrón había limpiado el aire y el picón estaba brillante.
Vicenta, que había subido muy deprisa la cuesta, se detuvo al llegar al portón. Hubiera deseado encender un cigarro. El fuerte humo, metiéndosele en la garganta, adormeciéndola, era para ella lo mejor del mundo. No tenía tiempo, sin embargo. Miró hacia la casa, escupió y salió a la carretera.
Una tarde extraña colgaba nubes oscuras llenas de desgarrones, de patas, como enormes arañas, sobre un cielo amarillo. Allá, a la espalda de Vicenta, la carretera subía hacia la montaña de La Caldera, sólo porque los turistas pudiesen ver la vista impresionante del redondo cráter y el gran trozo de llanura y costa que desde allí se alcanza. La vieja seguía, pensativa y ensimismada, en sentido inverso, aquella carretera tan graciosamente adornada de geranios, de tapias blancas, de cercos espinosos con rosales silvestres, floridos,vallado de fincas de viñas. El invierno verdecía las cunetas. Tres chaparrones, y entre los negros y fríos troncos de las vides saltaba una alfombra de amapolas amarillas.
Vicenta miró aquel cielo cuya escenografía aparatosa angustiaba. Vio que estaba nublada la Cumbre. Respiró un aire limpio con aroma a hierba, y se alegró. A la vieja le gustaba la humedad. Por su gusto hubiera retenido todas las nubes que pasan, como burlándose, durante los secos inviernos.
Desde un vallado de alambre espinoso se volvió otra vez para ver la casa. Allí, desde lejos, se veía mejor, entre el jardín. Hasta el rebotallo de gente se notaba. En el comedor descubierto, que era como una avanzada sobre la vertiente de la colina, encima de la mesa de piedra, habían colocado un gramófono de maleta. Esto era cosa de la juventud, que quería bailar. Menos mal que el escándalo se hacía lejos de la habitación de Teresa. Vicenta tenía sus razones para creer que al irse los peninsulares la casa volvería a estar en paz.
Reanudó la marcha. Quería volver a la hora de la cena. Se había ido sin avisar. No salía nunca, y se reservaba el derecho de hacerlo por sorpresa. Llevaba muchos días con ganas de hacer este camino. Tres noches atrás, se había despertado antes de clarear el alba. Había abierto, el ventanillo de la alcoba, sobre su cama, para no ahogarse entre los ronquidos de las otras dos muchachas y su olor de trabajadoras. Vicenta no se despertaba nunca antes de la hora de levantarse. Un gran pesar la espabilaba. Oyó cantar un gallo. Oyó revolverse a la Lolilla. Carmela resoplaba dormida como una fiera. No se le importaba nada de ellas. Ni de esta Carmela gruesa y sudorosa, ni de la otra pobre criatura que, dormida, tiraba de las ropas y dejaba salir al aire unos grandes pies pálidos, y cuyo brazo, conmovedoramente flaco, colgaba como vencido por una mano enorme. Ni éstas, ni otras muchas que habían desfilado al lado de Vicenta, le dejaron huella alguna. Un solo ser en el mundo había logrado conmoverla entre tantos que la majorera había conocido. Por esta persona había olvidado Vicenta hasta a las criaturas de su sangre, que allá, en la otra isla, debían de alentar. Por ella sola se preocupaba. Y Vicenta sabía que únicamente ella en el mundo se preocupaba. Aquella persona había sido apasionadamente querida por muchos, bien lo sabía su celoso corazón; pero hoy, si no fuera por la majorera, estaría tan sola como están los muertos.
Hacía diez años que Vicenta tenía una extraña red de amistades con saludadores, zahoríes y curanderos, de los que esperaba el milagro que no pudieron hacer los médicos. Vicenta había acabado por creer que Teresa, la más brillante, la más envidiada mujer que conocía, había sido víctima de un maleficio. Un día volvería a mirar Teresa con aquel interés que ella miraba. Recobraría su paso ondulante y gracioso. Su voz, un poco velada, su risa inspirarían un deseo de vida a su alrededor. Vicenta, única en el mundo como antes, recibiría sus confidencias y sus lágrimas, y a veces lograría reírse con la gracia viva de Teresa.
Quien de repente enferma, de repente puede sanar. Vicenta recordaba los días de fiebre que siguieron al accidente que costó la vida a Luis y conmocionó a Teresa. Luego, la lenta y horrible convalecencia. Teresa no preguntaba nada, y nadie se atrevía a darle la noticia de aquella muerte. Apenas hablaba. Pero aun aquellos días hablaba un poco, aunque fuera para pedir algo concreto. Siempre los ojos cerrados, sin estrechar las manos que tocaban las suyas. Y, según el cuerpo mejoraba, parecía volverse más insensible a las caras y a las voces. Dejó de pedir nada. Se asustó de la luz y de las miradas. Se encogió como una hoja seca. Luego, lejos de la majorera, en el Sanatorio, según contaban, las curas horribles, los gritos de miedo; le habían dicho que estuvo en varios sanatorios. La desesperanzada vuelta a la casa al fin. Vicenta sabía que era un maleficio. Pendiente de aquello vivía y desinteresada de todo lo demás.
Había quien pensaba que en los largos ratos en que Vicenta consumía su cigarrillo amarillo, quieta, pensaba acaso en hijos muertos allá en la tierra. Pero Vicenta no tenía ya recuerdos, sino presentes. Su cara estaba acartonada, y la llamaban vieja. Su cuerpo estaba derecho. De cada día esperaba algo.
Andaba rígidamente por la risueña carretera. Siguiéndola, hubiera llegado hasta enlazar con la carretera del Centro, que va hacia abajo, a Las Palmas, o hacia arriba, a las cumbres. Vicenta echó por un atajo a mano izquierda, cuesta arriba. No iba a la carretera principal.
Ni un jadeo le salía del pecho. Aquella cuesta flanqueada de zarzamoras olía a caliente estiércol de vacas. Tenía piedras desprendidas, se acababa el picón y había barro.
Читать дальше