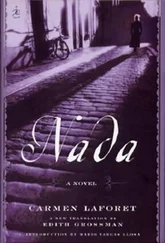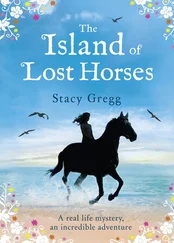– Porque es muy fuerte, ¿sabes? Su cojera apenas es un residuo de una enfermedad de la infancia. No te vayas a creer que le falta la pierna ni nada de eso. Está muy bien formado…
Al decir esto, Honesta se ruborizó. Pero Marta no se daba cuenta de nada. Al mismo tiempo que escuchaba a su tía oía el piano que allí cerca, en la salita de música, tocaba Daniel.
– Se casó por agradecimiento a su mujer, que era una vieja chiflada que le compraba todos los cuadros. Pero ese matrimonio se puede deshacer; es sólo civil…
Marta no sabía, claro está, que la mujer de Pablo era mucho más joven que Honesta, pero sí notó que su tía en aquella mañana incurría en contradicciones al hablar de la boda de Pablo.
– ¿Pero se casó por agradecimiento o por interés? ¿Te lo ha dicho él?
– Nena…, ¿cómo me va a decir esas cosas?
– ¿No puede ser por amor?
– No…; su mujer es horrible. No le dejaba pintar…, y eso sí que me lo ha dicho Pablo. Dice que ahora es cuando empieza a poder pintar de nuevo. Y además, ¡date cuenta! ¡Fuma puros!, y… -bajó la voz- está de parte de los rojos; eso es seguro. No debe decirse porque perjudicaría al pobre Pablo, pero ella es una mujer de esas que dan mítines y cosas así.
– ¿Tú la conociste?
– Sí; un día en Madrid… Es horrible… Pobre, pobrecito Pablo…
– ¿No dices que es un genio?
– Sí.
– Pues no le llames pobrecito.
La voz de Marta era tan irritada que Honesta quedó con la boca abierta. Marta se sintió confusa también. No sabía cómo se había atrevido a hablar así a Honesta, ni por qué se sentía tan enfadada. No sabía tampoco que sentada allí junto a esta mujer, por la que empezaba a sentir profunda antipatía, su boca ancha tenía un extraño parecido con la de ella.
El banco en que estaban las dos se balanceaba suavemente. Enfrente, una pared llena de rosales trepadores producía una extraña sensación de ardor llena de sol. Sobre los rosales se abría la ventana del cuarto de Pino.
Pino despertó tarde, con una pesada melancolía. De un tiempo a aquella parte solía sucederle esto. Después de unos días de arrebato le venía aquella tristeza grandísima. Hacía mucho rato que José se había levantado sin molestarla apenas. Las ventanas del cuarto tenían las maderas cuidadosamente cerradas. Sólo filtraba una ligerísima raya de luz en el techo. La penumbra en que la habitación estaba envuelta se debía a la claridad que dejaba pasar la puerta del baño abierta por José. Pino hizo un movimiento, la estrecha cintura le dolía como si fuera a partirse con el peso de las caderas, y su corazón latió fuerte, desacompasado. Un pánico horrible la paralizó un momento y luego la misma fuerza de aquel miedo hizo que los latidos golpearan nuevamente con brutalidad el pecho. "¿Estaré enferma de verdad? ¿Me moriré?" Aterrada, recordó la cara de Vicenta, la cocinera, cuando pasaba a su lado mirándola de soslayo. Pino le tenía miedo. Contra ella la prevenía siempre su madre, cuando Pino iba a visitarla y a llorar un poco sus penas entre los fuertes brazos. Decían que la majorera conocía de un golpe a quienes llevaban en la cara la señal de la muerte. De Lolilla, la criadita esmirriada, cuyas mejillas, sin embargo, tenían buen color, había dicho Vicenta, hacía poco, que "hedía a muerta". Fijándose bien Pino había visto que la muchachilla se detenía ahogada, algunas veces, al subir la escalera y que sus labios tenían un extraño color morado… No quiso hacer caso de Vicenta, pero había preguntado a don Juan, el médico. Don Juan era un bendito, pero nadie mejor que ella sabía que no resultaba ningún lince. Pareció caer de las nubes, le tomó el pulso a Lolilla y le hizo sacar la lengua. Luego le dijo que estaba buena y sana. A Pino, en confianza, le explicó que por lo que ella contaba, bien pudiera estar la chica enferma del corazón. Lo mejor era desembarazarse de ella, no fuera a dar un susto. Pino no la echó, porque era difícil topar con otra menos atractiva. No era tan fácil además conservar las criadas en la finca, con tanto trabajo, y con una loca en casa que les daba miedo. Si viviera en Las Palmas…
"Si viviera en Las Palmas, no estaría yo así, que me estoy consumiendo viva", pensó. La familia tenía una casa en Las Palmas, una casa antigua de dos pisos en el barrio de la Vegueta, cerrada desde la muerte de don Rafael, el abuelo de Marta. Era un crimen tener aquella hermosa casa, completamente amueblada, y no habitarla, y en cambio estar metidos en este campo maldito sin la menor distracción.
No sabía bien qué es lo que esperaba ella al casarse con un hombre como José, estirado, y con fama de rico. Pero algo, un bienestar que no tenía, sí que había esperado. Aunque a veces al pasar por las calles de la ciudad en el gran automóvil nuevo sentía como un ramalazo de orgullo por su matrimonio, la mayoría de los días se lamentaba de aquella boda que había sido como una trampa para su juventud.
– Ten paciencia -le decía su madre-; los hombres cambian. Ya te sacará, ya te llevará a los sitios…Luego, aquella mujer optimista, se impacientaba.
– Pero si ahora, con la guerra, no hay adonde ir… No sé qué demonios quieres. Más de cuatro se mueren de envidia.
Cuando Pino lloraba, su madre se quedaba pensativa y le daba, al fin, el consejo deseado.
– Lo que tú debías conseguir era que te trajera a Las Palmas. A la loca, que le pongan una enfermera y que se quede allí en el campo con la Vicenta y con la hija…
Cuando Pino oía esto llegaba a calmarse. Hasta se reía, como si aquella cosa negra, oprimente que llevaba dentro del pecho, se le aliviase. Su madre era una mujer práctica, y nunca estaba aburrida. Era ama de llaves de don Juan, el médico de la familia Camino. Era también otra cosa en aquella casa, según las malas lenguas, y últimamente a Pino le habían entrado grandes reconcomios de orgullo, y se enfadaba con aquella mujer porque no apuraba al viejo médico a que se casase con ella.
– ¡Déjame tranquila, caray! ¿Quieres que me case para volverme neurasténica como tú…? Eso es para las jóvenes. Yo ya no tengo ilusiones.
Pero tenía ilusiones. Le gustaba llevar la casa de don Juan, enterarse de los recados de los enfermos, ir con una amiga al cine, comer bien. Cuando Pino se quejaba demasiado le daba una palmada en las nalgas, que restallaban.
– ¿Dices que eres desgraciada, con ese culo que estás echando? Pero si se ve que te das buena vida… Yo a tus años trabajaba como una negra para mantenerte, mi hija… ¡Qué más querrás!
Pino volvía confortada de esas visitas. Se arrellanaba junto a José con una gran tranquilidad en el automóvil color rojo. Pero nada más salir el coche de la tibieza de Las Palmas y enfilar por la carretera del centro hacia Tarifa y Monte Coello, Pino volvía a su sombría angustia. Tenía la impresión de que la oscura avenida de eucaliptos que descendía entre los campos de viñas de la carretera hasta el jardín era una garganta que la tragaba. Un cuarto de hora tardaba el coche desde la ciudad hasta su casa, y parecía que la llevaba a otro mundo.
¿Qué hora sería? Las once de la mañana. En cualquier momento llegaría la majorera a despertarla, para la inyección reconstituyente que se le ponía a Teresa. A la majorera le tenía sin cuidado que Pino hubiera o no hubiera desayunado, o que estuviese buena o mala. Había que poner la inyección. Si Pino se rebelase, la vieja Vicenta hablaría en seguida con José de la necesidad de traer otra enfermera, ya que Pinito estaba cansada. Bastante había gruñido Vicenta diciendo que eso de dejar sola a Teresa por las noches, aunque la alcoba de José y Pino estuviera cerca, no estaba bien. Vicenta quería dormir en la alcoba de Teresa, pero en eso ella no cedería nunca… Mientras José saliera por las noches, las criadas jóvenes deberían estar bien guardadas abajo. Por nada del mundo hubiera traído tampoco otra enfermera. Sobraban mujeres en aquella casa. Ya estaba José demasiado consentido entre tantas faldas. Todos estos pensamientos la atormentaban. Cada vez que había insinuado la única solución de su vida que se le representaba ya casi obsesivamente y que era irse a vivir a Las Palmas, dejando allí a Teresa, José se había puesto hecho una fiera. Pino lloraba.
Читать дальше