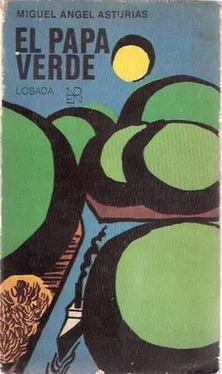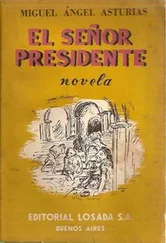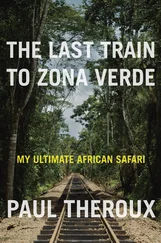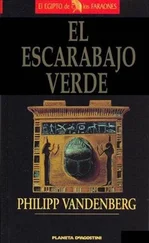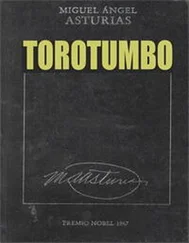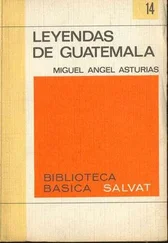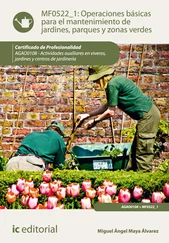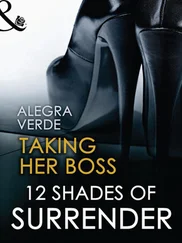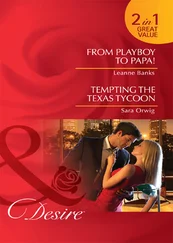Hinchó el pecho para soltar un hondo suspiro. Dentro de la blusa, ya para saltar, temblaron sus senos morenos.
– Está como desencantada -dijo Geo-, me ve como si yo fuera un forajido, una bestia, una máquina…
– ¡Pobre, fue siempre todo lo contrario de mi persona, soñadora a lo baboso, porque se puede ser soñadora como yo, con la tajadota en la mano, y esto no ha dejado de crear cierta enemistad entre nosotras! Por eso quiero que se casen ustedes pronto y se vayan a vivir a las tierras que ella heredó de su padre.
– Lo malo es que parece que ya no se quiere casar conmigo…
– ¿Ella se lo hizo saber o usted de adelantado lo está inventando?
– Ella me lo dijo…
– ¿ Últimamente?
– Sí…
– Viarazas de pollita con calentura, ya le pasarán… Es que usted también…, también… ¡Qué gente para no tener «vení acá» fuera de los galanotes que son!… ¡Ni gracia… ni picardía!… ¡Ya mero le muestro yo cómo es del amor la verdadera seña!… ¡Pobre mi hi… ja… ja… ja… con este hombrón que no sabe el punto de bolita!… ¡Ya mero le digo así se hace!… -Y se apropió de la mano del gigante rubio, oloroso a agua de Colonia seca, inexistente junto al fuerte almizcle de su transpiración de hembra, pero lo soltó casi en el acto, riéndose a carcajadas de espaldas sobre el césped.
Las bestias que ramoneaban bajo unos chilamates, alzaron la cabeza y apuntaron con las orejas hacia un claro de monte y cafetal, por donde apareció una patrulla. Llevaba por delante a un hombre amarrado de los brazos. Doña Flora se levantó y antes de ver bien a quién traían pie con jeta, se dijo: «¡Pescaron al Chipó!»
Pero a ese, ¿quién le puede?, como dijo el sargento que mandaba la escolta. Un prieto con ojos casi verticales.
– Y a este fulano, ¿por qué se lo llevan? -interrogó ella, mientras Geo acercaba las cabalgaduras.
– Porque se insolentó…, dijo cosas…
– ¿Qué dijo?
– Pa repetirlo no es; se hace uno de delito -excusóse el sargento.
– ¿Qué dijiste? -se aproximó doña Flora al hombre amarrado de los brazos hacia atrás, bien juntos en la espalda los codos, el sombrero de petate hasta las orejas para que no se lo llevara el viento, tiñoso de una mano, color colorado amarillo, y la otra mano sin tiña, todo él color negro de gallo.
– ¿Que qué dije?
El norteamericano le alcanzó un cigarrillo medio deshecho que le quedaba en el bolsillo. Doña Flora se lo puso al preso en la boca. Luego se lo encendió.
– Dios se lo pague, doña… -le agradeció y chupeteó con hambre, como murciélago atado de las alas con hambre de humo. Luego añadió-: Dije lo que el hombre Chipó anda mostrándonos por los campos: los fulanos que diz nos traen el bienestar del progreso, lo que auspician es otra cosa: dejar aquí la yuca sembrada y que la flor se dé en otra parte, allá donde ellos, porque es allá donde se va a cosechar por millones el pisto-dólar. Eso es lo que dije, que nos quieren sembrar la yuca.
– ¿Y no sabes que ese hombre Chipó los anda engañando? ¡Falto de noticias andabas, «m'ijo»!
– Bien puede ser, doña… Y también dice que en lugar de sacarnos los terrenitos, nos debían mercar la fruta. Ese sí sería progreso para nosotros.
– ¡Melindroso, ya te voy a echar riata! -intervino el sargento, sudando, cenizo de tostado, los ojos oblicuos-. Te traemos porque afirmaste que el comandante estaba vendido con el Papa Verde. Por eso lo llevamos y que agradezca que va entero.
– ¡Esa sí es una majadería tuya, muchacho! ¿Cómo podes considerar que se pueda vender una autoridad militar?
– Pues no sé cómo, doña; pero Chipó oyó de sus oídos, cuando hicieron el trato, «tanto más cuanto para el comandante», en el negocio de las tierras.
– A mí me parece, sargento -dijo Maker Thompson-, que al que hay que capturar vivo o muerto es a Chipó, y soltar a este hombre que no tiene más culpa que repetir lo que el otro les predica.
– Usted manda. El comandante dijo que a falta de jefe de los nuestros, le obedeciéramos a usted; y por eso un poco estamos bajo sus órdenes.
– Sí, suéltenlo; no se gana nada con asustar a la gente -dijo doña Flora, acercándose a desatarle los brazos-, y que se vaya…
El hombre agradeció y salió corriendo por entre los cafetales, donde nubes de mariposas blancas simulaban copos de algodón esparcidos sobre el duro metal de las hojas de los cafetos.
– Capturar a Chipó, fácil se dice -el sargento se quedó con la espina-; pero cómo poder sin una buena lancha para seguir por el río; eso nos hace falta…, con cayuquitos rascuaches, puros pipantes, cuándo se le da alcance, más que es mágico… Los muchachos lo han visto y le han hecho fuego, pero es como disparar al aire…
¡Yo sé los versos del agua,
sólo yo, Chipo Chipó;
soy hijo de una piragua
que en el Motagua nació!
¡Yo sé los versos del agua,
sólo yo y sólo yo…,
porque iba en mi piragua
cuando el agua los cantó!
Maker Thompson sintió el llamado de los mares encerrados en sus venas azules y dijo:
– Por mí queda, sargento, cogerlo vivo en el agua. Lo que necesito es gente de temple para el remo. ¿Dónde se puede construir por aquí una embarcación rápida? Voy a dibujar una de esas lanchas que parece que tienen filo para cortar el agua…
– Vamos todos a casa -propuso doña Flora-; nosotros iremos a caballo por el camino real, y usted, sargento, para que le salga más cerca, acorte aquí por este lado hasta donde hace tope un bosque de bambú, allí dobla a la derecha; a la derecha, porque a la izquierda hay mucho pantano y zarzal.
Geo se acercó para ayudarla a montar, pero ella, escabullándose el cuerpo, no sin antes dejar que sus dedos palparan lo que se iba de las manos, exclamó:
– ¡No se acomida, «m'ijo»…, que de los acomidos se vale el diablo!
El joven yanqui montó y fue tras ella. Bosques de palmeras, arenales de las crecientes del río, vegas azuladas en el verde de los pastos, zacatales, plantaciones de guineos dorados, cañaverales con las borlas de plata rosada mecidas por el viento caliente.
No podía ser. Al oír que él espoleaba, ella hizo lo mismo. Tuvo la evidencia nacida de su deseo, de la atmósfera tórrida y del convencimiento de que aquel hombre no era para su hija, dinámico, metalizado, cruel, de que al espolear se le acercaba para decirle… y no podía ser que lo dijese y que ella lo oyera…
Su menuda yegua de paso picado guardaba la distancia que la otra cabalgadura trataba de acortar tranqueando. ¡Qué deleite sentirse perseguida por un jinete que avanza a trote largo, pronto a tomar el galope! Ella puso la yegua a paso ligero, cuando lo oyó correr. «Que me alcance -se decía-, que me alcance, que me tome de la cintura, que me apee, que me bote, que me vuelque»…
La yegua a la carrera y la mula al galope cruzaron sembrados de fragantes limas, naranjas, limones, toronjas, mangos, nances, donde el sol quieto, la tierra tostada, quemante y el zumbar de los insectos, apenas se turbó con el ímpetu de su paso, y allí le dio alcance. Se medio detuvo la yegua asustada por una sombra, y la alcanzó, pero antes que él tuviera tiempo de hablar, ella le preguntó:
– ¿Cuándo le dijo Mayarí que no se casaba con usted?
– Hace como tres días…
– Martes entonces…
– Sí, el último día que nos acompañó y que estuvimos en casa de esos mulatos que tenían muchos, muchos hijos. ¿Recuerda? Los que al fin convinieron en vendernos sus tierras por necesidad de dinero para comprar medicinas. Pero yo le quería hablar de otra cosa. Lo he pensado bien. No nos queda otro camino…
Читать дальше