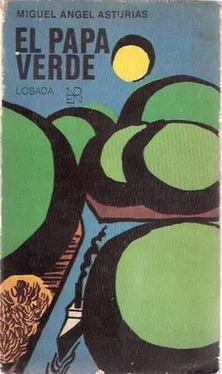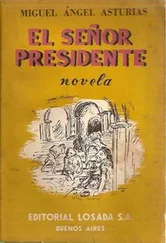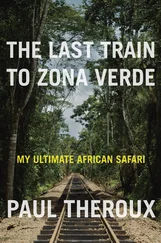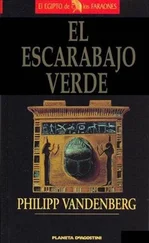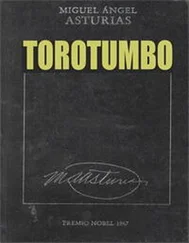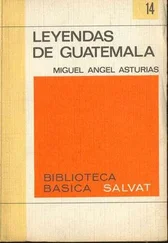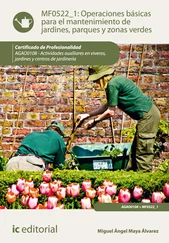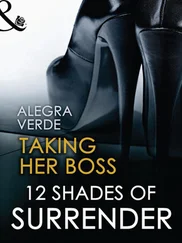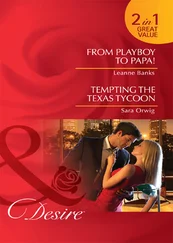Salomé vio a lo lejos, en la plataforma del carro en que iba, a Pío Adelaido Lucero. El muchacho, asomado a la vía, el sombrero en la mano y el cabello al viento, no se dio cuenta cuando aquél acercósele e hizo como que le empujaba al mismo tiempo de agarrarlo.
– Los hombres no se asustan…
– ¡Yo sí me asusté! -confesó el muchacho, pálido y con el corazón saltándole, que no le cabía en el pecho.
– ¿Y el papá?
– Va dos carros adelante…
– Déle mis saludos, y nada de estar sacando la cabeza a la vía porque es muy peligroso. Puede haber un peñasco o el travesaño de un poste y se mata.
El teniente Salomé volvió a su asiento. Un cigarrillo para pensar. El tren llega a las seis y media de la tarde. De la estación al Ministerio de la Guerra. Sólo a entregar y de allí al hotel. Sólo a dormir, para volver mañana. Esa era la orden. El sobre lacrado bajo el paño de su guerrera tronaba igual que si llevase una tempestad adentro.
Seguido de su hijo venía Lino Lucero. Dejó que se acercaran para levantarse a saludar.
– Mucho gusto… -Se iba a poner de pie, mientras Lino le apoyaba en el hombro la mano izquierda, para impedir que se levantara, y con la diestra le estrechaba la mano calurosamente.
– ¿Para dónde la tira? -preguntó Lino, al tiempo que el teniente se corría en el asiento, para dejarle lugar al lado suyo.
– A la capital; ¿y ustedes?
– ¿Va en comisión?
– Así dicen…
Pío Adelaido, aprovechando que ellos conversaban, escabullóse hasta la plataforma, para recibir en la cara el golpe del viento. Por lo menos ser aviador. Ir así, así como él iba, pero entre dos alas. Se le cerraban los ojos con el ardor del golpe del aire y tras cubrírselos con los párpados unos segundos volvía a abrirlos. No debía cerrar los ojos si quería ser aviador. Luchaba por sostener las pupilas expuestas al viento, al polvo, al humo. El olor del viento cuando salía el tren a campo abierto era distinto de cuando se encallejonaba entre túneles de peñas. Un aterrizaje. Sí, el olor de las peñas le daba la sensación de aterrizar. El paisaje se borraba. La pista. Y el convoy fugándose, y de nuevo campo, el convoy sin rieles, volando, sin ruedas, como un gusano que fuera sostenido por pequeñas alas de mariposas de humo…
– En la peluquería lo contaron -decía Lino al teniente Salomé-. Quién no recuerdo, pero allí lo contaron. Habíamos varios. No recuerdo quién lo contó. Con todos sus detalles. El submarino se vio aparecer en alta mar. Esto fue el lunes. Miércoles el submarino volvió a salir a flote. Después se supo desde que le comunicaban datos precisos sobre la situación de las defensas en el Pacífico del Canal de Panamá.
– Eso es muy grave -dijo el teniente- y me parece que si Polo Camey lo hacía…
– Por eso se suicidó…
– Sí, decía yo que si Polo Camey lo hacía obraba por su cuenta, sin autorización del gobierno.
– Desde luego que sin autorización del gobierno, pero no estoy de acuerdo con usted en lo demás. Camey no obraba por su cuenta.
– ¿Y por cuenta de quién obraba?
– Ese es el misterio…
La carta del suicida tronaba en su guerrera, igual que si dentro del sobre lacrado y sellado con el sello más grande de la Comandancia, fueran sus huesos.
– En fin -siguió Lucero-, que el gobierno debe estar en un lío padre. Más ahora que se nos amenaza del otro lado de la frontera, y que naturalmente necesitamos el apoyo de los gringos. ¡Cualquier día nos apoyan sabiendo que estamos en connivencias con submarinos japoneses!
– ¡Qué fregado está eso! Bien dicen que cuando el pobre lava su cobija ese día llueve.
– Además cuentan que Camey dejó una carta, carta que el juez tuvo en su escritorio y que desapareció. ¡Imbécil, por andar de embelequero en lo del cabildo abierto!
– ¿Y qué cree usted, señor Lucero?
– Lo que todo el mundo cree; que esa carta la desapareció un alto empleado de la «Tropicaltanera», aunque para mí también esa explicación tiene sus peros…
Y se iba a levantar en busca de su hijo, pero lo vio venir y arrellanándose nuevamente en el asiento, para rematar lo que decía, golpeando con la mano abierta la rodilla del joven militar.
– Tiene sus peros, porque si el juez está a sueldo de ellos no había necesidad que la sustrajeran. Es más. Sin sustraerla, dejándola en poder del juez, caso de no convenirles, la habrían podido sustituir por otra para lavarse las culpas. Imagine que Camey hubiera dicho que había recibido fuertes sumas de la «Tropicaltanera» a cambio de dar aquellos mensajes…
– Pero son norteamericanos los de la Compañía…
– No son de ninguna parte… El dinero no tiene patria… ¿Y si los mensajes eran erróneos, sólo para hacer caer a un empleado del gobierno en tan gravísima falta?
El teniente Salomé, en cuyo pecho iba la carta, se sintió orgulloso de haber evitado que cayera aquel documento al parecer tan importante en manos de algún empleado de la Compañía, y del mismo juez. En los labios se paladeaba el aire dulce de la meseta; dejaban las masas salobres de la costa y entraban en una atmósfera de azúcar.
Pío Adelaido vino a decir a su padre encarándose con él:
– Papá, yo quiero ser aviador…
Lino le acarició la mano, dándole golpecitos al compás del desplazarse del ferrocarril, sin responderle.
– Papá…
– Sí, ya veremos…
– ¿Por negocios viene? -preguntó el teniente.
– Por negocios. Necesito un poco de maquinaria agrícola para intensificar mis cultivos. Quizá oyó hablar usted de Lester Mead.
– Lo que se cuenta en las plantaciones, señor Lucero. Ese sí que es un gran hombre.
– Para mí es el hombre con más corazón que he visto en mi vida y soñaba con un grupo de cultivadores de bananos que mediante cooperación del trabajo y el capital libraran nuestras tierras de la siniestra explotación a que están sometidas. Si no se muere, otro gallo nos cantara.
– Y usted, por lo que veo, piensa seguir en el plan…
– Sí, y por eso no acepté ir a vivir en las grandes ciudades, como Cojubul y los Ayuc Gaitán.
– Esos se dejaron encandilar, y les entró la deliradera…
– Cada cual piensa con su cabeza.
– Muchos habrá que lo secunden. Si a mí me dieran la baja yo me iría a trabajar con usted a ojos cerrados.
– Habrá o no habrá… Muchas gracias por la confianza… Creí que mi obligación moral, al recibir la herencia, era aceptar con el frío metal, el fuego, la pasión de vida que animaba a Lester Mead y a doña Leland.
El nombre le quedó sonando en los labios: Leland… y vio el mechón de sus cabellos color de oro verde, cuando el tren se fue despacito, rodando, sin hacer mucho ruido por un cementerio de bananales tumbados, ya ella muerta…
– Papá, esta noche me lleva al cine…
– Si hay tiempo…
– Y me tiene que comprar mi bicicleta, y me tiene que comprar mis patines…
Frío, hambre y sueño sentían los viajeros, molidos por el viaje y silenciosos, que largo se hacía el tiempo cuando ya iban llegando.
– ¿Papá, me lleva al cine…?
– ¿Y qué va ir a ver al cine? -interrogó el teniente.
– ¿Cómo qué? Lo que den. Las vistas.
La luz baja y poco clara de las lámparas borraba a los pasajeros. Se miraban los bultos. Los bultos sobre los asientos. Esa sensación de no llegar nunca. De consultar la hora a cada momento.
– ¿Papá, me lleva al cine…?
– Para qué quieres que te lleve al cine si aquí, viendo pasar las calles iluminadas, las gentes, los autos, es como si estuvieras en el cine…
Y la visión era exacta, la visión cinematográfica de la ciudad por donde pasaba el tren rápidamente.
Читать дальше