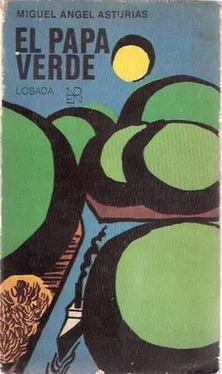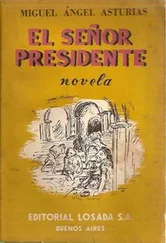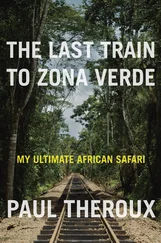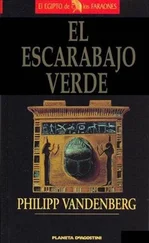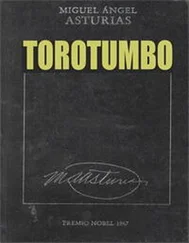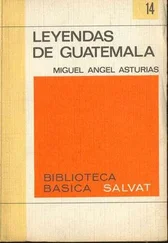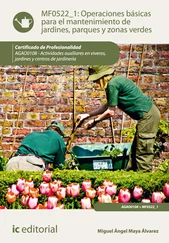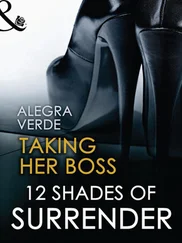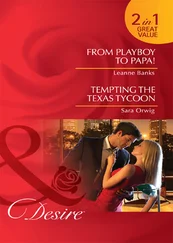Exhalas el olor del hombre que se opone a que yo me despose con el río… Tú lo quisiste… Tú me lo pediste… Mis piernas amorosas van ya en el temblor del que me hará suya, voy en él, sobre él, como su pertenencia, y ya sólo nos separa una cáscara de madera… Nadie, ni tú mismo, ni toda la sabiduría, sabrá dónde di el paso, en qué punto, sobre qué onda móvil hundiré mi zapato para en seguida irme toda entera…
Chipó picaba sudoroso, jadeante. Ya empezaban las aves marinas engañadas por el claro de la luna. Los móviles y hondos lomos de las olas ya fluían pausados. Cada una era un lecho. Remero y novia perdidos, borrados donde Mayarí dio el paso. No se oyó nada. No se vio nada. No se supo nada. La lucha de Chipó por rescatarla. Una capa de burbujas y nada más.
Las cabezotas de los soldados, recortadas sobre la pared del patio, seguían el movimiento de los dos cuerpos colgados. La luna los alcanzaba al sesgo cuando, empujados por el viento, en su oscilación de péndulos humanos caían bajo su fulgor de plata húmeda, y este ir y venir de los ahorcados se repetía en el balanceo de las cabezas de los soldados, enormes sombras sobre la pared hosca del patio.
El capitán, en cueros -sólo zapatos para no lastimarse los pies, sólo zapatos tuvo tiempo de ponerse, se los metió como pudo, la mano agarrándose el sexo para cubrirse-, vino a ver lo que ocurría a las voces del centinela que, aunque había pasado la noche despierto, le pareció que despertaba a una segunda realidad cuando vio, a la altura del techo, pendientes de las vigas, los cuerpos de los dos presos.
El jefe se quedó en pelota, sembrando en el suelo, entre los soldados que también corrieron a los gritos del centinela con las armas caladas. Una escupida del capitán. Una escupida entre los rascones secos de la tropa. Volvió a taparse las partes con la mano y tornó a su pabellón, alzando los zapatos para dejarlos caer y que resonaran las baldosas. El centinela miró a los soldados sin comprender. Los solados miraron al centinela. El silencio. La luna. La luna. El silencio. Los largos cuerpos de los ahorcados, ya fúlgidos, ya negros en la sombra. Se colgaron de sus fajas. Las fajas con que se atan los calzones. La del uno era corinta y la del otro verde. Un frío de pozo, de piedra de brocal de pozo en el patio. Trotes de ratas. Se van al monte. La luna en los techos.
En el pabellón del capitán un amago de cáscaras de luz alrededor de un quinqué. Tres ruedas de sombra y al centro, de la cintura a la cabeza, detrás de la mesa, él, su mano. Escribe un mensaje. Llama al cabo. Hay que ir inmediatamente a Bananera. No está cerca. Si estuviera allí, a la vuelta, ¡qué bueno sería! «Despierta al telegrafista y ordena que mande con carácter de urgente este telegrama.»
«Lo malo es que aquí no hay juez…», se dice en voz alta. Lo oye el sargento y le contesta que cualquier alcalde puede levantar el acta de defunción, según la ley. La voz del sargento en sus oídos, como respuesta que él mismo se hubiera dado. Pero fue el sargento el que contestó. Contestó simplemente eso. Muy bien. Correcto. Que el sargento vaya a la Municipalidad más próxima y se traiga al alcalde para que levante el acta. Va el sargento. No se puede llegar a «Todos los Santos» sin vadear el río. Es tanta la claridad que el río parece pasar quemando los bosques, las peñas, los llanos. Fuego ambulante, fuego que anda, fuego que se va al mar. Pero el alcalde no está. No está y no está. El sargento pregunta a una mujer encinta. Ya es de meses el panzón que tiene. La cabeza amarrada, la cara pañosa, la ropa limpia, pero pobrecita.
– ¿Adonde se fue el alcalde? -le pregunta.
– Se fue a la capital por eso de que nos quieren quitar la tierra.
– No se las quieren quitar, señora, se las quieren comprar.
– Igual es porque no la estamos vendiendo. Si yo le merco lo que usted no me quiere vender, se lo quito, más se lo quito que se lo compro. Ansina es… Y ansina lo ve la niña de doña Flora Polanco, viuda de Palma.
– Vea, señora, usted mejor si se viene conmigo.
– Yo no…
– ¿Cómo que no?… ¡ Mandará usted!…
– ¡Soy la mujer del alcalde!
– ¡Me viene flojo! Y véngase por bien, más vale con su gusto, que si no me la llevo a la fuerza. Allá le va a contar al capitán todo lo que sabe de la hija de doña Flora… Si habla, si grita, peor para usted, porque la arrastro, del pelo me la llevo… ¡Salga!… ¡Nada de ayes!… ¡Salga!… Un paseíto le cae bien… No había contado salir andar… Así es la vida… Le cae bien por su estado y allá le informa al jefe lo que decía la niña de no dejarse quitar las tierras ni compradas…
– Bien bueno si es sólo para ir a eso… aunque es una barbarie.
Empezaba a amanecer. La luna igual a una gran rueda rota, despedazada, se enterraba en la sombra, sin poder rodar más, desprendida del eje, ladeada, pugnando para dar una vuelta más. Del otro lado, la planicie lechosa, caliente, ya bañada por la luz del día.
El sargento informó al capitán de lo que decía la mujer del alcalde. El capitán, sentado -bajo la mesa no se veía que estaba desnudo, sólo la guerrera tenía puesta-, hizo pasar a la mujer.
– Su nombre…
– Damiana soy yo…
– ¿Soy yo es su apellido?
– No, yo soy Damiana Mendoza…
– ¿Casada?
– Me extraña, con el bulto que ando ya pa no ser casada.
– El sargento me da parte que usted vio a la niña Mayarí, hija de doña Flora.
– Sí, hará como diez días.
– ¿Dónde la vio?
– La vide en mi casa. Vino al pueblo para hacer ver a los que tienen tierras, los hombres, que no es de ley vendérselas a ese canche que anda ofreciendo por ellas el oro y el moro. «Si se las venden -es lo que dijo- se pierde todo derecho.» Y además aconsejó a mi marido, que es el señor alcalde de allí del lugar, que se fuera a la capital a pedir protección, porque no es recto lo que están queriendo hacer ese hombre, la madre, doña Flora y el comandante, que también diz está aconchabado con ellos.
– Muy bien, señora. Su marido ¿cuándo regresa?
– ¡Pues quién sabe! No dejó dicho.
– Vamos a que se quede usted aquí con nosotros, detenida.
– ¡Y mis otros hijos! ¿Usted cree que sólo este encargo me dio Dios? -y se pasó la mano por el vientre grávido.
– Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Un soldado se va a ir con usted y le va a quedar la casa por cárcel.
– Vivo en la Municipalidad…
– Pues la Municipalidad le va a servir de prisión.
– Si así lo dispone usted, que es autoridad, así debe hacerse. ¿Qué soldado me voy a llevar?
– El sargento que le diga…
– ¿Un amargo, jefe?
– A su gusto, y a ver, sargento, si se va a otro pueblo, porque no todos los alcaldes agarrarían viaje por consejo de la señorita desaparecida.
– Debe haber hecho viaje a la capital para mover pitas contra el gringo. Por una parte me alegro. El baboso ése me cae tan mal. Se cree un rey.
– Es que es su novio y lo anda traicionando.
– De la mujer sólo el placer, jefe.
Más parecía un cenizal el pueblecito adonde el sargento llegó ya con el día. Una mañana calurosa y en aquel agujero de tres casas de adobe y lo demás rancherías, mayor era el bochorno. Eso sí, ladraron mil chuchos. Brotaban como moscas de los cercos de cañas, cercos de piedra, chilcales y sitios en que hubo casas. Tampoco en «Buenaventura» estaba el alcalde.
– ¿Que onde anda? -le contestó un muchacho al que le preguntó en la plaza por el alcalde.
Debía ser la plaza un predio lodoso, rodeado de árboles.
– ¿Que onde anda el alcalde?… Pues mero bien no se sabe onde-. Sólo un ojo se le veía al muchacho, el otro se lo tapaba el pelo.
Читать дальше