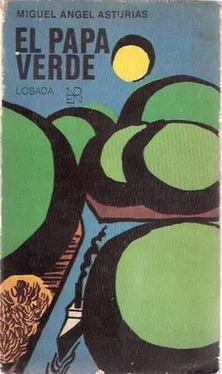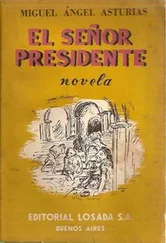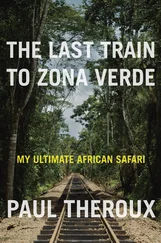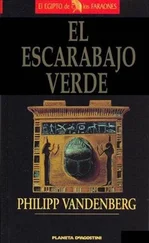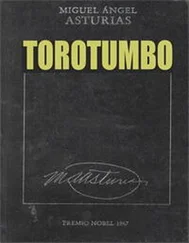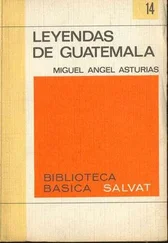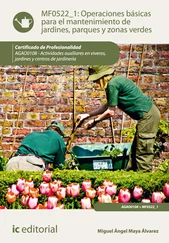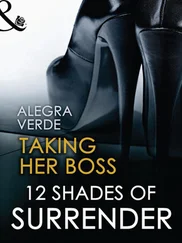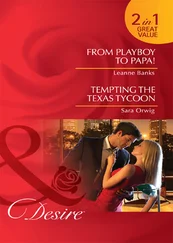Dos ahorcados, una niña desaparecida, los alcaldes en la capital, los pequeños propietarios negándose a vender sus tierras por ningún precio. Lindo empezaba el día.
Se sonó como si se fuera a sacar las tropas por las narices, estrepitosamente, al oír que avanzaban doña Flora y su futuro yerno. Esa forma de sonarse a lo militar era una advertencia anticipada a los comparecientes, a fin de que se dieran cuenta que se aproximaban, después de las dominaciones, los soldados de la guardia, al trono del señor.
Sin saludar, precipitóse doña Flora:
– ¿No ha habido noticias de ella, comandante?…
Y antes que el militar tuviera tiempo de contestarle, amontonó palabras, frases, lamentaciones, acusando a los propietarios de las tierras que iban a comprar o a expropiar de haber hecho desaparecer a su hija, para saciarse con ella… «¡Ay, mi patoja!…, ¡ay, mi patojita chula!…, ¡ah, mi patoja!…» -sollozaba.
Maker Thompson contentóse con aproximarle una silla, mínima silla de hierro para soportar todo el pesar de una madre que por momentos perdía el control de su persona, siempre en guardia, con la altanería del dolor que es ira y sed de revancha.
– De eso, señora, de que a su hija le hubiera podido pasar eso que usted supone, por venganza de la gente del campo, no debe usted tener ni sospecha. Aquí estoy yo para asegurárselo.
– Bueno… -masculló ella-, me quita un peso de encima… Y entonces, ¿qué le pudo suceder, por qué desapareció a la chita callando? No dejó dicho me voy, voy a tal parte, o cree usted que una gente se puede ir así nomás… El corralero fue el último que la vio. Pasó con la leche ordeñada para la cocina, y estaba en el corredor…
– Es que su hija, señora, andaba en cosas que no debía…
– ¡Mienten, comandante, mienten! Aquí el señor Maker Thompson, que puede responder por ella, como su novio y su futuro marido.
– No se subleve. No se trata de eso.
Maker Thompson levantó los ojos castaños, fríos, para mirar al comandante -el calor apretaba, la cara le sudaba; éste, parsimoniosamente, le ofreció un cigarrillo.
– Mayarí, la patojíta… -recalcó el diminutivo y dio tiempo a que Geo tomara el cigarrillo que le brindaba-, no era ninguna mansa paloma. Perdonen que hable así. Se las traía, ¿eh?, se las traía como buena hija de tata.
– No entiendo… -dijo Maker Thompson vivamente intrigado y hasta dio un paso para quedar más cerca del comandante y poder seguir el movimiento de sus labios, sobre los que cabalgaba el bigote carbonoso.
– Mayarí Palma, como ustedes lo van a oír, era el jefe de todos los que se resistían a vender sus tierras. Una señora capturada anoche, esposa de uno de los alcaldes, a quien se le dejó la casa por cárcel por estar preñada y tener otros hijos pequeños a quienes alimentar, refirió que su señorita mosca muerta, concitó a los alcaldes y vecinos principales, para que marcharan a la capital a pedir auxilio contra Maker Thompson, y de paso informar que yo estaba comprado por ustedes.
– Y esa mujer, ¿existe? ¿Cómo se llama?…
– ¿Cómo si existe? No le estoy diciendo, señora, que está presa, y su nombre es Damiana Mendoza…
– Me deja usted muda…
– Mayarí, aunque usted no lo crea, salió a su padre, que había sido anarquista en Barcelona y vino aquí quién sabe si huyendo.
– Sí, él tenía esas ideas; pero Mayarí era muy niña cuando él se suicidó.
– Las ideas políticas se heredan, doña Flora, se traen en la sangre y nada más peligroso que esta clase de herencias. Así como de un revolucionario nace otro revolucionario, de un policía nace otro policía…
– Pero de ella, de ella ¿qué es lo que se sabe? -intervino Maker Thompson con cierta ansiedad en la voz.
– Nada concreto. Para mí que se fue a la capital con los alcaldes y principales. Telegrafíe esta mañana dando parte y pidiendo que se la busque y la detengan por agitadora. De hoy a mañana vamos a tener noticias y ya verán ustedes, ya verá doña Florona, cómo la que usted creía violada y muerta por los camperos, o vestida de novia flotando ahogada en el río Motagua, anda en la capital meneando pitas para que no despojemos de sus tierras a los que se les iba a pagar su precio en pesos oro.
– Bueno, tendré tiempo con Geo para ir a ver lo de mi fruta…
– Eso es, la señora hace el gran negocio y su hija me acusa a mí de estar vendido a ustedes, señor Maker Thompson… Todo porque me apasiona la idea de que mi país progrese, de que estos pueblos mejoren y se tornen alguna vez estas costas emporios de riqueza y civilización. ¡Ya estoy cansado de ver indios! Uno, desde que entra al cuartel, sólo indios ve, sólo con indios trata. Por eso, si yo hubiera tenido un hijo -no lo tuve porque de muchacho me pegaron un mi mal- primero le metía un tiro que dejarlo abrazar la carrera de las armas…, para que se pasara la vida como yo viendo indios, tratando con indios, oliendo a indio… y eso que parezco purísimo izcamparique.
Doña Flora separó la silla en que había estado sentada, frágil esqueleto de hierro desnudo, salitroso, y salió seguida de Geo y del comandante que les acompañó algunos pasos, hasta la guardia.
– Pero esta mañana hubo otras novedades. ¡Bonito empezó el día! Dos hombres se ahorcaron allá por Bananera, en el local donde instalamos la guarnición que les ayuda a ustedes a la formación de las fincas para las plantaciones.
– Y eso, comandante, ¿no tendrá nada que ver con Mayarí?…
– Que yo sepa, no. Eran brujos al parecer. Los agarraron con caracoles y tortugas en las orejas y en la cabeza, y diz que esperaban la medianería de la luna en el cielo, ayer hizo llena. A medianoche se colgaron tranquilamente.
– Bueno, jefe, ya volveremos por aquí.
– Nos estamos viendo, señor Maker Thompson.
– Pensamos estar donde los compadres Aceituno; si hay alguna noticia, nos avisa.
– Muy bien, muy bien, señora… ¿Y dice que vino su fruta?
– Sí, anoche, en el tren de carga en que nosotros nos acomodamos. Está muy hermosa. Sólo que este señor es muy codo y no quiere pagarme más de sesenta y dos centavos y medio por racimo…
– Y eso si son pencas de ocho manos; precio parejo para todos…
– Negocio y amistad son aparte… Bisnes… Bisnes… -fueron las últimas palabras del jefe al darles la mano.
Antes de volver a su despacho, desde la puerta de la guardia donde los soldados se mantenían firmes y el oficial se había acercado a decirle «Sin novedad, mi comandante», quedóse contemplando largamente el mar, como si fuera la primera vez que lo veía, como si no lo tuviera enfrente todos los días y a todas horas: imagen de lo imposible, retrato de lo imposible, espejo de lo imposible.
El sol quemaba con la fuerza de un soldador que derritiera lingotes de plomo sobre el poblado de ranchos de techo de manaca, la vegetación chaparra, tostada, color de arena verdosa, los edificios del puerto, las casas de madera pintada de colores chillones, el muelle, los rieles, los vagones de ferrocarril en que vivían algunos empleados, chimeneas, algún ventanuco forrado con cedazo y el graderío para subir a la vivienda.
Del lado de la bahía, mar y cielo en un solo zafiro, apareció un barco blanco. Iba entrando y resplandecía. Pronto se oiría la sirena. Sol quemante de agua. Empezaba a gotear del lado de la tierra. Sin más ulular que sus gruesos goterones, el aguacero navegaba de la costa hacia el golfo, como a cerrar el paso a la nave fantasmal que al pronto quedó oculta tras cortinados de lluvia.
No hubo más horas por eso, no duró más la tarde. Incertidumbre de minutos, de segundos, y la lluvia que no escampaba, y el calor desesperante. Doña Flora telegrafió por su cuenta a su hermano, ingeniero Tulio Polanco, preguntándole si Mayarí no había ido a dar a su casa, pues nada sabía de ella, después de haberse marchado sin permiso a la capital. También telegrafió a una amiga y compañera de colegio con quien se carteaba, pero en este caso sin decir que Mayarí andaba por ahí sin su autorización. Más vale no acabarla de desacreditar. Ya el comandante se dio el gusto de llamarla con toda la bocota de indio bozal: «agitadora». ¡Mejor!… ¡Agitadora…, anarquista…, todo…, todo…, con tal que no esté muerta!
Читать дальше