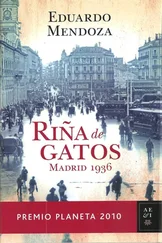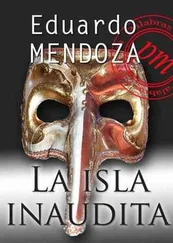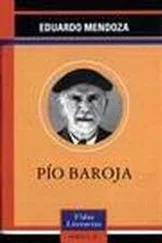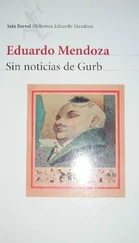En los cenáculos ilustrados de la ciudad no se hablaba de otro asunto. Por fin los tres proyectos seleccionados fueron remitidos a Madrid. Allí el ministro los entretuvo todo lo que pudo sin que mediara explicación. El alcalde no vivía. ¿Han llegado noticias de Madrid?, preguntaba a medianoche, despertando sobresaltado. Su ayuda de cámara tenía que entrar en el dormitorio y calmarlo, pues era célibe.
Finalmente contestó el ministro. La respuesta cayó como una bomba: S.E. el ministro del Interior había decidido no seleccionar ninguno de los tres proyectos presentados, dado que a su parecer, ninguno reunía méritos suficientes. En cambio, daba por bueno y sancionaba con su firma un cuarto proyecto que o bien no había concursado o bien lo había hecho, pero había sido descalificado por el jurado. Ahora reaparecía amparado por un decreto-ley. Era lo que luego habría de llamarse "el plan Cerdá". El alcalde prefirió tomar la cosa por el lado bueno: "Estoy persuadido", escribió al ministro, "de que V.E. ha querido chancearse a nuestra costa haciendo ver que aprobaba un proyecto que no sólo no integra la terna presentada en su día a V.E., sino que cuenta de antemano con la desaprobación de todos los barceloneses". Esta vez la respuesta del ministro fue fulminante. "Los barceloneses, amigo mío, se darán con un canto en los dientes si el plan Cerdá se realiza algún día tal y como yo lo he sancionado", escribió al alcalde. "Y en lo que a usted concierne, mi estimado alcalde, permítame recordarle que no entra en sus atribuciones determinar cuándo un ministro está o no está de guasa. Limítese Vd. a cumplir mis instrucciones al pie de la letra y no me obligue a recordarle de quién depende su cargo en última instancia, etcétera, etcétera".
El alcalde convocó de nuevo al pleno. Hemos recibido una bofetada, dijo. Bien empleada nos está por habernos sometido a los dictados de Madrid en lugar de obrar por cuenta propia como nuestra valía permite y nuestro honor exige. Ahora por culpa de nuestro apocamiento Barcelona ha sido ofendida: que esto nos sirva de escarmiento. Hubo una salva de aplausos. El alcalde impuso silencio y habló de nuevo. Su voz resonaba en el Salón de Ciento.
– Ahora tenemos que responder, es nuestro turno -dijo-. Lo que voy a proponer podrá pareceros una medida algo drástica, pero yo os suplico que no forméis juicios precipitados. Pensad y veréis que no nos cabe otra salida. Y lo que propongo es esto: que puesto que Madrid se niega a escuchar nuestras razones y con petulancia y desdén pretende imponernos su criterio, cada uno de nosotros, como representantes que somos del pueblo de Barcelona, desafíe al funcionario del ministerio que corresponda a su escalón jerárquico y que lo mate en duelo o muera por defender su derecho y dignidad del mismo modo que yo aquí, ahora y públicamente arrojo mi guante al suelo de este histórico recinto y reto a duelo a S.E. el señor ministro del Interior para que de una vez él y sus condenados burócratas se enteren de que a partir de ahora cuando a un catalán se le niegue la justicia en un despacho él se la tomará por su mano en el campo del honor.
Arrojó al suelo un guante de cabritilla gris que había comprado el día anterior en can Comella y velado toda la noche ante el altar de Santa Lucía. Los presentes prorrumpieron en vítores, le tributaron una ovación inacabable; los que tenían guantes imitaron su gesto; los que no, arrojaban al suelo los sombreros, los plastrones y hasta los zapatos. El pobre alcalde lloraba de emoción. No sabía que los mismos que acogían con tanto entusiasmo sus proposiciones no tenían la menor intención de seguirlas, que incluso algunos habían enviado ya cartas a Madrid en las que expresaban su adhesión al ministro y deploraban el tono improcedente del alcalde, de cuya salud mental afirmaban tener serias dudas. Ignorante de todo ello el alcalde cursó a Madrid una carta de desafío que el ministro le devolvió hecha trizas en un sobre lacrado en cuyo dorso había escrito de su puño y letra: "Bufonadas a mí, no". Los concejales sugirieron al alcalde que no insistiera, que no había nada que hacer, que se tomara unas vacaciones.
Por fin cayó en la cuenta de que lo habían dejado solo.
Renunció a la alcaldía, se instaló en Madrid y trató de suscitar el interés de las Cortes por el asunto. Algunos diputados fingieron hacerle caso por razones de estrategia política: unos creían captarse así la simpatía de los catalanes, otros esperaban una compensación de tipo económico por sus intervenciones. Cuando se percataban de que el ex alcalde sólo era un chiflado que actuaba por su cuenta, lo dejaban de lado indignados. El ex alcalde recurrió al soborno de los más venales, dilapidó en ello su fortuna personal, que era cuantiosa. A los tres años, arruinado y con el corazón roto, regresó a Barcelona, subió a Montjuich y miró hacia el llano: desde allí pudo ver ya el trazado de las nuevas calles, las zanjas por donde circularía el tren, los albañales y acueductos. ¿Cómo es posible?, se dijo, ¿cómo es posible que un simple escollo burocrático haya dado al traste con la voluntad expresa de Dios? Su desesperación era tan grande que se tiró de la montaña abajo y se mató. Su alma fue directamente al infierno, donde le explicaron que la visita que había recibido en sueños había sido realmente la del mismísimo Satanás. Ah, prevaricador aciago, exclamó el ex alcalde presa de compunción por haber sido tan necio, bien que me engañaste diciendo que eras un ángel. Eh, eh, alto ahí, replicó Satanás, yo nunca dije que lo fuera, pues has de saber que los demonios podemos adoptar la forma que más nos convenga para tentar a los mortales, pero no la de un santo ni la de un ángel ni mucho menos la de Dios Nuestro Señor ni Su Santísima Madre; por eso dije ser "un caballero de Olot", que es lo más próximo que conozco a un cuerpo celestial; el resto lo hizo tu vanidad y tu obcecación, cuyas consecuencias terribles sufriréis Barcelona y tú por toda la eternidad. Y prorrumpió en carcajadas sonoras y escalofriantes.
Los años se encargaron de probar que de todos los protagonistas de esta leyenda, con la excepción del diablo, que siempre va a la suya, el alcalde era el único que tenía razón. El plan impuesto por el ministerio, con todos sus aciertos, era excesivamente funcional, adolecía de un racionalismo exagerado: no preveía espacios donde pudieran tener lugar acontecimientos colectivos, ni monumentos que simbolizasen las grandezas que todos los pueblos gustan de atribuirse con razón o sin ella, ni jardines ni arboledas que incitasen al romance y al crimen, ni avenidas de estatuas, ni puentes ni viaductos. Era una cuadrícula indiferenciada que desconcertaba a forasteros y nativos por igual, pensada para la relativa fluidez del tráfico rodado y el correcto desempeño de las actividades más prosaicas. De haberse realizado tal y como en principio se concibió, habría resultado al menos en una ciudad agradable a la vista, confortable e higiénica; tal y como acabó siendo, ni siquiera tuvo esas virtudes. Tampoco podía ser de otro modo: los barceloneses no desaprobaron el plan en la forma tajante que el ex alcalde visionario había vaticinado, pero tampoco lo consideraron cosa suya; no captó su imaginación ni despertó ningún sentimiento ancestral. Se mostraron reacios a comprar, fríos y deslucidos a la hora de edificar y remisos a ocupar aquel espacio que durante siglos habían anhelado y reclamado; lo fueron poblando gradualmente, impelidos por la presión demográfica, no por la fantasía. Ante la indiferencia general y con la connivencia de quienes tal vez podrían haberlo impedido (aquellos mismos que a espaldas del ex alcalde loco enviaban cartas al ministro para salvaguardar sus prebendas) los especuladores acabaron por adueñarse del terreno, por tergiversar el plan original y por hacer de aquel barrio gentil y saludable una urbe ruidosa y pestilente, tan aglomerada como aquella Barcelona antigua que el plan trataba precisamente de superar. Por falta de ideología (aquella ideología que el amor de Dios y las asechanzas del diablo habían inspirado al ex alcalde maldito)
Читать дальше