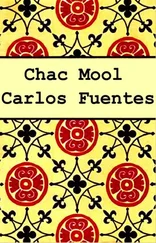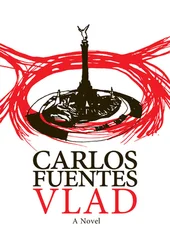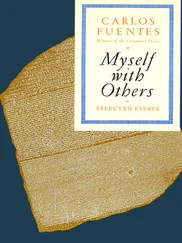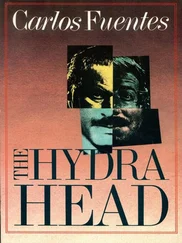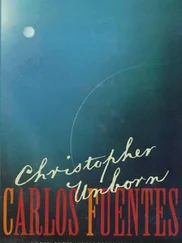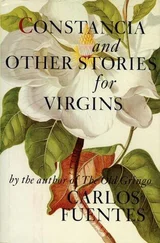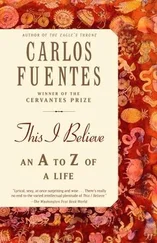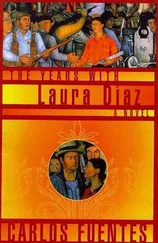Dantón exploró, calculó, y decidió empezar por allí: la misa de una en La Votiva blanca y azul, morisca como una mezquita arrepentida.
La primera vez, nadie volteó a verlo. La segunda, lo miraron con extrañeza. La tercera, un joven alto, rubio y espigado se acercó a preguntarle quién era.
– Soy López.
– ¿López?
– Sí, López, el nombre más conocido del directorio telefónico.
Esto provocó la risa del muchacho alto que arrojó hacia atrás la cabeza ondulada y el largo cuello, haciendo bailar agitada-mente su nuez de Adán.
– ¡López! ¡López! ¿López qué?
– Díaz.
– ¿Y, y?
– Y Greene. Y Kelsen.
– Oigan, muchachos, un tipo con más apellidos que todos nosotros juntos. Vente a comer al Jockey. Me pareces pintoresco.
– No, gracias, ya tengo cita. El domingo entrante, quizás.
– ¿Quizás, quizás, quizás? Hablas como bolero. Jajá. No quiero decir limpiabotas, sino Agustín Lara, jajá. O quién sabe, tú. ¡País del bolero!
– ¿Y tú? ¿Cómo te llamas, güero?
– ¡Güero! ¡Me dice güero! N'hombre, todos me llaman el Cura.
– ¿Por qué?
– No sé. Será porque mi papá es doctor. Mi segundo nombre es Landa, desciendo del último gobernador de esta ciudad durante el ancien régime. Es el nombre de mi'amá.
– ¿Y el de tu apa?
– Jajá, no te rías.
– No, si el que se ríe eres tú, güey.
– ¡Güey! ¡Me llamó güey! Jajajá, no, me llaman el Cura, mi padre se llama López también, como el tuyo. ¡Qué divertido, qué requete divertido! ¡Somos tocayos por detrás! ¡Jajá, no es albur, tú! Anastasio López Landa. No faltes el domingo. Me caes
bien. Cómprate una corbata de mejor gusto. Esa que traes parece bandera.
¿Qué era una corbata de buen gusto? ¿A quién le iba a preguntar? El domingo siguiente se presentó a la iglesia con atuendo de montar, pantalones ecuestres y botas, un saco café y camisa abierta. Y un fuete en la mano.
– ¿Dónde montas, este… cómo te llamas?
– López como tú. Dantón.
– ¡La guillotina, jajajá! ¡Qué papas más originales debes tener!
– Sí, son el chiste en persona. El Circo Atayde los contrata cuando bajan las entradas.
– ¡Jajajajá, Dantón! You're a real scream, you know.
– Yeah, I'm the cat's pijamas – repitió Dantón de una comedia de cine americano.
– Oigan, muchachos, éste se las sabe todas. He's the bees knees! ¡Es la mamá de Tarzán!
– Cómo no, yo Colón.
– Y mis hijos Cristobalitos, jajajá. Vivo aquí a la vuelta en Amberes. Pasa y te presto una corbata, oíd sport.
Convirtió La Votiva y el Jockey en sus deberes dominicales, más sagrados que recibir, para quedar bien con sus nuevos conocidos, la comunión sin beneficio de confesionario.
Primero causó extrañeza. Estudiaba intensamente la manera de vestir de los muchachos. No se dejaba impresionar por las maneras distantes de las muchachas, aunque nunca había visto, él que venía de los lutos eternos y de los trajes de seda floreados de la provincia, a tanta jovencita de traje sastre, o de falda escocesa con suéter, cardigan encima del suéter y collar de perlas encima de todo. Una chica española, María Luisa Elío, llamaba la atención por su belleza y elegancia; era rubia ceniza, espigada como un torerito, usaba beret negro como Michéle Morgan en las películas francesas que todos iban a ver al Trans Lux Prado, saco de cuadritos, falda plisada y se apoyaba sobre un paraguas.
Dantón confiaba en su potencia, su virilidad, su extrañeza misma. Era moreno agitanado y sus pestañas de niño no las había perdido, sombreaban más que nunca sus ojos verdes, sus mejillas olivas, su nariz corta y sus labios llenos, femeninos. Medía uno setenta y tendía a ser cuadrado, deportivo pero con manos -le habían dicho- de pianista, como la tía Virginia que tocaba Chopin en
Catemaco. Dantón se decía con vulgaridad, «estas yeguas finas lo que necesitan es quien les arrime el fierro a las ancas» y le pedía dinero a Juan Francisco, no podía ir de gorrón cada domingo, a él también le correspondía disparar, tengo nuevos amigos, papá, gente de mucha clase, ¿no quieres que los haga quedar mal a ti, a toda la familia?, ya ves que cumplo toda la semana, nunca falto a clase de ocho, presento exámenes a título, pero con puros nueves y dieces, tengo buena cabeza para las leyes, te lo juro padre, lo que me prestes te lo devuelvo con interés compuesto, te lo juro por ésta… ¿cuándo te he fallado?
Los primeros palcos del Hipódromo los ocupaban generales nostálgicos de sus propias, ahora valetudinarias, cabalgatas, luego seguían algunos empresarios de cuño aún más reciente que el de los militares, enriquecidos, paradójicamente, con las reformas radicales del presidente Lázaro Cárdenas gracias a las cuales el peón encasillado salió de las haciendas y se mudó a trabajar barato en las nuevas fábricas de Monterrey, Guadalajara y la ciudad de México. Menos paradójicamente, las fortunas nuevas se hicieron con la demanda de guerra, el acaparamiento, las exportaciones de materiales estratégicos, el encarecimiento de alimentos…
Entre todos los grupos se desplazaba un italiano pequeñi-to, sonriente y atildado, Bruno Pagliai, gerente del Hipódromo y dueño de una irresistible furbería que dominaba, desplazaba y ruborizaba la malicia rústica del más colmilludo general o millonario mexicano. Había, de todos modos, una discriminación evidente. El mundo de La Votiva, del «Cura» López Landa y sus amigos, acaparaba la barra, los sillones, la pista de baile del Club, dejando a los ricos a la sana intemperie del Hipódromo. Los hijos de los generales y empresarios se quedaban también al margen, no eran bien vistos, eran -decía la niña Chatis Larrazábal- «pelusa». Pero entre la «pelusa», Dantón descubrió un día a la muchacha más linda que sus ojos habían visto jamás, un sueño.
«El sueño» era una belleza de otra parte, levantina u oriental, de esa parte del mundo que los libritos de historia universal de Malet e Isaac llamaban «el Asia anterior». El «Asia anterior» de Magdalena Ayub Longoria convertía sus aparentes defectos -las cejas sin cesura, la nariz prominente, la quijada cuadrada- en contrapunto o marco de unos ojos de princesa árabe, soñadores y aterciopelados, elocuentes bajo párpados aceitados e incitantes como un sexo oculto. Su sonrisa era tan cálida, dulce e ingenua que justificaba
el velo en un serrallo que la ocultase de todos, salvo su amo, Su talle era alto, esbelto, pero, de nuevo, anunciaba aquí y allá redondeces apenas imaginables: así, con estas palabras, se la describió Dantón a sí mismo.
Su imaginación acertó.
La vio por primera vez sorbiendo un «Shirley Temple» y así la llamó de ahí en adelante y para siempre, «mi sueño»: este «sueño» tenía nombre, se llamaba Magdalena Ayub, era hija de un mercader siriolibanés -un «turco» les decían en México-, Simón Ayub, llegado al país hacía apenas veinte años y dueño ya de una fortuna colosal y la casa neobarroca más cursi de la Colonia Polanco. ¿Que cómo hizo la lana? Con acaparamientos desde la época de Obregón y Calles, aumentados durante la guerra con precios artificialmente elevados, exportaciones de henequén esencial para la causa aliada comprado barato a los ejidos yucatecos y vendido caro a las compañías gringas; exportando legumbres en invierno para las tropas yanquis, creando fábricas farmacéuticas cuando todas las medicinas gringas dejaron de llegar y se produjeron más baratas en México, introduciendo aquí las sulfas, la penicilina. ¡Él era el inventor del hilo negro y, quizás, hasta de la aspirina! Por eso le decían el Aspirina Ayub, recordando acaso al general revolucionario que le curaba los dolores de cabeza a sus soldados con un tiro bien dado en la sien. Y si era más feo que pegarle a Dios, se había casado con una linda norteña de algún pueblo de la frontera, una de esas hembras que pueden tentar al Papa y hacer bigamo a San José. Doña Magdalena Longoria de Ayub. Dantón la revisó, porque decían que la novia, con el tiempo, se iba a parecer a la suegra: todas las novias todas las suegras. Magdalena la grande lo era, pero pasaba la prueba. Estaba, le dijo Dantón al «Cura» López Landa, «buenota». No cabía en sus satines.
Читать дальше