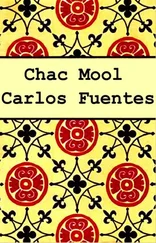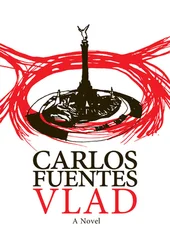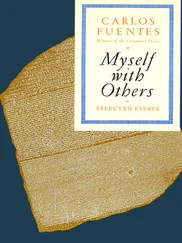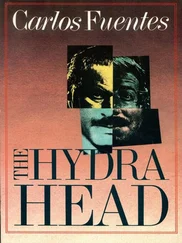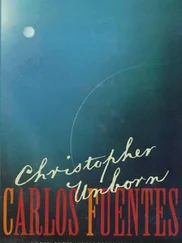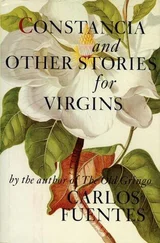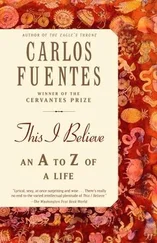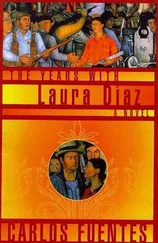– Nadie se llama «Matías Matadamas» -dijo el aguafiestas de Dantón.
– Baboso -le replicó la tiíta-. San Matías es el último apóstol, el que sustituyó a Judas el traidor después de la crucifixión para tener completita la docena. Pa que lo sepas.
– Apóstol y novio de última hora -se rió Dantón-. Como si Jesucristo fuera un abonero que vende santos más barato por docena.
– Ya tú verás si la última hora no es a veces la primera, descreído -lo regañó María de la O, quien en realidad no estaba para regaños, sino para bulerías-. Ya me veo pegada a él -conti-
nuó con su mejor aire de ensoñación-, de cachetito, bailando sobre un ladrillo, como se debe bailar el danzón, sin mover apenas el cuerpo, sólo los pies, los pies llevando en ritmo lento, sabroso, cachondo. Ey familia, ¡Voy a vivir!
Nadie pudo explicarse el milagro de la tía María de la O, nadie pudo impedir su voluntad ni acompañarla siquiera al tren y menos a Veracruz.
– Es mi novio. Es mi vida. Es mi hora. Ya me cansé de ser la arrimada. De aquí a la tumba, pura alegría caribeña y noches de jarana. ¡Una viejita se murió barajando! ¡A la chingada! ¡Yo no!
Con esas palabras, prueba nada insólita de cómo liberan su lenguaje los viejos cuando ya no tienen nada que perder, María de la O abordó el Tren Interoceánico casi con alivio, renovada, un milagro.
Aunque con la silla vacía de la tiíta, Laura Díaz insistió en continuar la ceremonia vespertina de sentarse en el balcón y ver el paso de la ciudad físicamente poco cambiada entre la toma de posesión del general Ávila Camacho y la del licenciado Alemán, aunque durante la guerra México se convirtió en una Lisboa latinoamericana (una Casablanca con nopales, diría el irreprimible Orlando), puerto de refugio para muchos hombres y mujeres que huían del conflicto europeo. Los republicanos españoles llegaron en número de doscientos mil y Laura se dijo que no había sido en vano el trabajo de Jorge Maura. Esto era lo mejor de la inteligencia española, una sangría terrible para la oprobiosa dictadura franquista pero una transfusión magnífica para la vida universitaria, literaria, artística y científica de México. A cambio del techo hospitalario, los republicanos españoles le dieron a México la renovación cultural, el universalismo que nos salva de los virus nacionalistas en la cultura.
Aquí vivía con modestia, en un pequeño apartamento de la calle de Lerma, el gran poeta Emilio Prados con sus anteojos de ciego y su melena entrecana y revuelta. Prados ya había previsto «la huida» y «la llegada» en sus bellos poemas del «cuerpo perseguido», que Laura se aprendió de memoria y le leyó en voz alta a Santiago. El poeta quería huir, dijo, «cansado de ocultarme en las ramas… cansado de esta herida. Hay límites», leía Laura en voz alta y escuchaba la voz de Jorge Maura llegando desde lejos, como si la poesía fuese la única forma de verdadera actualidad permitida por el Dios de la eternidad a sus pobres criaturas mortales. Emilio Prados, Jorge Maura, Laura Díaz y acaso Santiago López-Díaz que la escuchaba leer al poeta, querían todos llegar «con mi cuerpo yerto…
que va como un río sin agua, andando en pie por un sueño con cinco llamas agudas clavadas sobre el pecho».
Aquí iba y venía, atildado como un paseante inglés, Luis Cernuda con sus sacos hound's tooth y sus corbatas Duque de Wind-sor y su pelo aplacado y su bigotillo de galán del cine francés, dejando por las calles de México los más bellos poemas eróticos de la lengua española. Ahora era Santiago quien se los leía a su madre, corriendo febrilmente de un poema a otro, sin terminar ninguno, detectando la línea perfecta, las palabras inolvidables,
Qué ruido tan triste hacen dos cuerpos cuando se aman. Pudiera derrumbar su cuerpo, dejando sólo la verdad de su amor… Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien… Besé su huella…
Aquí llegó Luis Buñuel con cuarenta dólares en el bolsillo expulsado de Nueva York por los chismes y calumnias de su antiguo compañero Salvador Dalí convertido en Ávida Dollars, y Laura Díaz sabía de Buñuel por Jorge Maura que le mostró una copia de una película de dolor y abandono insoportables sobre la región de Las Hurdes en España, que la propia República censuró. Aquí vivía en la calle de Amazonas don Manuel Pedroso, antiguo rector de la Universidad de Sevilla, rodeado de ediciones primas de Hobbes, Maquiavelo y Rousseau, los alumnos a sus pies y Dan-tón llevado a una de las tertulias por un condiscípulo de la Facultad de Derecho, diciéndole después a éste, mientras caminaban por el Paseo de la Reforma a cenar en el Bellinghausen de la calle de Londres:
– Es un viejo encantador. Pero sus ideas son utópicas. Por allí no camino yo.
En la mesa de al lado del Bellinghausen comía Max Aub con otros escritores del exilio. Era un hombre de aspecto concentrado, bajo, de pelo ensortijado y frente inmensa, ojos perdidos en el fondo de una piscina de vidrio y un gesto que no era posible separar, como las caras de una moneda, de su águila que era el enojo y su sol que era la sonrisa. Aub había sido compañero de aventuras de André Malraux durante la guerra y le pronosticaba a Franco una «muerte verdadera» que no coincidiría con ninguna fecha del calendario porque sería, más que una sorpresa una ignorancia de la propia muerte del dictador por el dictador.
– Mi mamá lo conoce -le dijo Dantón a su compañe-. Ella se lleva muy fuerte con los intelectuales porque trabaja con Diego Rivera y Frida Kahlo.
– Y porque era novia de un espía español comunista -dijo el compañero de Dantón y fue lo último que dijo porque el hijo de Laura Díaz le rompió de un golpe la nariz, se voltearon las sillas, se mancharon los manteles y Dantón se zafó encabronado de los meseros, marchándose del restorán.
Pero en México llenaba también las plazas Manolete, franquista él, pero en realidad invento póstumo de El Greco, flaco, triste, estilizado, Manuel Rodríguez «Manolete» era el diestro del hieratis-mo. Inmutable, toreaba derecho, vertical como una vela. Se disputaba los triunfos con Pepe Luis Vázquez, le contaba Juan Francisco a Dantón cuando padre e hijo concurrían a la nueva Plaza Monumental México, en medio de sesenta mil aficionados, sólo para ver a Manolete, pero Pepe Luis era el sevillano ortodoxo y Manolete el cordobés heterodoxo, el que violaba las leyes clásicas y no adelantaba la muleta para templar y mandar, el que no cargaba la suerte para que el toro entrase a los terrenos de la lidia, el que paraba, templaba y mandaba sin moverse de su sitio, expuesto a que el toro lo toreara a él. Y cuando el toro embestía al torero inmóvil, la plaza entera gritaba de angustia, aguantaba la respiración, y estallaba en un olé de victoria cuando el maravilloso Manolete resolvía la tensión con un volapié lentísimo y hundía el estoque en el cuerpo del toro, ¿te fijaste, le decía Juan Francisco a su hijo al salir, apretujados, de la plaza, por largos corredores que la recorrían como un panal-, ¿te fijaste?, toreó todo el tiempo por la cara, sin quiebro, dominando por bajo al toro, ¡a todos se nos paró el corazón viéndolo torear!, pero Dantón no retenía más que una lección: el toro y el torero se vieron las caras. Eran dos caras de la muerte. Sólo en apariencia moría el toro y sobrevivía el torero. La verdad es que el torero era mortal y el toro inmortal, el toro seguía y seguía y seguía, salía y salía y salía, una y otra vez, cegado por el sol, a la arena manchada por la sangre de un solo toro inmortal que veía pasar a generación tras generación de toreros mortales, ¿cuándo moriría Manolete, en qué plaza encontraría a la muerte que sólo en apariencia le daba a cada toro, cómo se llamaría el toro que le daría su muerte a Manuel Rodríguez «Manolete», dónde lo esperaba?
Читать дальше