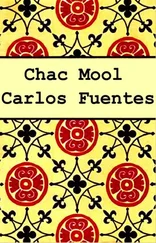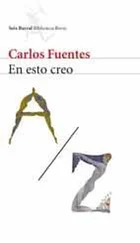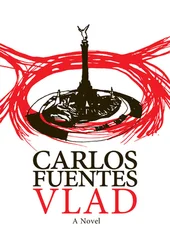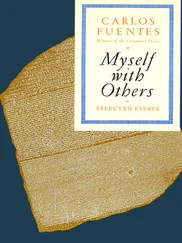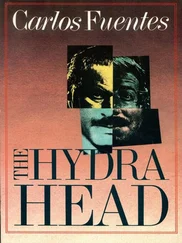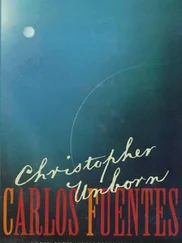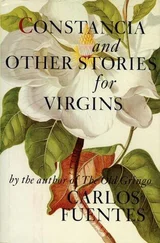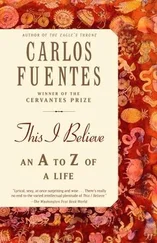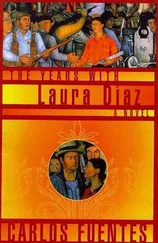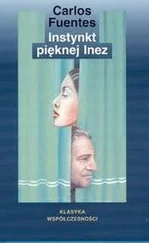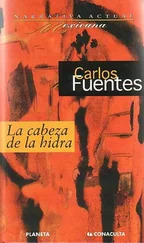– Quiere que le pongas el fistol en la corbata, María de la O.
– Quiere que lo saquemos a pasear por Los Berros.
– Tiene antojo de moros con cristianos.
¿Decía su madre la verdad o creaba un simulacro de comunicación y por ende, de vida? María de la O se adelantaba a cualquier quehacer penoso para Leticia; ella se encargaba de limpiar al inválido con toallas tibias y jabones de avena, vestirlo todas las mañanas como si el amo del hogar fuese a la oficina, con traje completo, chaleco, cuello duro, corbata, medias oscuras y botines altos; y en desvestirlo de noche y colocarlo en la cama a las nueve, con la ayuda de Zampayita.
Laura no sabía hacer otra cosa que tomar la mano de su padre y leerle las novelas francesas e inglesas que él tanto amaba, aprendiendo ella misma esos idiomas como un homenaje al padre vencido. El derrumbe físico de Fernando Díaz se imprimió velozmente en sus facciones. Se hizo viejo, pero mantuvo el dominio de sus sentimientos, pues sólo una vez lo vio Laura llorar, cuando ella le leyó la emotiva muerte del niño Little Father Time, que se suicida cuando oye a sus padres decir que no pueden alimentar tantas bocas, en Jude el oscuro de Thomas Hardy. Ese llanto, sin embargo, regocijó a Laura. Su padre la entendía. Su padre escuchaba y sentía detrás del velo opaco de la enfermedad.
– Sal, hija, haz la vida propia de tu edad. Nada entristecería más a tu padre que saberte sacrificada por él.
¿Por qué usaba su madre esa forma verbal, el subjuntivo que según las señoritas Ramos era un modo que necesitaba juntarse a otro verbo para tener significación, un indicativo de hipótesis, decía la primera señorita Ramos; de deseo, amplificaba la segunda; algo como decir «si yo fuera tú…» decían las dos a un tiempo, aunque en lugares distintos. Vivir día a día con el inválido, sin prever de-
senlaces, era la única salud que podían compartir padre e hija. Si Fernando la entendía, Laura le contaría qué hacía diariamente, cómo era la vida en Xalapa, qué novedades se iban presentando… Y entonces Laura se daba cuenta de que no había novedades. Sus compañeras de escuela se habían graduado, se habían casado, se habían ido a la ciudad de México, lejos de la provincia, porque sus maridos se las llevaron, porque la revolución centralizaba el poder aún más que la dictadura, porque las leyes agrarias y obreras amenazaban a los ricos de provincia, porque muchos se resignaron a perder lo que tenían, abandonar la tierra y la industria en el interior devastado por la contienda y rehacer sus vidas en la capital a salvo del desamparo rural y provinciano; todo ello se llevó lejos a las amigas de Laura.
Quedaron atrás, también, las excitaciones de Orlando el dandy y de la anarquista catalana; incluso se apaciguó el culto ardiente hacia Santiago, para dar lugar a la mera sucesión de horas que son días que son años. Las costumbres xalapeñas no cambiaban, como si el mundo exterior no pudiese penetrar la esfera de tradición, placidez, satisfacción propia y, acaso, sabiduría, de una ciudad que por milagro, aunque también por voluntad, no había sido tocada físicamente por la turbulencia nacional de aquellos años. La Revolución en Veracruz era más que nada un temor de perder lo que se tenía, por parte de los ricos, y un anhelo de conquistar lo necesario, por parte de los pobres. Don Fernando hablaba vagamente, en Veracruz, de la influencia de las ideas anarcosindicalistas que entraban a México por el puerto, y luego la presencia en su propia casa de la jamás vista Armonía Aznar le daba vida a esos conceptos que Laura no entendía bien. El fin de los años escolares, la desaparición de sus amigas porque se casaron y Laura no, porque se fueron a la capital y Laura se quedó aquí, la obligaron, para asumir esa normalidad que le solicitaba su madre Leticia como alivio de las penurias familiares, a hacerse amiga de muchachas más jóvenes que ella, cuyo infantilismo resaltaba no sólo en comparación con la edad de Laura, sino con la experiencia de la niña -hermana de Santiago, la joven objeto de la seducción de Orlando, la hija del padre golpeado por la enfermedad y la madre inconmovible en su sentido del deber…
Quizás Laura, para adormecer su sensibilidad herida, se dejaba llevar sin demasiada reflexión a esa vida que era y no era la suya. Estaba a la mano, era cómoda, no importaba demasiado, ella no iba a pensar en imposibles, ni siquiera en algo, simplemente di-
ferente a la vida cotidiana de Xalapa. Nada perturbaba el diario paseo por el jardín favorito, Los Berros, con sus altos álamos de hoja plateada y sus bancas de fierro, sus fuentes de agua verdosa y sus balaustradas cubiertas de lama, las niñas brincando la cuerda, las muchachas caminando en un sentido y los galanes en el contrario, todos coqueteando, mirándose descaradamente o evitando las miradas, pero sujetos todos a la oportunidad de verse sólo por unos segundos, aunque tantas veces como la excitación, o la paciencia, lo requiriesen.
– Cuídense de los señores con bastón al hombro en el Parque Juárez -advertían las mamás a sus hijas-. Tienen malas intenciones.
El parque era el otro sitio de reunión al aire libre preferido. Avenidas de hayas, laureles de Indias, araucarias y Jacarandas formaban una bóveda fresca y perfumada para los menudos placeres de patinar en el parque, ir a la kermesse en el parque, y en días claros, ver desde el parque la maravilla del Pico de Orizaba, Citlalté-petl, la montaña de la estrella, el volcán más alto de México. El Ci-tlaltépetl poseía una magia propia asociada al movimiento que animaba a la gran montaña según la luz del día o la época del año: cercano en la madrugada diáfana, la calina solar del mediodía lo alejaba, la llovizna del atardecer lo velaba, el segundo nacimiento acordado a la jornada, el crepúsculo, le daba su más visible gloria, y en las noches todos sabían que el gran cerro era la estrella invisible pero inmóvil del firmamento veracruzano, su madrina.
Llovía constantemente y entonces Laura y sus nuevas y disparejas amigas (ya no recordaba sus nombres) corrían a buscar refugio fuera del parque, zigzagueando bajo los aleros de las casas y salvando los chorros de agua que se cruzaban a media calle. Pero era muy bello escuchar los aguaceros tibios en los techos y el susurro de las plantas. Las cosas pequeñas deciden vivir. Luego, al serenarse la noche, las calles recién bañadas se llenaban del olor de tulipanes y junicuiles. Los jóvenes salían a callejonear. De siete a ocho, era «la hora de la ventana», cuando los novios visitaban a las novias frente a los balcones abiertos a propósito y -cosa normal en Xalapa pero extraña en cualquier otra parte del mundo- los maridos volvían a cortejar, en «la hora de la ventana», a sus propias mujeres, como si quisieran renovar votos y alentar emociones.
En aquellos años que culminaban y terminaban, casi al mismo tiempo, la Revolución mexicana y la guerra europea, el cine se
convirtió en la gran novedad. La revolución armada se apaciguaba: las batallas después de la gran victoria de Álvaro Obregón contra Pancho Villa en Celaya eran sólo escaramuzas; la poderosa División del Norte de Villa se desbarataba en bandas de forajidos y todas las facciones buscaban apoyos, acomodos, ventajas e ideales -en ese orden- tras el triunfo de Venustiano Carranza, el Ejército Consti-tucionalista y la entrada en vigor, en 1917, de la nueva Carta Magna -así la llamaban los periódicos- que era objeto de examen, debate y temores constantes entre los caballeros que se reunían todas las tardes en el Casino Xalapeño.
– Si la reforma agraria se aplica al pie de la letra, nos van a arruinar -decía el padre del joven bailarín cordobés que sólo hablaba de gallos y gallinas.
– No lo harán. El país tiene que comer. Sólo las grandes propiedades producen -concordaba el padre del joven tenista pelirrojo y abusivo.
Читать дальше