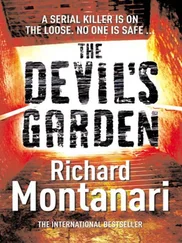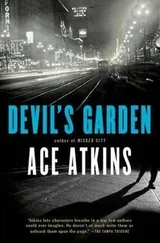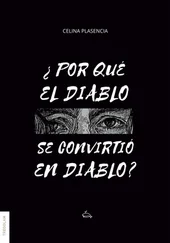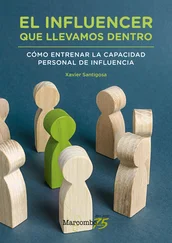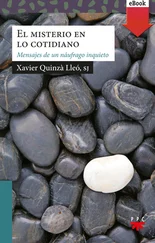En eso si tú y yo nos parecemos: tenemos sentimientos muy ambiguos sobre la prostitución. Sentimientos encontrados, y no porque sean distintos sino por el milagro de que se encontraran, después de tanto buscarse. Aunque no sé si esté muy bien llamar milagro a esta puta catástrofe que me tiene escondida en un hotel de mierda grabándote un mensaje en no sé cuántas cintas que luego a lo mejor ni vas a oír. Hay ratos en que apago la grabadora y me pregunto cosas sobre ti. Pero no me conviene. Me voy a los extremos todo el tiempo. A veces te maldigo tanto que hasta rezo para que te vaya mal. Virgen Santísima, que le amputen un brazo a ese Hijo de La Chingada. Y otras estoy rezando para que me llames y me saques de aquí y nos vayamos a cualquier pinche nowhere a volvernos una feliz pareja de nobodies. Pero el resto del tiempo trato de no pensar en nada más que en mí. Solo así se me da prender la grabadora y ponerme a contarte. Porque obviamente no te voy a llamar, ni estoy dispuesta a ir a ningún nowhere con ningún nobody. Pero no te enojes, que ni es tu problema. Es todo mío, ¿ajá? Me asfixia la miseria, y te lo digo ahorita que estoy adentro de ella. Tendría que mandarte unas fotos de este cuarto apestoso. No digo así que apeste de verdad, pero igual si: huele a pura miseria. Y es un olor horrible. Créeme que el hambre huele peor que la comida descompuesta. Pa que mejor me entiendas: la miseria es la mierda de la desgracia.
Total, que al día siguiente me fui a Bloomingdale’S. Lista la señorita para hacer sus compras de Navidad. Los regalos pensaba comprarlos en Saks, pero antes de intentar mi regreso triunfal tenía que ambientarme. Comprar algunas cosas, hacerme de nuevo a la idea de que era gente bien, ¿ajá? Calcúlale qué tanto me cambió el humor: con decirte que a la salida traía ya hasta ganas de comprarme un arbolito. ¿Sabes qué estaba haciendo? Vacunarme contra el Tradicional Shock Navideño, que me había perseguido toda mi puta vida. Cada año, mi mamá se encargaba de escribirle nuestras cartas a Santa Claus. Eran unas cartitas sencillísimas. Decían: Querido Santa Claus. Te pido que me traigas los juguetes y la ropa que yo merezca. Y ya, ¿ajá? Me levantaba el veinticinco para abrir los paquetes con ropa y juguetes usados. Hijos, no rompan la envoltura, que tenemos que regresársela a Santa Claus. Y al año siguiente Santa Claus nos traía nuevas porquerías recicladas. Envueltas en papel reciclado, para hacer juego. Muñecas medio calvas, mecanos sin tornillos, libros pintarrajeados y con hojas de menos. Me acuerdo de un vestido azul viejísimo, con no sé cuántos lamparones de grasa que nunca se pudieron quitar. Lo vi y me solté llorando, pero inconsolable. Tenía seis añitos. O cinco, o siete. De lo que sí me acuerdo muy bien es de la razón exacta por la que lloraba.
Pensaba que según Santa Claus yo era una niña pobre. Carajo, qué vergüenza. Y no creas que luego lo dejé de pensar. Al contrario, pero me consolaba con la idea, fíjate qué estúpida, de que de menos mis papás se iban cada año a Europa.
Cuando mis hermanitos andaban por esa misma edad yo les decía que éramos adoptados, y que por eso todo el mundo nos trataba como pránganas, pero tenía más razones para sospechar que ahí la única adoptada era yo. Entonces te decía que había decidido no pasar otra de esas navidades pestilentes, y la única manera de lograrlo era no sé, metiéndole entusiasmo y presupuesto. Cuando el departamento y el arbolito quedaron más o menos listos, me armé de mis mejores trapos y me dirigí a Saks. Chingue su madre, dije, ¿ajá? Pero igual con el susto no podía acordarme cuál era la peluca que traía puesta cuando agarraron a Eric. O sea que para no errarle fui primero a Macy’s y me compré una nueva, con el pelo asquerosamente rubio. Me sentía mi mamá, carajo. Pero igual decidí que a mi mamá nadie se la iba a llevar a la cárcel sólo por entrar a Saks. En todo caso le dirían: Sáquese para Sears, pinche vieja corriente. Finalmente llegué, me pasé el día adentro y ni quién fastidiara. Compré cinco regalos para mí: uno por cada miembro de mi renunciada familia y otro de parte de Eric, que todavía tenía sus acciones en Violetta, Inc. Ni modo de quitárselas, tan lindo él.
Llegué al departamento a las siete y todavía tuve pila para salirme a buscar una cinta. Ya sabes, de Iggy Pop. Here comes Johnny Yen again with the liquor and drugs and the sex machine. Tenía todavía el walkman que me había comprado en Houston. Carísimo, por cierto. Hice mis cuentas: dos mil trescientos bucks, con todo y árbol. Para ser Navidad, era yo un modelito de austeridad. Con el frío que hacía, esa moderación era una cosa heroica. Así pensaba, ¿ajá? Pero todos los días me gastaba kilos de dinero en pendejaditas. No sé cuántos cassettes, cuatro pares de guantes, unos patines de ruedas, un Bugs Bunny grandísimo, seis libras de chocolate, unos patines de hielo, clases de patinaje, tres bufandas, dieciocho películas… ¿Me creerías que fue el diciembre más lindo de mi vida? No hablaba más que con empleados. Gimme this. I’ll take that one. Cash, please. Hello, wrong number. No había quien me llamara, ¿quién me iba a buscar? Y a encontrar menos. Estaba solitita en las calles de New York, echando vaho todas las mañanas entre miles de güeyes ocupados y con prisas, con la cabeza llena de un vapor más caliente que todos esos vaporcitos juntos. Traía orejeras, abrigo, doble pantalón, botas, audífonos. Consumía cantidades vergonzosas de hamburguesas, cocacolas y pretzels. No conocía a nadie, ¿tú crees? Ni siquiera las cosas de mi casa las compraba en la misma tienda. Me la vivía a galope, como si nunca hubiera dejado de correr. Que si lo ves con calma es la verdad: siempre estoy escapándome de algo. Miro una cara conocida y mi primer impulso es correr a esconderme. De repente la vida es como un videojuego que no puedes apagar. Y tienes que correr, antes de que él te apague a ti. Así que yo corría, diario y a toda hora. Ésa era la idea que tenía yo de New York: un maratón que nunca se detiene. Igual que el videojuego de mi vida, ¿ajá? Pero todo eso se me iba a acabar, era de lo más obvio. Porque diciembre dura hasta el día veinticuatro, y después quedan sólo el frío y los monstruos, que luego en esas épocas les da por chambear juntos. Pero estarás de acuerdo en que La Navideña Violetta no iba a permitir que le pasara eso así porque sí. Ya ves que soy una egoísta diligente. Así que el veinticuatro me fui a FAO Schwartz a comprarme como mil dólares de juguetes. Con el par de calentadores de gas que había en el departamento, no iba a haber forma de que el frío o los monstruos llegaran a joder. Que esperaran hasta la primavera, la niña Violetta estaba muy ocupada con su osito y su Nintendo. Y sus cassettes, y sus abrigos, y sus demás muñecos, y también la autopista que les compré a mis hermanitos para usarla yo. Al final de diciembre me había gastado casi nueve mil bucks, pero igual en enero no pensaba salir más que por comida. Y cassettes. Y películas. Y el rollo es que no había forma de pararle a mis gastos, pero finalmente llegué a los primeros días de marzo y todavía me quedaban veinte mil vivos. Había estado viviendo desconectada de recuerdos, de emociones, de problemas, de todo lo que no fuera disfrutar solita de mi propio New York. Me compraba revistas, me pasaba mañanas en el Central Park, me metía a las escuelas nada más por el gusto de confundirme con los alumnos. Pero entonces todavía no me afectaba esto de no pertenecer a ningún club. No me afectaba nada. Veía televisión hasta las ocho de la mañana, dormía a cualquier hora, con trabajos me daba cuenta cuándo era domingo. Tampoco era una vida así que digas envidiable, pero yo había pasado demasiado tiempo soñando con tener todo eso para privarme del placer de atragantarme, ¿ajá? O sea que los monstruos seguían entrando. Sobre todo si me ponía a ver Gang Bang 7 Rodeada de muñecos y juguetes y adornitos de Navidad, oyendo Jingle-Bells en las cajas de música y repitiendo sola, como cotorra vieja, todo lo que decía la puta de la película. Y pensando, además: ¿Qué diría mi familia?
Читать дальше