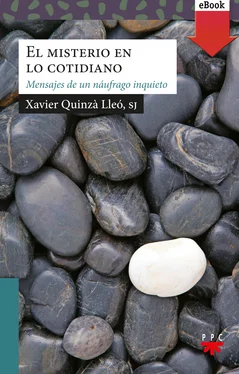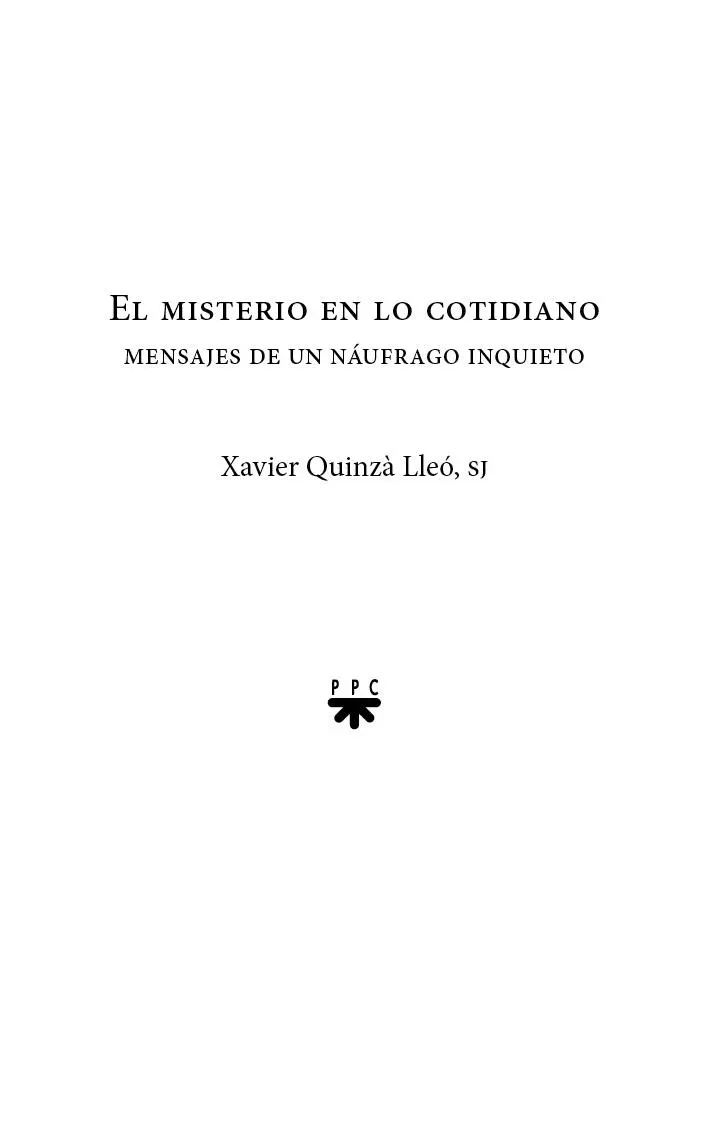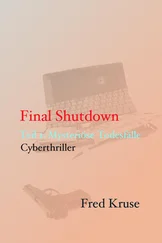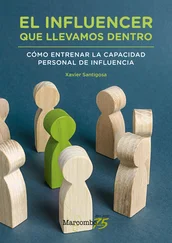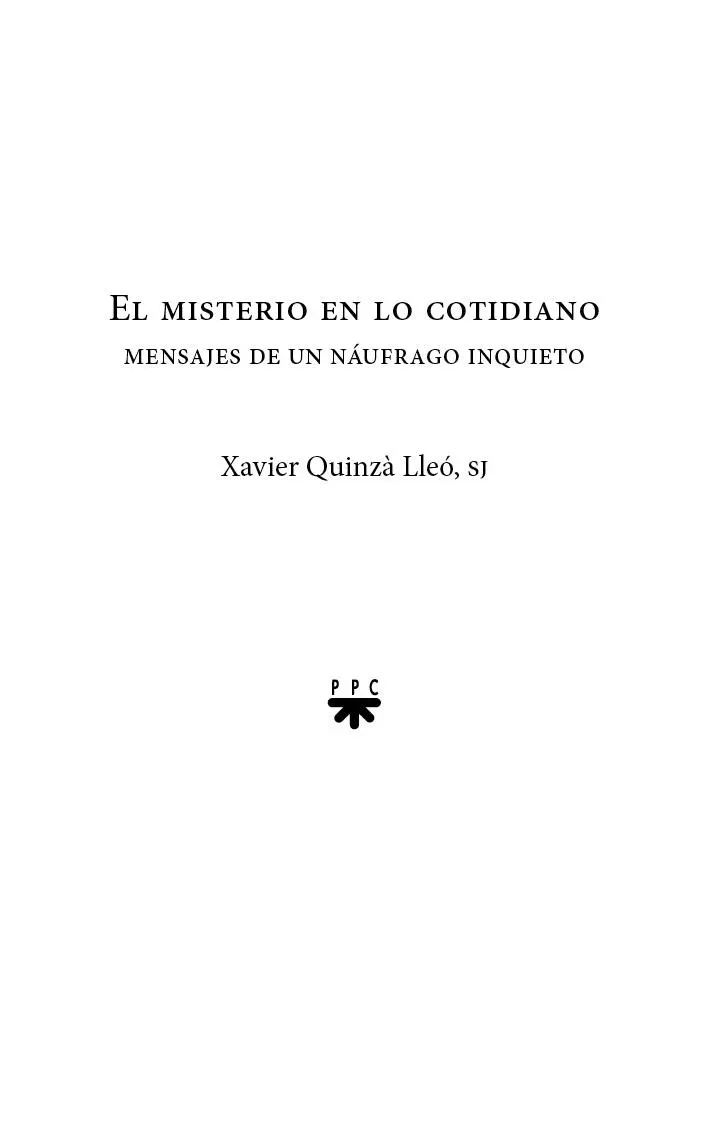
¿Serán nuestras palabras en Facebook como el mensaje del náufrago en la botella que se lanza
al mar con una incierta esperanza?
¿Cuál será la mano y cómo el rostro desconocido
que lo tome y lo lea?
¿Le moverá a enviarnos el afecto de otras palabras,
de otros ecos, como la huella del pie desnudo
en la isla de Robinson?
XAVIER QUINZÀ,
13 de febrero de 2014
INICIARNOS EN EL MISTERIO DE LO COTIDIANO
Hay una gramática del amor en medio de los saberes de la vida cotidiana. Y esta gramática nos enseña una manera de despertar los sentidos interiores, de acceder al misterio de la vida con respeto desde el misterio mismo que somos. Y a vivir la relación con los demás abriendo espacios de intimidad, de ternura, de compasión. Aprender del amor cómo vivir y cómo cuidar a los que amamos, cómo escuchar y acoger sus gemidos o secundar los cantos de su corazón, cómo nutrirnos de su cercanía y de su confianza a prueba de cualquier adversidad, cómo compadecer los sufrimientos y sanar las heridas de su corazón.
Por consiguiente, nos abrimos a un aprendizaje del gusto por las cosas de Dios y por los misterios del Reino. Ante los retos del mal y la injusticia podemos hacer la increíble experiencia de la comunión en la herida, del reconocimiento humilde de que todos estamos implicados en ello, y de que para participar en el gozo de la comunión hay que saber ahondar en el conflicto y permanecer en la brecha abierta en el corazón del mundo.
Solo llegamos a saborear la dulzura de la divinidad si despertamos los sentidos interiores y accedemos a un cierto grado de intimidad con ella. El escenario de la intimidad es la confidencia, el intercambio de amor, el coloquio de corazón a corazón. Porque nos cuesta mucho comprender sin resquemor ni tristeza que la comunicación íntima siempre es asimétrica. Y experimentar el gozo de «ser recibido», sin ningún mérito, es fruto de esta aceptación humilde de lo desconcertante de ese desnivel amoroso.
La iniciativa siempre es del Amante, y responder y acogerla con cuidado es la ocasión de oro del amado o la amada. La acción amorosa recae como una invitación sobre el amor receptivo y le mueve a amar, a reaccionar amorosamente a la iniciativa. Él es el que conduce la relación, como quien conduce un coche: nosotros estamos sentados en el asiento a su lado. Amo porque soy amado y amo con el amor con que él me ama.
Los signos del amor están dispersos en toda la creación y en toda la historia, y precisan de una mirada enamorada para saber apreciar las huellas, orientarse por rastros muy sutiles, que no todos saben captar. Hace falta una mirada de lince y un olfato de sabueso para explorar los signos de humanidad de un Dios encarnado que se nos muestra en la carne y en la debilidad, y desaparece de nuestra vista cuando le escrutamos en los signos del poder y del prestigio.
Precisamos atender más al yo profundo, ese que no reclama nada para sí, pero que es el corazón de lo que somos... Estamos más reclamados por el yo superficial, el interesado, el protagonista, el ambicioso, y a ellos los escuchamos más, porque se nos imponen a cada momento. Pero el yo profundo es más discreto, no reclama nada, a pesar de ser el arraigo de nuestra vida, la fuente de donde brota la vida verdadera (¡la Vida verdadera!): «Por encima de todo guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida» (Prov 4,23).
Hay una experiencia del amor ferviente que, cuando se ha aprendido con horas de silencio y paciencia, nos aporta un clima de serenidad benigna, en la que se nos convierte el corazón, se nos transfigura de dentro a fuera, se nos refresca la mirada y nos altera, en el buen sentido de la palabra, nuestra vida tan ajetreada.
«¡Si supiéramos adorar...!». Es un reto: realizar el lento aprendizaje de ir ensanchando el interior, de ir despejando un espacio mayor en ese recóndito lugar en donde se entrecruzan tantas voces, en donde se anudan tantos pensamientos y deseos. Hacer espacio interior como práctica espiritual no es nada nuevo.
Todos hemos experimentado la atracción –y también las resistencias– hacia ese centro activo y viviente en el que habitamos sin percibirlo a veces. Pero vincular la adoración a una experiencia oracional de dejarnos trabajar en una actitud de pasividad receptiva, de dejarnos hacer por Dios desde el corazón, me parece digno de retener y, sobre todo, de practicar.
Adorar es abordar una cierta práctica de la intimidad, es asistir al ensanchamiento de nuestra tienda interior, en la que él habita. Y, por tanto, es intensificar la relación, abrigar el deseo y alertarlo a la vez, para que nos ilumine una presencia poco reconocida. Es ir sacando a la luz la presencia oculta del Amor, que siempre nos descoloca, nos descentra, dando entrada al Otro y a los otros en nuestro propio y personal espacio. Y entonces el ensanchamiento se produce porque se nos cuelan los demás dentro, sus vidas, sus sufrimientos, sus amores, y les dejamos pasar en el encuentro misterioso con el Señor de la vida.
Este ensanchamiento del corazón que adora se experimenta como un don, en la medida en que no se produzca un repliegue cicatero en nuestros pequeños mundos de deseo, en nuestro cerrado jardín del corazón. Si aprendemos a adorar, aprendemos también a no excluir a nadie de ese espacio sagrado en el que nos encontramos, cuerpo y palabra compartidos con aquel que casi sin darnos cuenta se ha hecho el Guardián de nuestra intimidad.
LA SOLEDAD, ESPACIO SANADOR
La soledad ofrece un espacio de reposo sanador. Tras pasarnos el día rodeados de gente, atentos al móvil, hiperactivos..., necesitamos volver a descubrir la soledad. Queremos estar solos, pero no aislados. La soledad resulta básica para el equilibrio interior. Se ha comprobado que los adolescentes que no sortean la soledad son incapaces de desarrollar el talento suficiente para crear, para crecer, para relacionarse...
Tenemos la creencia de que toda la creatividad proviene de lugares extrañamente sociables, pero no es así: la soledad es el ingrediente social de nuestra vida. Antonio Machado nos recuerda: «Converso con el hombre que siempre va conmigo». La soledad importa. Para algunas personas incluso es el aire que respiramos. No descubrimos un pensamiento propio cuando estamos rodeados de gente, sino en la contemplación de lo que brota en nuestro interior.
Es cierto que, por inercia, cuanto menos solo estás, más te cuesta estarlo. No obstante, en una sociedad que te obliga a estar enormemente pendiente del afuera, los espacios de soledad representan la única posibilidad de contactar otra vez con uno mismo. Solo cuando estamos solos nos sentimos completamente libres, nos encontramos con nosotros mismos, lo que resulta enormemente reparador.
Solo tolerando el vacío y el aburrimiento seremos capaces de generar algo nuevo y de desintoxicarnos de un mundo lleno de estímulos y carga implosiva. Nos olvidamos de que nadie está más activo que cuando no hace nada, nunca está menos solo que cuando está consigo mismo. La soledad es el espacio necesario para hacer una auditoría existencial, para indagar qué es lo importante y qué no lo es, pues lo importante en la vida es saber qué es lo importante.
En soledad dejamos ese espacio en blanco para escuchar, sin interferencias, lo que sentimos y necesitamos; no podemos seguir cada día más pendientes de cuidar y satisfacer a los demás que de escucharnos a nosotros mismos. Debemos introducirnos en el aprendizaje de la gramática del amor de Dios. Dejarnos fascinar por Dios, dejarnos afectar por sus invitaciones, mover el corazón, dejarnos seducir por sus palabras, sentir su invitación a entrar en el secreto del corazón. En ese lugar seguro e impenetrable de lo íntimo: ámbito privilegiado de la confidencia y del recreo amoroso. Lugar del silencio y la soledad más profunda y habitada.
Читать дальше