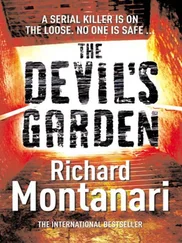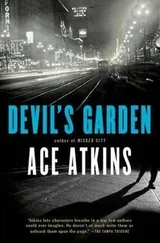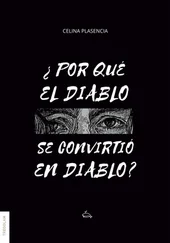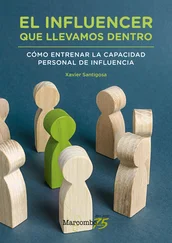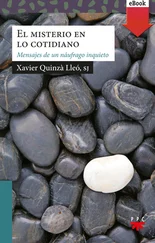Nunca entendí muy bien la primera. ¿Quería decir que yo no le parecía suficientemente adorable? ¿Me quería por eso, o a pesar de eso? Afortunadamente los billetes son mucho más explícitos que las palabras. ¿De dónde iba a sacar Eric mil dólares? Seguramente tuvo que vender su scooter, o alguna estupidez así. Porque hay que ser un bestia para quedarte sin tu scooter por ayudar a quien ya ni siquiera vas a ver. Que fue lo que pasó: no volví a verlo. No volvió a llamarme. ¿Será por esa causa que ni siquiera ahora he dejado de quererlo? ¿0 será por los otros dos cheques de mil dólares que me llegaron luego? Otra más material o menos sola que yo habría hecho cuentas y ya estaría diciéndome: Violetta, eres pendeja Porque claro que yo me había gastado mucho más en él, pero eso igual no cuenta porque entonces yo lo necesitaba, y él me mandó los tres mil dólares sin pedir nada a cambio. No tenía que mandarlos, ¿ajá? Nunca me contó mucho de su vida, pero yo ya sabía que no era millonario. O sea, no tenía en qué caerse muerto. Su papá trabajaba de achichinde en un banco, nada muy importante, hazte cuenta un agente de seguros. Qué horrible profesión: alimentar a tu familia de la paranoia ajena. Te decía que la familia de Eric era como la mía: equis. Pero debían de ser más decentes que mis queridos padres, si no su hijito jamás me habría enviado esos cheques. Mr Kent. Mrs. Kent. Así hablábamos Eric y yo de sus papás. Los míos por supuesto se apellidaban Lane. ¿Cómo te explico la podrida depre que agarré cuando cambié el dinero y guardé el sobre? No sé si Eric se quedó siendo mi novio, mi amigo o mi papá, pero de cualquier forma era la única persona en el mundo, punto. No había nadie más. Y lo peor era que no podía llamarle. Nunca me dio su número. Creo que los señores Kent tenían un problema con la señorita Lane. O sea la ratera mexicana que se llevó a su hijito y por poco lo deja en la New York State Prison. El sobre no tenía dirección y yo había perdido las de Dick y Jane. O sea que cero: Eric estaba completamente fuera de mi alcance, y ni modo de irlo a buscar a Laredo. Tampoco era para tanto, ¿ajá? Por mucho que lo extrañara, no se me había olvidado lo insoportable que me puse cuando empezó a estorbarme. Una puede pasar que un hombre la maltrate, pero no que la estorbe. Por no hablar del estorbo que también era yo en su vida de sano beisbolista. Let’s say we did notfit into each othersplans.
¿Cuáles eran mis planes? Tenía que atacar. Desde abril se me había pegado la costumbre de tomar cafecitos en hoteles. No creas que no me acordaba del ángel del Waldorf. Sólo que yo quería ser más profesional, dominar todo el territorio. Por eso si la cuenta era de siete dólares, yo le daba al mesero diez de propina. Ya casi no tenía para esos chistecitos, creo que al fin de mayo me quedaban menos de quinientos. Pero era una inversión, tanto por convencerme sola de que era gente bien como para hacer fama entre los lacayos. No te imaginas todo lo que un lacayo puede hacer por ti cuando sabe que tú eres el único espécimen que lo trata como gente. Porque además de darles las superpropinas me preocupaba por mirarlos, sonreírles, hacerlos sentir alguien. Claro que mis escotes también hacían lo suyo, ¿ajá? Cartera generosa, sonrisa generosa, escote generoso, ¿quién no se iba a acordar de tantas atenciones? En cambio las mujeres no me funcionaban. Nunca he podido ser amiga de mujeres, ni cómplice, ni nada. Por eso me buscaba hombres trabajando. Lo de menos es que unos sean mariconcitos; igual te ayudan más que las mujeres. ¿Tienes alguna idea de por qué me odian tanto? ¿Se me ve desde lejos lo tramposa?
Me tuve que inventar toda una historia. Estudiaba business administration en Columbia, vivía en 244 Claremont Avenue y mis padres viajaban muy seguido a New York. No se quedaban en mi depto porque estaban mejor en el hotel. Mi papá tenía citas con socios, clientes, business people, you know. ¿Qué hacía mi papá? Tenía una agencia de Mercedes Benz. Claro que en México no había ni Mercedes Benz, pero eso no tenían por qué saberlo en la cafetería del Plaza. Además, yo no me ponía a platicarles. Más bien me daba por preguntar cosas, pedirles que me guiaran, you know Im’ not from town. A los hombres los tranquiliza enormidades verte desprotegida. Todos quisieran ser The Amazing Spider-Man. Les pedía que me dijeran cómo llegar a un banco, cómo cobrar un cheque, dónde estaban las oficinas de American Express. Y como de todo ese dinero que iba y les embarraba en la jeta siempre les salpicaba algún billete, ya supondrás que me hice popular. Sin perder la distancia, ¿ajá?, porque yo era una niña rica y los amigos de las niñas ricas no trabajan de gatos en el Plaza. En algunos lugares el mozo de la puerta me reconocía. Good afternoon, Miss Schmidt. Luego también a ellos les daba su tributo. Son básicos, te juro. ¿Sabes de cuánto fue la última propina? Cien dólares. No me quedaba otro billete grande. Claro que cuando tuve más dinero regresé a las propinas, ni modo de pararle a la inversión. Digo que era la última propina porque creo que el capítulo tendría que acabarse junto con la lana de la Cruz Roja. Me quedaban cuarentaicuatro dólares con treintaisiete centavos. Podía comerme unas cuantas hamburguesas, ver un par de películas y quedarme sin nada. Fuera del sobre de Eric ya no había ni un centavo. Era un lunes el día que tronaron las finanzas de Violetta. Lunes cuatro de junio del noventa, nearly five, p.m.
CABEZA: ¡Mande usted! BALAZO: Hágala suya y hágase obedecer TEXTO: A usted que es un caballero de buen gusto, le ofrecemos un genuino símbolo de elegancia: la esclava en baño de oro de doce kilates, que le proporcionará la prestancia natural del hombre moderno. Ahora a precio especial, para el hombre que siempre controla la situación.
De acuerdo con su bitácora -una suerte de diario del exilio, saturado de cálculos y porcentajes ociosos-, la redacción del texto le había tomado un total de 12 minutos con 47 segundos. Es decir, 767 segundos. 53 palabras. Algo más de 14 segundos por palabra. Si se sumaba el tiempo total que exigían la inclusión de los precios, las modificaciones del cliente y la joda de transcribirlo a máquina mientras le conseguían una computadora, el resultado no pasaba de la media hora. Si redactaba un promedio de tres anuncios diarios, su tiempo de trabajo neto ascendía a 90 minutos: el 18,75% del tiempo que le estaban pagando. Claro que de repente lo llamaban a junta, y entonces había que realizar el verdadero sacrificio: ceder al cautiverio total de carne y seso. Pues no tenían bastante con que uno estuviese allí sentado frente a ellos, escuchando sandeces a las que no concedía la mínima importancia; era preciso, también, opinar. Dar ideas. Permanecer alerta. Esquivar los golpes. Transpirar entusiasmo. Apasionarse. Lanzar los disparates al aire como gotas de esperma impenitentes. Pero ni eso, porque quién eyacula calculando ulteriores conveniencias, quién diablos tiene tiempo en plena plenitud para, como Lerdo, robarse al vuelo las ideas ajenas (las cachaba en el aire, las escupía sin siquiera pensarlas, sonreía en espera del aplauso). Más bien aquellas brainstornís le parecían batallas sin cuartel al interior de un mismo pelotón de pedorros. Se trataba de establecer no sólo quién había lanzado el pedo más sonoro, sino cuál de ellos se internaba con más vigor en los pulmones. Cuando tal cosa sucedía pronto, la junta terminaba felizmente, y Pig podía volver a su privado a gastarse en silencio sus cientos de minutos restantes. Cuando no, más valía resignarse a soportar aquella peste densa y redundante donde las grandes ideas nunca aterrizarían, acaso porque el aguda no suele cazar moscas.
Aunque, para ser franco, la humillación iba un poco más lejos: se sentía un desecho del azar entre tantos profesionales de objetivos delineados. Había un engañoso requisito de ductilidad que Pig no conseguía cubrir, de modo que entre más se miraba forzado a negociar, menos quería enterarse de lo que estaba haciendo. Negociar: virtud de creativo, pecado de creador. Por eso ni chistaba cuando Lerdo le robaba las frases; la sola idea de recibir un crédito por aquellos rebuznos lo avergonzaba hasta la náusea. De pudor a pudor y de fastidio en fastidio, Pig descubría sus incompatibilidades orgánicas con la vida de copy, al tiempo que advertía las carencias de los jefes: casi nadie sabía lo que estaba haciendo. El mismo Jefe Máximo tenía siempre el coco en otra parte, sus opiniones eran, más que excéntricas, estólidas; sus frases, inconexas, rengas quién sabe si de puro apresuradas. Había una irrealidad guiñolesca en cada una de esas reuniones ejecutivas, donde Pig expresaba su opinión a través de bostezos largos, insobornables. Había, también, espacio para entretenerse haciendo otras cosas. Anuncios, por ejemplo, como ése de la esclava, que era puro humor negro involuntario. ¿Quién era tan ingenuo para creer que una esclava de bronce le llevaría más allá del departamento de intendencia? ¿Quién tan cerdo para cobrar por prometerlo? Había que poner la cara dura al promover una estigmata como símbolo de prestigio social, y por supuesto había que reírse al releer: el texto de la esclava pertenecía a esa categoría de escritos abyectos cuya sola factura le reserva a su autor un sitio en el Infierno.
Читать дальше