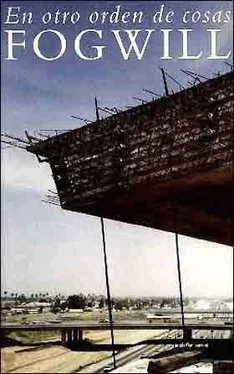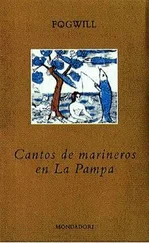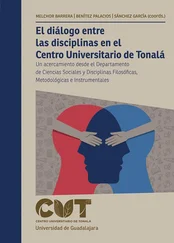Probablemente jamás escribiría ese libro. Pero de algo estaba seguro y se lo había dicho a su mujer en los días del divorcio. Ella le había gritado que era "un trucho, un farsante, un falso escritor…" y, al verla completamente imbecilizada y animalizada por el odio sintió un alivio y le dijo que gracias a Dios era tal como ella decía, puesto que si creyesen que el libro y sus artículos en el diario los había escrito él, los del canal no le habrían dado el espacio ni los privilegios que garantizaban el éxito de su programa.
Pasado un año seguía sintiendo el mismo alivio, solo interrumpido, a veces, cuando sospechaba que ella podía estar acostándose con algún escritor joven, fracasado. No eran celos. Lo sentía como un temor supersticioso a recibir un daño, y no valía la pena negarlo: hacía un tiempo que se sucedían acontecimientos que confirmaban el acierto de su creencia.
Algunos piensan que la envidia irradia un factor mágico que perjudica a las personas que toma por objeto. No era su caso, pero creía en lo que llamaba "las ondas".
En el canal y en el estudio, todos hablaban de buenas y malas ondas, o se oía decir que con tal o cual cosa o persona había o no había onda. Sexualmente su ex mujer no le interesaba: ahora diría que no tenían más onda.
Más aún, preferiría que tuviese lo que ella llamaba una relación plena con un hombre. Alguna vez imaginó que en las semanas siguientes a la separación ella vivía un romance con el arquitecto que estaba refaccionando el piso de sus suegros. Era probable, y tenía muchas evidencias de que el tipo se interesaba en ella. Entre las mujeres de su ámbito tenía fama de ser un amante infatigable, al que una llamaba "el diez puntos", y otra "seis polvos".
Pensar que ella se acostaba con ese tipo, al que suponía dotado de un pene de grandes proporciones, lo dejaba indiferente: era un play boy de clase media que seducía sólo por su narcisismo, y, en compensación, vivía seducido por las mujeres mayores que él, con dinero y con algún tipo de arraigo en el mundo de la cultura o de la prensa.
Su ex mujer administraba un bar que tenía un anexo de librería y una pequeña sala de exposiciones en la planta baja de la fundación Delta.
Su suegro siempre aparecía como jurado de concursos y en las comisiones asesoras de los proyectos culturales del gobierno. Era bastante para un arquitecto ocupado de la refacción de casas.
Una tarde la vio salir del estacionamiento de la fundación con ese hombre y se convenció que irían a pasar la noche juntos. No le importó y eso probaba que no sentía celos.
En cambio lo inquietaba atribuirle aventuras con cualquiera de esos poetas jóvenes que perdían las horas mirando libros en el bar, revisando solapas para ponerse al día o consultando precios como pretexto para hablar con ella. No era por la edad: serían más jóvenes que ellos, pero tampoco el arquitecto debía tener más de treinta, y aunque a ella le gustaran los jóvenes y hasta de poco más de veinte años, si los aceptaba o, directamente, los seducía, no era buscando un desenlace sexual que difícilmente podría satisfacerla, sino para dar lugar a esos diálogos íntimos que suceden al sexo y en los que se aprontaría a corroborar la imagen negativa del ex-marido entre los resentidos por el fracaso.
Odio, sentía. Saber que ninguno de esos muchachos llegaría a conseguir la menor notoriedad en la cultura no lo calmaba. Por el contrario: acentuaba una rabia que no podía discriminar si se dirigía a ella o al pobre proyecto de intelectual fracasado.
Pero parecería que odiar no daña a los demás. Por el contrario, el odio termina confirmándoles lo que son porque eligieron serlo y, de ese modo, funciona como una influencia positiva en el ánimo. Es todo lo contrario de la envidia. Las ondas maléficas de la envidia no proceden del envidioso ni de la mujer resentida que estimuló su insidia. Están en uno, allí en la parte de uno mismo que descubre en el mundo focos de negación de lo que es y de lo que elige ser.
Que esto suceda desde siempre, y no solo en las sociedades sometidas a democracia, prueba que no es que el alma o la mente escruten a un padrón de individuos para tabular su prestigio o su popularidad. ¿Qué es?
Tal vez sea el reconocimiento de la existencia de algo -¿una forma de amor?- que entre algunas personas define su bienestar por oposición a otro que parece tenerlo inmerecidamente.
– ¿Qué es el amor? -se preguntaba también el animador por otros motivos. Faltaban minutos para anunciar el brindis, pronto empezaría a llover, y la pareja que venía siguiendo con la vista desde la tarima del show acababa de salir hacia los ascensores, llevándose sus bolsos pero sin pasar por los vestuarios a cambiarse. La chica caminaba con largos pasos y movimientos de animal joven. El tipo era muy parecido al arquitecto de su ex mujer: al llegar, lo había identificado como parte de la custodia de la Cementera, y después estuvo preguntándose por qué se había quedado en la reunión.
Ahora entendía: habría resuelto quedarse interesado en esa chica: querría rondarla, nadar con ella y hablarle señalando el cielo y los edificios vecinos, que fue lo único que le vio hacer desde el momento en que la comitiva de su jefa se retiró del apart.
Al parecer, por la manera de partir tomándola del hombro y poniéndole una mano en el pecho, justo en el borde del corpiño de la bikini, había conseguido su objetivo, y, de alguna manera, se mostraba orgulloso tal como habría hecho el arquitecto. También en esto se parecían.
Físicamente cualquiera podría haberlos confundido: solo los diferenciaba el corte de pelo policial de este en contraste con la melenita de soñador que usaba el otro: sus pelos castaños, quizás aclarados con alguna loción, siempre estaban volando sobre sus hombros a merced de su hábito de volver bruscamente la cabeza hacia un lado cada vez que conseguía completar una frase agradable.
Se oyó un trueno y todavía no tenía resuelto cómo convendría anunciar el brindis. Si estuviese lloviendo todos emprenderían la retirada y también él estaría yéndose con su cheque de seiscientos. Si hubiera empezado a llover unos minutos antes ya se habría ido y habría visto a la chica del custodio caminando igual, como en puntas de pie, pero chorreando lluvia desde sus empeines, como cuando la descubrió por primera vez saliendo de la pileta.
Le había preguntado a un socio del apart si era una del servicio de acompañantes y le habían dicho que no: era una amiga de las de la agencia de prensa que a veces solía ayudarlas. Nadie sabía su nombre.
Escuchaba decir que estaban "pasando desgracia tras desgracia", y todo a propósito de una boludez. En cambio, el viaje por la autopista hasta el country de su colega había sido, en verdad, una desgracia.
Primero tuvieron un embotellamiento en el empalme: durante media hora avanzaron a paso de hombre, y de repente todo se despejó y retomaron el camino sin enterarse de las causas de la demora.
Después hubo un problema en las cabinas de peaje. Según algunos habían asaltado a un cobrador, otros decían que un chofer fuera de sí había bajado discutiendo y desencadenó una pelea. Habían oído que una ambulancia se llevó a dos guardias sangrando: por lo menos, al salir del peaje cada uno podía elegir la explicación que más le gustase.
Finalmente, al llegar al country del otro escribano encontraron una larga cola de autos y todoterrenos. Había alguien de gobierno visitando a una familia, se temía un atentado y los de seguridad revisaban baúles, motores, bajo los asientos y en el equipaje de las familias buscando armas y explosivos. Gente inexperta, se distraía verificando detalles y les llevó minutos revisar la mochila de la nena, que venía cargada de cosméticos infantiles y libros de Disney.
Читать дальше