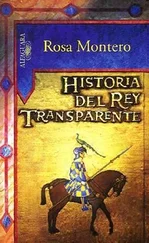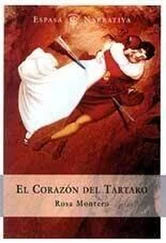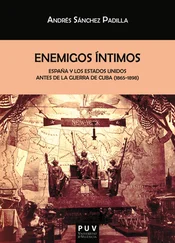Rosa Montero - Amantes y enemigos
Здесь есть возможность читать онлайн «Rosa Montero - Amantes y enemigos» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Amantes y enemigos
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Amantes y enemigos: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Amantes y enemigos»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Amantes y enemigos — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Amantes y enemigos», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Entonces Pedro recordó. Su memoria se abrió y vomitó todos los monstruos abisales: las escenas prohibidas de la noche anterior. Cuando terminó de ver las fotos de Lola, Pedro había bebido un poco, y luego otro poco, y después muchísimo más, y al final volaba materialmente por encima del suelo subido a unas piernas deshuesadas. Fue entonces cuando se fijó en Teresa, fulgurante en su traje rojo, en sus unas rojas, en sus labios rojos, un ensangrentado aullido de mujer resonando en medio de la fiesta. Él la miró, apreció toda su carnalidad, su fuerza de hembra; y comprendió que Teresa era una mujer para vivir y para morir, para amar y para envejecer con ella, la compañera para siempre. Así que comenzó declarándole su amor y terminó abalanzándose sobre ella, babeándola, estrujándola, rasgándole el escote.,del vestido antes de que los demás le separaran por la fuerza, antes de que Lola se pusiera a llorar con grandes hipos y Teresa le insultara vulgarmente. Camacho no estaba en la reunión, pero sin duda ya había sido informado del suceso.
Lo que más le escocía a Pedro es que Camacho ni siquiera hubiera pretendido pegarse con él. No le consideraba rival ni para eso.
A Pedro le había costado un buen rato de negociación y mil pesetas el que el barman del Jamaica le diera un paquete de azúcar. Era un paquete grande, probablemente de un kilo, y pesaba agradablemente entre sus manos. Comenzó a recorrer las calles adyacentes al Jamaica. El aire estaba limpio y helado, y era un alivio tras la pesada atmósfera del club. De cuando en cuando pasaba un coche bullicioso, noctámbulos que regresaban de una fiesta. Era una madrugada hermosa y escarchada, la noche más mágica del año. En estas horas frías llegaban los Reyes para aquellos que aún sabían verlos; pero hacía mucho tiempo que Pedro había dejado de mirar.
Cruzó de acera. Cojeaba porque le dolía bastante el talón izquierdo. ¿Y por qué le dolía? ¿Se trataba quizás de un simple efecto más de la borrachera monumental que padecía? ¿Se le habría concentrado el alcohol precisamente en ese pie? Se encogió de hombros, demasiado aturdido para proseguir con sus pesquisas fisiológicas. Y además había encontrado su objetivo: ahí estaba, aparcado en la esquina, el ostentoso coche de Camacho.
Con ayuda de una piedra y de las llaves de su casa, Pedro consiguió abrir en Pocos minutos el tapón del depósito de gasolina. Rasgó el papel del azúcar, brindó a la Luna y sonrió. «Por Teresa», dijo, y echó medio paquete en el depósito. Luego cerró la tapa con cuidado, borrando todas las huellas de su crimen. Y se alejó despacio, disfrutando.
Un centenar de metros más allá, un par de barrenderos regaban la calle. Pedro se detuvo, contemplando cómo el agua a presión se llevaba los restos de la noche. Uno de los barrenderos era una chica. Muy joven, apenas si aparentaba los dieciocho años. Era una chica robusta y de rostro lozano y agradable, y ofrecía un gracioso aspecto embutida en sus rudas ropas de color butano. Pedro la observó, deleitándose con la brusquedad adolescente de sus movimientos, con su enternecedora seriedad de trabajadora responsable. ¿Y si fuera ella? ¿Y si esta muchacha fuera su regalo de Reyes de la noche? Una chica tan joven que él podría enseñarla, educarla, construirla conforme a sus deseos. Una persona simple y afectuosa. Pedro sintió esponjarse en su interior la tibieza de un brote de cariño. Él la haría feliz, la mimaría; porque era una mujer para vivir y para morir, para amar y para envejecer plácidamente junto a ella. Deseó acariciar su pelo; deseó quitarle los enormes guantes y besar, una a una, las puntas de sus diez deditos. Deseó hacerle un regalo inmenso, portentoso. Pero no tenía nada que ofrecerle. Nada más que la media bolsa de azúcar que aún llevaba en la mano. Y, sin embargo, ¿por qué no?, quizá entre los blancos y rechinantes granos se escondiera un diamante, un diamante dulce como el azúcar, un diamante para siempre, cuya presencia en el paquete fuera un milagro de Reyes, la sorpresa del roscón que tanto anhelaba siempre Ana. Pedro se acercó a la muchacha y extendió, tembloroso, la bolsa de azúcar ante sí: «Ten. Es para ti. Es mi regalo». Y la chica, frunciendo los labios en una mueca deliciosa, contestó suavemente: «Anda, tío. Vete a dormir la mona y no fastidies».
La otra
En cuanto la conoció, mi abuela dictaminó: «Es un mal bicho». A mí tampoco me había gustado nada: me apretujó entre sus brazos, me manchó la mejilla con un maquillaje pegajoso y dulzón y me regaló una muñeca gorda y cursi, cuando lo que yo quería por entonces era un disfraz de indio. Se agachó hasta mi altura y dijo: «Esta niñita tan bonita y yo nos vamos a llevar muy bien, ¿verdad?», y me enseñó unos dientes manchados de carmín. Los demás creyeron que me sonreía, pero yo sé que lo que hacía era mostrarme los colmillos, como hace mi perro Fidel cuando se topa con un enemigo. Además me irritó que mintiera. Porque yo no era bonita, ni lo soy. Y ella, siempre tan coqueta y detallista, lo sabía. Creo que me despreció desde el primer instante.
Ella, en cambio, pasaba por hermosa. En el pueblo lo comentaban: «Es muy estirada y muy señoritinga, pero qué alta, qué guapa, qué elegante». Y mi abuela decía: «Ya puede ser elegante, porque se está gastando en trapos todas las perras de tu padre». Aunque seguramente dijo «tu pobre padre». Desde que apareció la otra en la casa de la playa, durante aquellas horribles vacaciones, mi padre fue siempre para mi abuela «tu pobre padre». Y cuando hablaba de él sacudía la cabeza y suspiraba: «Los hombres, ya ves, no saben vivir solos, y así pasa, que luego llegan las lagartas y les lían. Ay, si tu madre viviese…», decía, y se ponía a llorar. Pero no por mi madre, que llevaba muerta muchos años, ni por mi «pobre padre», sino por ella misma. Porque mi abuela estaba segura de que la iban a meter en un asilo.
Una tarde que habíamos entrado las dos en el supermercado oímos una conversación aterradora. Mi abuela y yo estábamos escarbando dentro del arcón congelador en busca de los helados de frambuesa, y las mujeres no nos vieron. «El otro día me encontré en la farmacia a la nueva de la casa del mirador… Muy guapetona, pero con unos humos…», decía una. «Pues al parecer la cosa está hecha, le ha cazado, se casan», contestaba la otra. «Entonces poco tardará en salir la vieja de la casa. No creo que ésa apechugue con la antigua suegra», añadió la primera con una risita. «Ya verás, seguro que se carga a la abuela… y a lo mejor hasta a la niña.» En ese momento la abuela y yo sacamos la cabeza del congelador, porque estábamos ya moraditas de frío. Y las vecinas se dieron un codazo y se callaron.
Al principio, en la semana que papá estuvo con nosotras, la cosa no fue tan terrible. Ella lo pedía todo por favor y reía hasta cuando no venía a cuento. También papá estaba más cariñoso que de costumbre: me compraba regaliz y me sentaba otra vez en su regazo, aunque unos meses atrás había empezado a refunfuñar que yo ya estaba demasiado grande para eso. Pero no me engañaba con sus zalamerías: una tarde le pillé en el jardín. Besándola. Estaban en el banco del almendro, y mi padre la tenía sentada en sus rodillas. Y eso que ella sí que era grande. Entonces mi padre me descubrió y dio un respingo. Pero luego se controló y, sonriéndome, hizo señas para que me acercara. Eso fue lo peor: que quisiera hacer pasar el horror como algo natural. Salí corriendo y me encerré en el cuarto de la abuela. Mi padre golpeó la puerta, rogó, gritó y amenazó. Pero no salí. A la mañana siguiente papá se tuvo que ir a la ciudad, por asuntos de negocios, durante tres semanas.
Entonces estalló la guerra. Viéndose sola, ella tomó el poder despóticamente. Nos mandaba, nos gustaba. Nos odiaba. Nos negábamos a dirigirle la palabra, y ella nos castigaba sin cenar con la complicidad de Tere, la criada, a quien había comprado con la promesa de un aumento de sueldo. Hablaba por teléfono con papá, pero a mí nunca me avisaba de sus llamadas. Y un día nos llegó a acusar de haberle metido cucarachas en las playeras, lo cual era cierto, desde luego, pero ¿cómo podía tener ella la mala fe de acusarnos sin pruebas? Porque de todos es sabido que las cucarachas caminan de acá para allá y se meten ellas solas en los zapatos.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Amantes y enemigos»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Amantes y enemigos» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Amantes y enemigos» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.