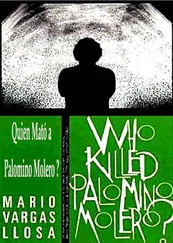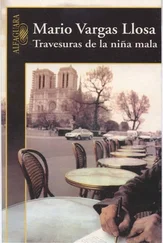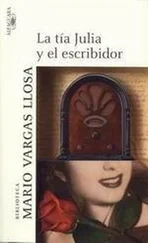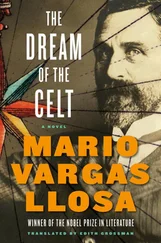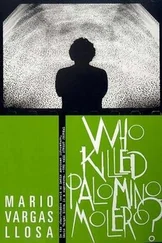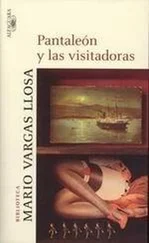– Siempre naufragamos aquí, Zavalita -su cabeza crespa, piensa, la amistad de sus ojos, su cara sin afeitar, su piel amarilla-. Este antro nos tiene embrujados.
– Si me iba a la pensión, me iba a volver loco, Carlitos -dijo Santiago.
– Creí que era llanto de borracho, pero ahora veo que no -dijo Carlitos-. Todos acaban teniendo un lío con Becerrita. ¿Se emborrachó y te echó de carajos en el bulín? No le hagas caso hombre.
Ahí las carátulas brillantes, sardónicas y multicolores, el rumor de las conversaciones de la gente invisible. El mozo trajo las cervezas, bebieron al mismo tiempo. Carlitos lo miró por encima de su vaso, le ofreció un cigarrillo y se lo encendió.
– Aquí tuvimos nuestra primera conversación de masoquistas, Zavalita -dijo-. Aquí nos confesamos que éramos un poeta y un comunista fracasados. Ahora somos sólo dos periodistas. Aquí nos hicimos amigos, Zavalita.
– Tengo que contárselo a alguien porque me está quemando, Carlitos -dijo Santiago.
– Si te vas a sentir mejor, okey -dijo Carlitos-. Pero piénsalo. A veces me pongo a hacer confidencias en mis crisis y después me pesa y odio a la gente que conoce mis puntos flacos. No vaya a ser que mañana me odies, Zavalita.
Pero Santiago se había puesto a llorar otra vez. Doblado sobre la mesa, ahogaba los sollozos apretando el pañuelo contra la boca, y sentía la mano de Carlitos en el hombro: calma, hombre.
– Bueno, tiene que ser eso -suave, piensa, tímida, compasivamente-. ¿Becerrita se emborrachó y te aventó lo de tu padre delante de todo el bulín?
No en el momento que lo supiste, Zavalita, sino ahí. Piensa: sino en el momento que supe que todo Lima sabía que era marica menos yo. Toda la redacción, Zavalita, menos tú. El pianista había comenzado a tocar, una risita de mujer a ratos en la oscuridad, el gusto ácido de la cerveza, el mozo venía con su linterna a llevarse las botellas y a traer otras. Hablabas estrujando el pañuelo, Zavalita, secándote la boca y los ojos. Piensa: no se iba a acabar el mundo, no te ibas a volver loco, no te ibas a matar.
– Conoces la lengua de la gente, la lengua de las putas -adelantando y retrocediendo en el asiento piensa, asombrado, asustado él también-. Soltó esa historia para bajarle los humos a Becerrita, para taparle la boca por el mal rato que le hizo pasar.
– Hablaban de él como si fueran de tú y voz -dijo Santiago-. Y yo ahí, Carlitos.
– Lo jodido no es esa historia del asesinato, eso tiene que ser mentira, Zavalita -tartamudeando él también, piensa, contradiciéndose él también-. Sino que te enteraras ahí de lo otro, y por boca de quién. Yo creí que tú lo sabías ya, Zavalita.
– Bola de Oro, su cachero, su chofer -dijo Santiago-. Como si lo conocieran de toda la vida. Él en medio de toda esa mugre, Carlitos. Y yo ahí.
No podía ser y fumabas, Zavalita, tenía que ser mentira y tomabas un trago y te atorabas, y se le iba la voz y repetía siempre no podía ser. Y Carlitos, su cara disuelta en humo, delante de las indiferentes carátulas: te parecía terrible pero no era, Zavalita, había cosas más terribles. Te acostumbrarías, te importaría un carajo y pedía más cerveza.
– Te voy a emborrachar -dijo, haciendo una mueca-, tendrás el cuerpo tan jodido que no podrás pensar en otra cosa. Unos tragos más y verás que no merecía la pena amargarse tanto, Zavalita.
Pero se había emborrachado él, piensa, como ahora tú. Carlitos se levantó, desapareció en las sombras, la risita de la mujer que moría y renacía y el piano monótono: quería emborracharte a ti y el que se ha emborrachado soy yo, Ambrosio. Ahí estaba Carlitos de nuevo: había orinado un litro de cerveza, Zavalita, qué manera de desperdiciar la plata ¿no?
– ¿Y para qué quería emborracharme? -se ríe Ambrosio-. Yo no me emborracho jamás, niño.
– Todos en la redacción sabían -dijo Santiago-. Cuando yo no estoy ¿hablan del hijo de Bola de Oro, del hijo del maricón?
– Hablas como si el problema fuera tuyo y no de él -dijo Carlitos-. No seas conchudo, Zavalita.
– Nunca oí nada, ni en el colegio, ni en el barrio, ni en la Universidad -dijo Santiago-. Si fuera cierto habría oído algo, sospechado algo. Nunca, Carlitos.
– Puede ser uno de esos chismes que corren en este país -dijo Carlitos-. Ésos que de tanto durar se convierten en verdades. No pienses más.
– O puede ser que no lo haya querido saber -dijo Santiago-. Que no haya querido darme cuenta.
– No te estoy consolando, no hay ninguna razón, tú no estás en la salsa -dijo Carlitos, eructando.
Habría que consolarlo a él, más bien. Si es mentira, por haberle clavado eso, y si es verdad, porque su vida debe ser bastante jodida. No pienses más.
– Pero lo otro no puede ser cierto, Carlitos -dijo Santiago-. Lo otro tiene que ser una calumnia. Eso no puede ser, Carlitos. -La puta le debe tener odio por algo, ha inventado esa historia para vengarse de él por algo -dijo Carlitos-. Algún enredo de cama, algún chantaje para sacarle plata, quizás. No sé cómo se lo puedes advertir. Sobre todo que hace años que no lo ves ¿no?
– ¿Advertírselo yo? ¿Se te ocurre que voy a verle la cara después de esto? -dijo Santiago-Me moriría de vergüenza, Carlitos.
– Nadie se muere de vergüenza -sonrió Carlitos, y eructó de nuevo-. En fin, tú sabrás lo que haces. De todos modos, esa historia quedará enterrada de una manera o de otra.
– Tú conoces a Becerrita -dijo Santiago-. No está enterrada. Tú sabes lo que va a hacer.
– Consultar con Arispe y Arispe con el Directorio, claro que sé -dijo Carlitos-. ¿Crees que Becerrita es cojudo, que Arispe es cojudo? La gente bien no aparece nunca en la página policial. ¿Te preocupaba eso, el escándalo? Sigues siendo un burgués, Zavalita.
Eructó y se echó a reír y siguió hablando, desvariando cada vez más: esta noche te hiciste hombre, Zavalita, o nunca jamás. Sí, había sido una suerte: verlo emborracharse, piensa, oírlo eructar, delirar, tener que sacarlo a rastras del “Negro Negro”, sujetarlo en el Portal mientras un chiquillo llamaba un taxi.
Una suerte haber tenido que llevarlo hasta Chorrillos, subirlo colgado del hombro por la viejísima escalera de su casa, y desnudarlo y acostarlo, Zavalita. Sabiendo que no estaba borracho, piensa, que se hacía para distraerte y ocuparte, para que pensaras en él y no en ti. Piensa: te llevaré un libro, mañana iré. Pese al mal sabor en la boca, a la bruma en el cerebro y a la descomposición del cuerpo, a la mañana siguiente se había sentido mejor. Adolorido y al mismo tiempo más fuerte, piensa, los músculos entumecidos por el incómodo sillón donde durmió vestido, más tranquilo, cambiado por la pesadilla, mayor. Ahí estaba la pequeña ducha apretada entre el lavatorio y el excusado del cuarto de Carlitos, el agua fría que te hizo estremecer y acabó de despertarte. Se vistió, despacio. Carlitos seguía durmiendo de barriga, la cabeza colgando fuera de la cama, en calzoncillos y medias. Ahí la calle y la luz del sol que la neblina de la mañana no conseguía ocultar, sólo estropear, ahí el cafetín de esa esquina y el grupo de tranviarios, con gorras azules, hablando de fútbol junto al mostrador. Pidió un café con leche, preguntó la hora, eran las diez, ya estaría en la oficina, no te sentías nervioso ni conmovido, Zavalita.
Para llegar hasta el teléfono tuvo que pasar bajo el mostrador, atravesar un corredor con costales y cajas, mientras marcaba el número vio una columna de hormigas subiendo por una viga. Sus manos se humedecieron de golpe al reconocer la voz del Chispas: ¿sí, aló?
– Hola, Chispas -ahí las cosquillas en todo el cuerpo, la impresión de que el suelo se ablandaba-. Sí, soy yo, Santiago.
Читать дальше