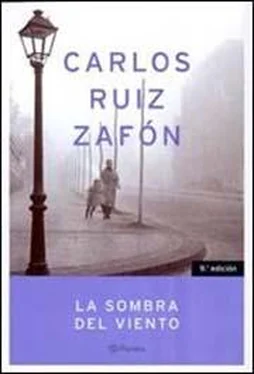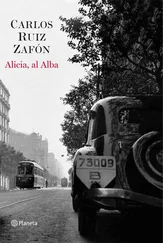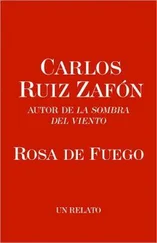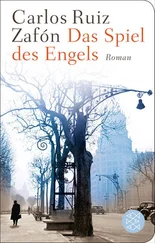– Una buena noche para el remordimiento, Daniel -dijo la voz desde las sombras-. ¿Un cigarrillo?
Me incorporé de un brinco, con un frío súbito en el cuerpo. Una mano me ofrecía un pitillo desde la oscuridad.
– ¿Quién es usted?
El extraño se adelantó hasta el umbral de la oscuridad, dejando su rostro velado. Un hálito de humo azul brotaba de su cigarrillo. Reconocí al instante el traje negro y aquella mano oculta en el bolsillo de la chaqueta. Los ojos le brillaban como cuentas de cristal.
– Un amigo -dijo-. O eso aspiro a ser. ¿Cigarrillo?
– No fumo.
– Bien hecho. Lamentablemente, no tengo nada más que ofrecerte, Daniel.
Su voz era arenosa, herida. Arrastraba las palabras y sonaba apagada y remota, como los discos de setenta y ocho revoluciones por minuto que coleccionaba Barceló.
– ¿Cómo sabe mi nombre?
– Sé muchas cosas de ti. El nombre es lo de menos.
– ¿Qué más sabe?
– Podría avergonzarte, pero no tengo ni el tiempo ni las ganas. Baste decir que sé que tienes algo que me interesa. Y estoy dispuesto a pagarte bien por ello.
– Me parece que se equivoca usted de persona.
– No, yo nunca me equivoco de persona. Para otras cosas sí, pero nunca de persona. ¿Cuánto quieres por él?
– ¿Por el qué?
– La Sombra del Viento.
– ¿Qué le hace pensar que lo tengo?
– Eso está fuera de la discusión, Daniel. Es sólo una cuestión de precio. Hace mucho que sé que lo tienes. La gente habla. Yo escucho.
– Pues debe de haber oído mal. Yo no tengo ese libro. Y si lo tuviera, no lo vendería.
– Tu integridad es admirable, sobre todo en esta época de monaguillos y lameculos, pero conmigo no hace falta que hagas comedia. Dime cuánto. ¿Mil duros? A mí el dinero me trae sin cuidado. El precio lo pones tú.
– Ya se lo he dicho: ni está en venta, ni lo tengo -repliqué-. Se ha equivocado usted, ya lo ve.
El extraño permaneció en silencio, inmóvil, envuelto en el humo azul de aquel cigarrillo que nunca parecía acabarse. Noté que no olía a tabaco, sino a papel quemado. Papel bueno, de libro.
– Quizá seas tú el que se esté equivocando ahora -sugirió.
– ¿Me está amenazando? -Probablemente.
Tragué saliva. Pese a mi bravata, aquel individuo me tenía totalmente aterrorizado.
– ¿Y puedo saber por qué está usted tan interesado?
– Eso es asunto mío.
– Mío también, si me amenaza usted para que le venda un libro que no tengo.
– Me caes bien, Daniel. Tienes agallas y pareces listo. ¿Mil duros? Con eso puedes comprar muchísimos libros. Libros buenos, no esa basura que guardas con tanto celo. Venga, mil duros y quedamos tan amigos.
– Usted y yo no somos amigos.
– Sí lo somos, pero tú no te has dado cuenta todavía. No te culpo, con tantas cosas en la cabeza. Como tu amiga, Clara. Por una mujer así, cualquiera pierde el sentido común.
La mención a Clara me heló la sangre.
– ¿Qué sabe usted de Clara?
– Me atrevería a decir que sé más que tú, y que te convendría olvidarla, aunque ya sé que no lo harás. Yo también he tenido dieciséis años…
Una terrible certeza me golpeó de súbito. Aquel hombre era el extraño que abordaba a Clara por la calle, de incógnito. Era real. Clara no había mentido. El individuo dio un paso al frente. Me retiré. No había sentido tanto miedo en la vida.
– Clara no tiene el libro, más vale que lo sepa. No se atreva a tocarla otra vez.
– Tu amiga me trae sin cuidado, Daniel, y algún día compartirás mi sentir. Lo que quiero es el libro. Prefiero obtenerlo por las buenas y que nadie salga perjudicado. ¿Me explico?
A falta de mejores ideas me lancé a mentir como un bellaco.
– Lo tiene un tal Adrián Neri. Músico. A lo mejor le suena.
– No me suena de nada, y eso es lo peor que se puede decir de un músico. ¿Seguro que no te has inventado a este tal Adrián Neri?
– Qué más quisiera yo.
– Entonces, ya que parece que sois tan buenos amigos, a lo mejor tú puedes persuadirle para que te lo devuelva. Estas cosas, entre amigos, se solucionan sin problemas. ¿O prefieres que se lo pida a tu amiga Clara? Negué.
– Hablaré con Neri, pero no creo que me lo devuelva, o que lo tenga todavía -improvisé-. ¿Y usted para qué quiere el libro? No me diga que para leerlo.
– No. Me lo sé de memoria.
– ¿Es usted un coleccionista?
– Algo parecido.
– ¿Tiene usted más libros de Carax?
– Los he tenido en algún momento. Julián Carax es mi especialidad, Daniel. Recorro el mundo buscando sus libros.
– ¿Y qué hace con ellos si no los lee?
El extraño emitió un sonido sordo, agónico. Tardé unos segundos en comprender que se estaba riendo.
– Lo único que debe hacerse con ellos, Daniel -replicó.
Extrajo entonces una cajetilla de fósforos del bolsillo. Tomó uno y lo prendió. La llama iluminó por primera vez su semblante. Se me heló el alma. Aquel personaje no tenía nariz, ni labios, ni párpados. Su rostro era apenas una máscara de piel negra y cicatrizada, devorada por el fuego. Aquélla era la tez muerta que había rozado Clara.
– Quemarlos -susurró, la voz y la mirada envenenadas de odio.
Un soplo de brisa apagó la cerilla que sostenía en los dedos, y su rostro quedó de nuevo oculto en la oscuridad.
– Volveremos a vernos, Daniel. A mí nunca se me olvida una cara y creo que a ti, desde hoy, tampoco -dijo pausadamente-. Por tu bien, y por el de tu amiga Clara, confío en que tomes la decisión correcta y aclares este tema con el tal señor Neri, que por cierto tiene nombre de niñato. Yo no me fiaría ni un pelo de él.
Sin más, el extraño se dio la vuelta y partió hacia los muelles, una silueta evaporándose en la oscuridad envuelta en su risa de trapo.
Un manto de nubes chispeando electricidad cabalgaba desde el mar. Hubiera echado a correr para guarecerme del aguacero que se avecinaba, pero las palabras de aquel individuo empezaban a hacer su efecto. Me temblaban las manos y las ideas. Alcé la vista y vi el temporal derramarse como manchas de sangre negra entre las nubes, cegando la luna y tendiendo un manto de tinieblas sobre los tejados y fachadas de la ciudad. Intenté apretar el paso, pero la inquietud me carcomía por dentro y caminaba perseguido por el aguacero con pies y piernas de plomo. Me cobijé bajo la marquesina de un quiosco de prensa, intentando ordenar mis pensamientos y decidir cómo proceder. Un trueno descargó cerca, rugiendo como un dragón enfilando la bocana del puerto, y sentí el suelo temblar bajo mis pies. El pulso frágil del alumbrado eléctrico que dibujaba fachadas y ventanas se desvaneció unos segundos más tarde. En las aceras encharcadas, las farolas parpadeaban, extinguiéndose como velas al viento. No se veía un alma en las calles y la negrura del apagón se esparció con un aliento fétido que ascendía de los desagües que vertían al alcantarillado. La noche se hizo opaca e impenetrable, la lluvia una mortaja de vapor. «Por una mujer así, cualquiera pierde el sentido común…» Eché a correr Ramblas arriba con un solo pensamiento en la cabeza: Clara.
La Bernarda había dicho que Barceló estaba fuera de la ciudad por asuntos de negocios. Aquél era su día libre, y tenía por costumbre ir a pasar esa noche en casa de su tía Reme y sus primas en San Adrián del Besós. Eso dejaba a Clara sola en el piso cavernoso de la plaza Real y a aquel individuo sin rostro y sus amenazas sueltos en la tormenta con sabe Dios qué ideas. Mientras me apresuraba bajo el aguacero hacia la plaza Real, no podía quitarme del pensamiento la idea de que había puesto en peligro a Clara al regalarle el libro de Carax. Llegué a la entrada de la plaza empapado hasta los huesos. Corrí a cobijarme bajo los arcos de la calle Fernando. Me pareció ver contornos de sombra reptando a mis espaldas. Mendigos. El portal estaba cerrado. Busqué en mi manojo de llaves el juego que Barceló me había dado. Llevaba conmigo las llaves de la tienda, del piso de Santa Ana y de la vivienda de los Barceló. Uno de los vagabundos se me acercó, murmurando si podía dejarle pasar la noche en el vestíbulo. Cerré la puerta antes de que pudiese acabar su frase.
Читать дальше