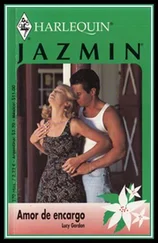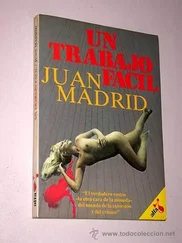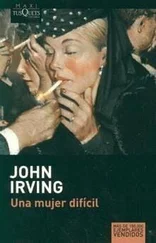A Benito Buroy no se le escapó la sombra de contrariedad en la cara del alemán. Le tranquilizaba descubrir que Markus Vogel no le andaba buscando para anticipársele, pero temió que sus intenciones pudieran ser incluso más insensatas, que hubiera bajado al pueblo para denunciarle a las autoridades. Desechó aquella idea de inmediato. Markus Vogel no aparentaba ser tan inocente como para crearse falsas esperanzas. Tenía que ser consciente de que coman tiempos de muerte fácil, y de que en esas condiciones no había nada que denunciar, nadie ante quien hacerlo.
– Me asombra un poco verlo aquí -le contestó.
El alemán asintió suavemente con la cabeza. Pareció sentirse más tranquilo o considerar que, hiciera lo que hiciese, su situación no podía empeorar. Se encaminó hasta la mesa que normalmente ocupaba Leonor Dot, aunque no tomó asiento. Cruzó las manos a la espalda, eludiendo la pringosidad del cristal, y se detuvo a contemplar la plaza. Enmarcado por la ventana se veía a Paco en el muelle, las ramas de la higuera en primer término y al fondo el mar plácido de la bahía. Benito Buroy sospechó que Markus Vogel le daba la espalda para hablar con él. A veces, ignorar a otra persona es la única manera posible de interrogarla.
– ¿No piensa irse de Cabrera? -preguntó Markus Vogel, confirmando su sospecha.
Benito Buroy pasó la página del periódico. Aquel ejemplar de Solidaridad Nacional había llegado en la última barca de Palma, la que él había dejado marchar tras su fracasada visita al acantilado. En el centro de la portada, con tipos de letra muy superiores a los demás, se leía: «Formidable tempestad de agua y de bombas sobre Inglaterra».
– No puedo hacerlo hasta que no cumpla las órdenes que me han dado -contestó-. Usted lo sabe.
– Sin embargo, no disparó -dijo Markus Vogel, volviéndose por fin.
Se acercó a la mesa y contempló atentamente el dedo herido de Benito Buroy. Ya no lo tenía vendado. Se veían, ennegrecidos, los cuatro puntos de sutura.
– No disparó cuando podía hacerlo, y ahora estoy sobre aviso. Eso se lo pone más difícil…
Buroy no se molestó en responder. Tampoco habría sabido qué decirle. En cambio, el alemán parecía necesitar hablarle, parecía desear explicarse cómo era aquel hombre que, al menos por el momento, le había perdonado la vida. Dijo:
– No sé si usted disfruta con esto o si le molesta… ¿Sabe lo que creo? Que está aquí por obligación, no porque lo considere un deber.
Benito Buroy lo miró con una frialdad absoluta. A veces, él mismo se asombraba de lo poco que le importaban los demás. Que a aquel individuo le hiciera sufrir el saberse perseguido era algo que le dejaba por completo indiferente. También le dejaba indiferente que pudiera albergar la esperanza de que él, Benito Buroy Frere, fuese mejor persona de lo que aparentaba. Hacía ya demasiado tiempo que no se paraba a calibrar el alcance de sus convicciones.
– No se preocupe por mí -le contestó, dejando el periódico abierto sobre la mesa-. El miércoles que viene regresaré a Mallorca.
El alemán asintió en señal de conformidad. A aquellas alturas de sus vidas, los dos eran conscientes de que hay sucesos que pueden darse por hechos antes de producirse, que se vuelven inevitables desde el instante en que sale la orden de un despacho y se moviliza todo lo necesario para cumplirla.
– Ya sabe dónde me encuentro. No pienso esconderme -concluyó Markus Vogel.
Dio la espalda a Buroy para salir de la cantina, pero en aquel momento entraban Leonor Dot y Camila. La niña corrió hacia él con alegría y se lanzó a sus brazos.
– ¡Markus! ¡Pensábamos que te habías vuelto invisible! ¡A veces oímos tus pasos, pero salimos al porche y no estás!
Benito Buroy hincó un codo en la mesa. Tomó aire, apoyando la frente en la mano. Su mirada se vio secuestrada por la de Leonor Dot, que se había detenido con ojos inquisitivos y la mandíbula cerrada con fuerza, como si la asaltara una súbita sospecha. Buroy, comprendiendo que la mujer había oído las últimas palabras del alemán, tarareó una melodía insulsa y se enfrascó de nuevo en h lectura de las noticias.
Camila se despertó con la sensación de haberse orinado durante la noche. Tenía los muslos húmedos y el camisón se le- pegaba a las piernas. Miró con alarma hacia la otra cama, pero Leonor Dot ya se había levantado. Camila vio en la penumbra las sábanas revueltas y la almohada que se ahuecaba donde su madre había apoyado la cabeza. Se incorporó ligeramente para apartar la cortina. Luego, avergonzada, aventuró una mano y palpó la tela debajo de sus glúteos. Estaba mojada. A Camila le repugnaba la sola idea de que aquello le hubiera sucedido. Entonces, al retirar la mano, descubrió que la tenía manchada de sangre. Era viscosa y se le adhería a las yemas de los dedos. Aunque en un principio se asustó un poco, la tranquilizó que no fuese orina. Se trataba sin duda de lo que su madre le venía anunciando desde hacía tiempo. «Camila -le decía-, cualquier día de estos te bajará la regla. Ya tienes casi trece años pero eres lenta de desarrollo, igual que yo. Mejor, asi serás más alta.» Y lo era. Una muesca en el marco de la puerta daba fe de que ya había superado el metro sesenta de estatura. En el tiempo que llevaba en la isla había crecido casi un centímetro, pero mucho más espectaculares eran los cambios que había notado en su cuerpo. Había adelgazado, se le habían alargado los dedos marcando la forma de los nudillos, y los brazos le tropezaban en unas caderas huesudas que antes no estaban allí. También la cara se le había vuelto más angulosa, perfilándosele la mandíbula y los pómulos. Se diría que su esqueleto quería mostrarse a través de la piel o crecía más deprisa que ella. A veces le dolían mucho los tobillos y le daban calambres en las piernas, como si anduviera pisando cables eléctricos. Y además estaban los pechos, que comenzaban a despuntar con timidez y que a Camila le costaba asumir como propios. Por la noche, al meterse en la cama, se los tocaba a través del camisón y le desconcertaba pensar que estarían allí para siempre, pegados a ella, dentro de ella. «A tu edad el cuerpo es una exageración -le decía su madre-, pero no te preocupes. Dentro de poco serás una jovencita guapísima y estarás muy contenta de todo lo que te ha sucedido."
Camila no estaba muy segura de querer cambiar. Sin embargo lo esperaba con impaciencia. Tenía la sensación de que su persona ocultaba otra distinta, mucho más compleja y sofisticada. Aunque se encontraba bien consigo misma, deseaba enfrentarse a aquella que iba a ser la dueña de su destino y de sus formas, la soberana absoluta de su propia vida. Intuía que en algún momento tendría que renunciar a la comodidad del refugio permanente que le brindaba su madre para empezar a disfrutar de la libertad de hacer siempre lo que quisiera.
Quizá entonces todo fuera mejor para ella. Había empezado a sentirse como un perro cuando los adultos la miraban con ternura. Y le fastidiaba especialmente si era ella misma quien lo provocaba. Por poner un caso, había disfrutado muchísimo dando vueltas a la higuera en el camión del ejército, pero luego había descendido de la cabina sonrojándose. Aunque Felisa no se cansaba de decirle que era un encanto y su madre la abrazaba para olerle el pelo, Camila había sentido el embarazo y el malhumor de haber recaído en un vicio. En su caso era el vicio de la niñez. Quería ser una más entre las mujeres, o cuando menos no sentirse distinta de las demás.
Por eso, desde hacía unas semanas buscaba contener los gestos que consideraba característicos de la infancia. Ya no daba saltos, sino que andaba pausadamente, primero el talón y después la punta, una y otra vez, convertida en una autómata. Se daba cuenta de lo difícil que era aprender a ser mujer y moverse de una forma tan complicada como si fuera lo más natural del mundo. Tampoco aceptaba sus entusiasmos, que le parecían desmesurados e impropios de su nueva edad. Cuando alguien proponía hacer algo que ella deseaba mucho, aunque el vientre le saltara a la boca contestaba «bueno» y miraba hacia otro lado, reflejando un invencible aburrimiento. Le parecía enormemente adulto mostrarse desinteresada. De hecho, había empezado a estar siempre algo melancólica, pues empezaba a considerar pueril el gusto por cualquier cosa que le ofrecieran. El problema estribaba en que casi siempre se sentía atraída por todo, lo que hacía que su melancolía impostada se fuera cimentando en la pesadumbre que le causaba perder, a medida que la iban dejando por imposible, aquella atención que los demás todavía le brindaban y que a ella ya no le servía de nada. «Está en una edad difícil -susurraba su madre-. Dejadla en paz.» Si Camila la oía, se entregaba entonces a la banalidad más absoluta dedicándose a contemplar enfurruñada una esquina de la pared o una nube en el cielo. -¡Mami! -gritó desde la cama.
Читать дальше