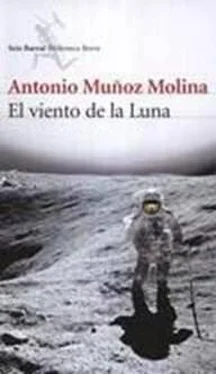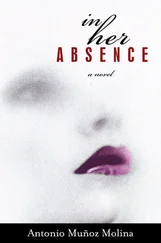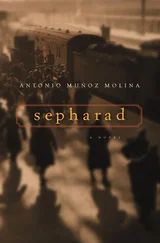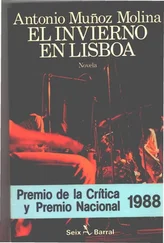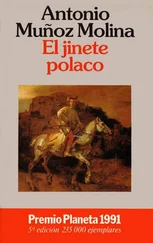En la penumbra fosforecen los indicadores de los aparatos y las columnas silenciosas de cifras de la pantalla de la computadora, y por las ventanillas manchadas de polvo entra la claridad de cal y ceniza del exterior.
Nos tendemos incómodamente apretando los párpados y esperando el efecto de los somníferos y los sensores adheridos a nuestra piel transmiten a una distancia de cuatrocientos mil kilómetros los pormenores íntimos de nuestra respiración y nuestro pulso apaciguado. Qué sueña alguien que se ha dormido en un módulo espacial posado sobre la Luna. Cierras los ojos queriendo dormir y escuchas el zumbido de los motores que mantienen la circulación del aire y el tintineo como de mínimos cristales de granizo de las partículas de meteoritos que golpean la superficie exterior del módulo. Te preguntas si funcionará el motor de despegue, que no ha sido puesto a prueba nunca, y que lanzará verticalmente hacia el espacio la parte superior de la nave Eagle, dejando atrás la plataforma ya inútil del aterrizaje, sostenida por las cuatro patas metálicas, articuladas como las de un cangrejo o un insecto. El extraño cuerpo poliédrico ascenderá hasta una altura de cien kilómetros para encontrarse en su órbita solitaria al módulo de mando, al que deberá de nuevo ajustarse en una maniobra exacta, después de un cortejo silencioso que no deberá durar más de unos pocos minutos. Imaginas la cara pálida y sin afeitar, la mirada del compañero que ha permanecido solo durante una eternidad de veintiuna horas, dando vueltas alrededor de la Luna, hundiéndose cada setenta y dos minutos en el abismo de oscuridad de la cara oculta.
Pero lo que imaginas o sueñas más vívidamente es el despegue, asomado a una de las ventanillas, el polvo que al disiparse revela lo que se va quedando muy abajo y muy lejos, la llanura en el Mar de la Tranquilidad, la plataforma metálica herida por la luz solar, las pisadas, la bandera rígida, los instrumentos, todo inmovilizado para siempre, o al menos para las amplitudes mediocres de tiempo que puede concebir la imaginación humana, los cráteres que pierden precisión en la distancia, el horizonte negro y curvado hacia el que hubieras querido caminar en línea recta, imantado por él como por la cercanía de un abismo.
Hace unos minutos, unas horas, caminabas por ese lugar y ya no volverás a pisarlo nunca. En el número creciente de todas las cosas que no harás de nuevo antes de morir ésta es la primera. Alta y remota en el cielo negro la esfera luminosa de la Tierra está tan lejos que tampoco parece verosímil que la computadora de a bordo pueda ayudarte a encontrar el camino de regreso hacia ella.
Apilados de cualquier manera en medio de la plaza de San Lorenzo al amanecer, los muebles y los objetos de mi casa tienen un aire de abandono que sugiere no una mudanza, sino un desahucio, o uno de esos montones de cosas viejas que se quemaban en las hogueras de San Juan. He de avisar cuanto antes para que alguien venga a rescatarlos, antes de que se haga por completo de día y empiece a pasar la gente. Si se levantara el viento dispersaría por la plaza mis cuadernos y mis papeles, acabaría de arrancar las hojas medio desprendidas de mis libros.
Voy hacia mi casa, dispuesto a golpear muy fuerte el llamador para despertar a mi familia. De espaldas a mí un hombre de pelo blanco está cerrando la puerta con una llave grande. Qué raro que mi padre se haya quedado dormido esta mañana y salga hacia el mercado cuando está empezando a hacerse de día. Voy hacia él y se vuelve, con la llave en la mano, pero no encuentro su mirada, porque ha apartado la cara de mí. Mira hacia un lado con la cabeza baja. Cómo es posible que haya pasado tanto tiempo, que mi padre sea casi un anciano y no me reconozca.
Aparta la cara con un aire de mansedumbre en el que parece que hay escondida una decisión de mantener la distancia, un fondo resignado de agravio.
?De dónde vengo, que he tardado tanto en llegar? Con una pavorosa claridad se va revelando a mi conciencia aturdida la duración del tiempo en que he estado ausente. He visto de lejos, desde arriba, mi barrio y mi plaza y cada una de las casas como si formaran parte de una maqueta, una maqueta detallada con tejados que se levantan y puertas practicables, y dentro de cada habitación los muebles a escala y las figuras ocupadas en sus tareas, como en las maquetas egipcias de barro cocido y pintado en las que hay animales en los establos, comiendo en los pesebres, y hombres que muelen el grano o fabrican cerveza, y mujeres que tejen o que lavan la ropa o llevan sobre la cabeza una bandeja de madera con panes recién hechos. He visto a mi padre abriendo los ojos en la oscuridad antes de que sonara el despertador y mirando la hora en sus números iluminados de fósforo verdoso. He visto a mi abuela alisando el embozo de su cama y a mi madre inclinada sobre la pila de lavar en el cobertizo del corral, y a mi abuelo sacando un cubo de agua del pozo. He visto a mi hermana, con trenzas y flequillo recto, que prepara sus cuadernos antes de salir hacia la escuela. El mulo de mi padre y la burra de mi abuelo hunden las cabezas en sus pesebres contiguos buscando el grano que mi padre ha mezclado con la paja del pienso, una gallina acaba de poner un huevo rubio y caliente sobre el estiércol blando en el que durmió toda la noche. Ésa figura tendida sobre el canapé del comedor, delante de la televisión apagada, soy yo mismo, que me quedé dormido casi al mismo tiempo que Neil Armstrong y Buzz Aldrin regresaban al módulo lunar después de su paseo de dos horas. Cada cosa intacta permanecía en su sitio, tersa en el presente, tan singular como las voces que me llaman muchas veces y como los pasos identificables de cada uno en la escalera que sube hasta el último piso, donde a mí me gusta encerrarme a solas tantas veces, donde guardo mis cuadernos y mis libros, mis fotografías recortadas del cohete Saturno V o de Faye Dunaway con una boina ladeada sobre la melena rubia.
Pero ahora, sin mediación, en la luz sucia del alba, los muebles de mi casa están abandonados como un montón de cosas viejas e inútiles en medio de la plaza y mi padre es un hombre ya cargado de hombros que cierra con llave antes de marcharse, el eco de la puerta y del pestillo resonando en las habitaciones vacías, que puedo ver de pronto aunque no haya entrado en la casa: las baldosas están levantadas, la cal de las paredes parece haber sido arrancada por picos de albañiles, el suelo está lleno de cascotes, no hay postigos en los huecos de las ventanas, por los que entra la claridad fría del alba.
Voy a decirle algo a mi padre pero mi boca no se abre y la lengua permanece inerte dentro de ella. La luz gris y azulada que encuentro en la ventana al abrir los ojos es la misma que había hace un instante en la plaza de San Lorenzo, tan inaccesible desde este lugar como la esfera luminosa de un planeta que los astronautas miran en la negrura, alejándose tras las ventanillas de la nave. Si vuelven alguna vez después de un larguísimo viaje a la velocidad de la luz descubrirán que en la Tierra han pasado muchos más años y de que ya no vive ninguna de las personas que conocieron. Para encontrarme de pronto extraviado al amanecer en un dormitorio que al principio no reconozco, en otra ciudad de otro mundo y en un siglo futuro no he necesitado una de aquellas máquinas del Tiempo que imaginaba en el verano de 1969. De qué viaje larguísimo vuelvo yo ahora cuando despierto cada amanecer, viendo por la ventana un bosque de torres oscuras en las que ya empieza a haber luces encendidas. Hasta qué profundidades del olvido y del sueño me he tenido que sumergir para encontrarme de regreso en la plaza de San Lorenzo, con la que sueño ahora casi todas las noches, ahora que estoy tan lejos y hace tanto tiempo que no he vuelto a pisarla.
Sueño que estoy en ella justo en los minutos anteriores al despertar, cuando mi dormitorio empieza a ser invadido muy lentamente por una claridad que no perciben todavía mis ojos cerrados, pero que de algún modo se filtra a mi inconsciencia. Hace unos pocos minutos tenía trece años y regresaba de la biblioteca pública de Mágina con un libro de Astronomía bajo el brazo y ahora, en el espejo del cuarto de baño, soy un hombre de pelo gris extraviado de pronto en un porvenir más lejano que el de la mayor parte de las historias futuristas que leía entonces. El ahora mismo es tan ajeno y tan hostil a mí como el rumor poderoso cruzado de sirenas de la ciudad que despierta al otro lado de la ventana, reclamándome para una jornada angustiosa en la que vivo tan desgajado de las edades anteriores de mi vida como el que despierta amnésico de un accidente y no reconoce ni el sonido de su nombre.
Читать дальше