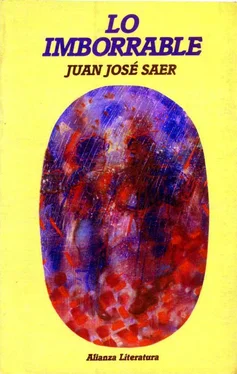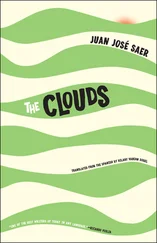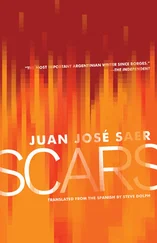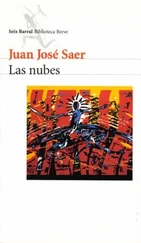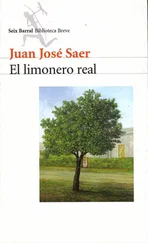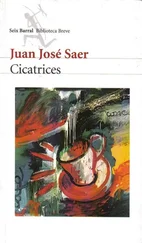– Voy a hablar por teléfono -dijo, dándome vuelta y dirigiéndome hacia los teléfonos anaranjados adosados a la pared, del otro lado del hall, mientras hurgo en el bolsillo del pantalón buscando una ficha.
– No te espero entonces -dice mi hermana. -Qué lástima. Te había preparado una buena sopa.
– Mañana a mediodía -le digo.
– Me olvidaba. Llamó Alicia. Dice que no dejes de ir a buscarla el viernes a la noche para pasar el fin de semana con nosotros -dice mi hermana. -No me olvido -le digo. -Pero recién somos miércoles.
– Se te oye lejos. ¿Dónde estás?
– En el aeropuerto -le digo.
– ¿En el aeropuerto? ¿Con este tiempo? ¿Qué estás haciendo en el aeropuerto?
– Estoy con unos amigos, pero nos volvemos a comer a la ciudad -le digo.
– No empieces otra vez a tomar -dice mi hermana.
Nos despedimos. Cuelga, y cuelgo a mi vez: cuando me doy vuelta, compruebo que Vilma y Alfonso avanzan en mi dirección y al llegar junto a mí, Alfonso se da vuelta discretamente para verificar que Parola no puede escucharlo, y dice en voz baja:
– Los servicios de este hijo de puta me costaron dos mil quinientos dólares.
– No me imaginaba que fuese tan plomo -dice Vilma.
– Y eso no es nada -dice Alfonso-. Está también bastante metido con los militares.
– Un plomazo -dice Vilma. -Pesadísimo.
– Es la última vez que me saca un mango -dice Alfonso.
– Es bastante buen profesional -dice Vilma.
– Nada del otro mundo -dice Alfonso.
– Yo he estudiado marketing también. Estos tipos sirven para darle lustre a los seminarios. Pero después de ésta, kaput.
Cerrando los ojos, Alfonso sacude varias veces la cabeza, como se suele hacer cuando se sale del agua o para ahuyentar un pensamiento desagradable, y después mete la mano en el bolsillo del pantalón, sacando las llaves y extendiéndoselas a Vilma.
– A partir de ahora, le confío las llaves hasta el viernes a la mañana, señora -dice.
Bajo la lluvia, corremos los tres hasta el estacionamiento, dando saltitos para evitar los charcos de agua que se forman en los desniveles del asfalto. Alfonso insiste para que me instale en el asiento delantero, al lado de Vilma que se sienta frente al volante. Al entrar en el auto, mis zapatos chocan contra una pila de carpetas amarillas de la distribuidora arrumbadas en un rincón del piso, y recogiéndolas, se las alcanzo a Alfonso, instalado en el asiento de atrás con expresión satisfecha. Pero cuando las está recibiendo para dejarlas caer sin precauciones en el asiento trasero, la luz interior del coche cereza se apaga y arrancamos. Con habilidad, al mismo tiempo que enciende un cigarrillo, Vilma saca despacio el auto del estacionamiento, hasta que entramos en el camino asfaltado del aeropuerto que conduce a la autopista. Nadie dice una palabra, pero que me cuelguen si no sé de antemano cuál será nuestro próximo tema de conversación. Un fluido de pensamientos similares que emanan desde mi izquierda y desde el asiento trasero sumido en la oscuridad, flota en el interior del coche y converge hacia mi persona, mientras la brasa del cigarrillo que cuelga de los labios entreabiertos de Vilma -puedo ver su perfil gracias al resplandor rojizo que se proyecta desde el tablero de dirección- se intensifica a cada chupada. Recién cuando entramos en la autopista, me doy cuenta de que Alfonso se ha dispuesto a abrir la boca, no sin antes removerse un poco en el asiento, encender también él un cigarrillo, y carraspear dos o tres veces, tratando de encontrar el tono más indolente y casual para formular su pregunta, ¿he tenido tiempo de hojear el ejemplar anotado de La brisa del trigo?
Y, con una risita, para demorar tal vez mi respuesta por temor de que sea negativa, agrega que, bueno, anotado es mucho decir, que sus comentarios no son más que las observaciones deshilvanadas de un buenconocedor de los usos y costumbres de la región, y un poquito también, por qué no, del alma humana. Cuando le contesto que, efectivamente, he estado hojeándolo esta tarde, Alfonso entra en una especie de agitación o de acaloramiento -ya me tiene acostumbrado- y, aunque no habla, también en Vilma la expectativa parece aumentar, porque la brasa de su cigarrillo, que vigilo de reojo, se intensifica a intervalos cada vez más cortos, de modo tal que el humo de los cigarrillos y el tufo a alcohol -quién hubiese podido imaginarlo- me ahogan un poco. Y como también para mi respuesta he asumido el tono más neutro e indiferente del mundo, puedo permitirme simular que estamos por cambiar de conversación y pregunto, de la manera más amable y convencional del mundo: -¿Puedo bajar un poquitito la ventanilla? Casi al unísono, Vilma y Alfonso responden afirmativamente, con la misma solicitud conque le acordarían a una pierna de cordero la autorización de entrar en el horno. La lluvia, el aire en el que nos desplazamos, la noche de invierno, la llanura invisible que estamos atravesando, ululan, silban, braman apagadamente cuando bajo un par de centímetros el vidrio de la ventanilla y unas chispas de agua helada, colándose por la abertura, vienen a estrellarse de tanto en tanto, contra mi perfil, sobresaltándome durante unos segundos hasta que me acostumbro a ellas y termino por encontrarlas agradables, lo mismo que al aire frío que renueva la atmósfera caldeada y llena de humo en el interior del auto. Yo había observado muchos anacronismos en el libro, digo con suavidad en voz alta, pero el estilo y la concepción general son tan de baja estofa que me pareció superfluo ocuparme de los detalles. Hay tantos errores por página que llevaría una vida repertoriarlos. Usted ha hecho un verdadero trabajo de hormiga. Alfonso no responde de inmediato, aunque por la agitación evidente de su silencio, me doy cuenta de que mi respuesta lo ha satisfecho, pero cuando se decide a hablar, su satisfacción se canaliza en un comentario elogioso que le dirige a Vilma, felicitándola por la destreza con que maneja el auto. Durante alrededor de un minuto entablan un diálogo convencional, un poco absurdo, sobre el tema, intercalando risitas y sobrentendidos, uno de esos dúos privados a los que ya empiezo a acostumbrarme, y con los que parecen celebrar en código el cumplimiento de algún designio planeado de antemano.
De modo que después de un minuto de oírlos pacientemente delirar, lelanzo a Alfonso como se dice a quemarropa:
– Usted parece haberlo conocido bien a Waltercito.
Alfonso da la impresión de haber hecho una interpretación correcta de lo que viene implícito en mi pregunta, y que podría resumirse de la siguiente manera: Ya me las tiene llenas con sus sobreentendidos de tres por cinco de modo que si de veras tiene la intención de valerse de mí para aplastar de un modo definitivo a esa cucaracha de Walter Bueno, o con algún designio inconfesable, es mejor que vaya poniendo las canas sobre la mesa de una buena vez, no vaya a ser que yo termine perdiendo la paciencia. Bien bien, dice, lo que se dice bien, sería exagerar un poco, pero en efecto el sujeto ese tuvo su primer -y único por otro lado- nombramiento de maestro en el pueblo en el que él, Alfonso, vivía, antes de mudarse de un modo definitivo a Rosario, cuando instaló su propia distribuidora. Como antes de crear Bizancio andaba en otros negocios, viajaba mucho de modo que sus contactos con el individuo de marras eran esporádicos.
Si él y la pobre Blanca -su mujer- seguían viviendo en el pueblo era porque tenían unos campos que administrar y porque Blanca era también maestra en la escuela del pueblo, y no había podido obtener su traslado a Rosario. Como ella era delicada de salud él, es decir Alfonso, había decidido que debían seguir viviendo en el pueblo para evitarle a Blanca el traqueteo de los viajes. Alfonso modula su relato, un poco lento, entrecortado por silencios debidos a las vacilaciones a que supuestamente lo obligan los esfuerzos de la reminiscencia, dosificando con habilidad la entonación de cada una de las frases, de modo tal que el inquisidor, sentado bien rígido en el asiento de adelante, con la mirada fija en el segmento de círculo que traza el limpiaparabrisas, retenga el esquema siguiente.
Читать дальше