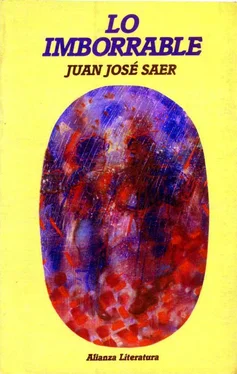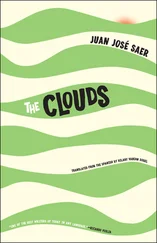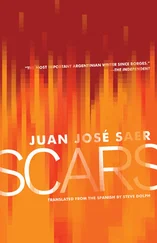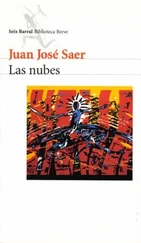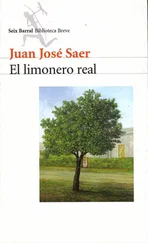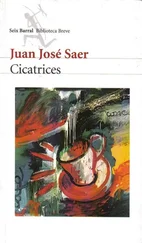Mientras pronuncia la última frase, el conferenciante ha venido modificando la entonación de su discurso y los gestos y ademanes que lo acompañaban, poniéndose a recoger sus papeles y levantándose a medias de su asiento, para que el público comprenda que la conferencia está a punto de terminar, de modo que ya en ensoñación colectiva empiezan a escucharse los primeros aplausos, y en el punto final de solía ocupar el libro, cuando el conferenciante, decidido, se levanta, la sala entera, menos yo, naturalmente, aplaude al unísono mientras Alfonso, que mima un aplauso golpeando con delicadeza y sin producir el menor ruido, la yema de dos dedos de la mano derecha contra la protuberancia de la palma izquierda, pasea su mirada satisfecha por la sala en la que a medida que los aplausos van haciéndose más escasos, los oyentes se levantan de sus sillas y empiezan a dispersarse, formando grupitos animados que conversan diseminados en el salón o encaminándose despacio hacia la puerta de salida. Algunos rodean al conferenciante haciéndole preguntas, mientras los propietarios de los grabadores los recogen de sobre la mesa y los observan con atención para verificar si han funcionado o no durante la conferencia. En ese ambiente de voluntades flotantes, únicamente Vilma Lupo parece tener objetivos claros, porque apenas termina la conferencia se levanta y, bajando del estrado, se encamina rápido hacia nosotros, que hemos quedado parados en el fondo de la sala, junto a la doble puerta tapizada de cuero claro, observando lo que pasa a nuestro alrededor, Alfonso con satisfacción ostentosa y yo con indiferencia exagerada. Bajo el traje sastre gris claro las formas de Vilma son más opulentas de lo que permitía vislumbrar la languidez botticelliana de su cara y, debido quizás a los tacos altos, parece más grande de lo que me imaginaba -y que me cuelguen si, cuando nuestras miradas se cruzan, en el momento en que está llegando junto a nosotros, Vilma no reconoce el contenido exacto de mis pensamientos.
– Gracias por haber venido -dice, estrechándome la mano, pero sin volver a mirarme a los ojos, dirigiéndose a Alfonso mientras pronuncia las frases de las que yo soy el verdadero destinatario. La mirada de complicidad, llena de sobreentendidos, que intercambiantodo el tiempo y que, en vez de disimular, parecen, apenas están juntos, o juntos en mi presencia por lo menos hacer evidente e incluso demostrativa, me deja afuera durante unos segundos, como si me hubiese vuelto de piedra o transparente. El matiz compulsivo, un poco exhibicionista de la cosa, es demasiado grosero como para ser ofensivo, y al mismo tiempo todo ese teatro puede estar dirigido exclusivamente a mi persona -de todos modos, aún sin la confirmación telefónica de Reina, a pesar de que es la segunda vez que nos vemos y que la mirada de Alfonso incita más a la crueldad que a la compasión, ya han pasado, por razones misteriosas, en el aura de mi experiencia, a ese estadio de familiaridad que en general está reservado a entidades más íntimamente conocidas. Tal vez se conocen desde hace poco tiempo y tal vez sus relaciones -cuya naturaleza es difícil de precisar- son superficiales y efímeras, pero me resulta imposible concebirlos por separado. Parecen poseer una esencia común, no como la que evoca una pareja, sino por ejemplo la de los dos socios de un comercio, o la de un dúo artístico o deportivo, igual que un prestidigitador y su ayudante tal vez, o dos animales no tanto de la misma especie como de especies afines que, habiendo descubierto su afinidad, la exageran ante los demás para que no se perciban sus diferencias. La jovialidad permanente que exhiben, y que probablemente ellos mismo son los primeros, y quizás los únicos, en creerla sincera, no logra ocultar del todo en él esa especie de aflicción que le humedece los ojos, por momentos demasiados erráticos, y en ella algo entre ingenuo y turbio pero de todos modos indefinible -y de nuevo la impresión de anoche en el bar, de lo más desagradable, de estar contemplando en ellos zonas oscuras de mí mismo que únicamente a través de otros adquieren alguna evidencia. A decir verdad, actúan para mí igual que si quisiesen ser considerados responsables de algún complot indolente y cínico, pero únicamente logran darme la impresión de que si de verdad ha habido un complot en sus vidas ellos han sido, inequívocos, las víctimas.
– ¿Tomamos un café?- dice Alfonso.
– El debate empieza dentro de quince minutos- dice Vilma.
– Aquí en el hotel nomás -dice Alfonso. -El café es muy bueno.
Vilma baja un poco la voz y mira a su alrededor para verificar que nadie la escucha.
– Podemos ir adelantándole a Tomatis algunos detalles del gran proyecto -dice.
– ¿Piensan empezar a vender libros como la gente? -dijo, y Vilma se echa a reír, a diferencia de Alfonso, que ha visto al conferenciante bajar del estrado, y se aleja de nosotros para ir a su encuentro. Da la impresión de no oír ciertas alusiones, como si su percepción auditiva se cerrara al contacto de ellas, semejante a esos artefactos que dejan de funcionar de un modo automático cuando el aire alcanza determinada temperatura o esas lámparas que se encienden y se apagan solas de acuerdo con la luminosidad que las rodea.
– Espérenme en el bar. Bajo en seguida -dice. Vilma me da unos golpecitos en el pecho con los nudillos y acerca su cara rubia a la mía.
– Nos escapamos -dice.
Cuando empuja la doble puerta de cuero claro, la sigo con circunspección no exenta sin embargo de docilidad. La sensación de familiaridad es más fuerte que mis reticencias de las cuales ellos parecen, o simulan a la perfección por lo menos, no tener la menor sospecha. Ahora que la sigo a través del pasillo ancho, bordeado por el ventanal que deja ver la mañana oscura, soy consciente de la naturalidad ineluctable con que conciben nuestras relaciones, y que se expresa a cada momento en sus aspectos más diversos: la manera en que Alfonso salió anoche del bar para interceptarme en la vereda de enfrente, la atención reconcentrada con que Vilma pareció haber observado nuestro encuentro, los golpecitos de nudillos en el pecho que acaba de darme en el salón Capri, el aire satisfecho que ha adoptado para precederme a través de los pasillos en dirección al bar, el dispositivo teatral de que se valen para envolverme en un ir y venir atenuado pero continuo de sobreentendidos, de promesas y de alusiones. El bar está vacío, pero cuando el mozo se aleja para buscarnos los cafés y encendemos nuestros cigarrillos, dos o tres grupitos de asistentes al seminario se instalan en mesas alejadas unas de otras, como si quisieran conversar al abrigo de posibles indiscreciones, lo que es de todos modos la norma en estos tiempos, ya que también Vilma y yo bajamos un poco la voz y echamos miradas discretas a nuestro alrededor cuando nos ponemos a hablar.
– Estamos reclutando vendedores para todo el norte del litoral -dice Vilma y, durante unos segundos, se queda seria y se inmoviliza. También su mirada se inmoviliza, sin fijarse en nada en particular, con los ojos bien abiertos a los que ni siquiera el humo que sube de su cigarrillo hace pestañar, y a los que los míos buscan infructuosos, sin lograr encontrarlos a pesar de su inmovilidad, de modo que, igual que los ojos ovalados del logotipo de Bizancio en el ángulo inferior derecho de la carpeta amarilla, me hacen sentir de golpe inexistente, translúcido o fantasmal. El rectángulo de cartulina amarilla por otra parte, denominado anoche por Alfonso, sin repugnancia por la rima interna, la carpeta completa de Bizancio, ha reaparecido esta mañana en el recinto del hotel, portería, bar, mesita, salón Capri, en la mano, bajo el brazo, o en forma de semicilindro y aún de cilindro en los bolsillos de los asistentes al seminario, reconciliando lo uno y lo múltiple gracias a los dones de ubicuidad de su profusión geométrica y amarilla. Cuando Vilma se despabila y empieza a sonreír, sus ojos me ven de nuevo, pero resbalan rápido por mi cara y encuentran otra mirada detrás, por encima de mi cabeza, la de Alfonso que llega desde el salón Capri con paso rápido y, desplazando una silla, se sienta a la mesa con nosotros.
Читать дальше