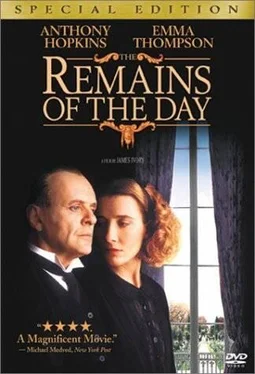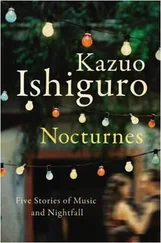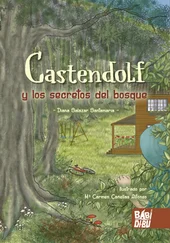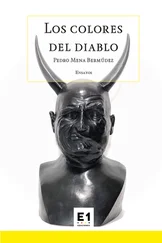Cuando volví al salón, vi que el ambiente entre los caballeros seguía siendo bastante grave, aunque he de señalar que, al margen de esto, no tuve demasiadas oportunidades de hacerme una idea sobre el desarrollo de la reunión, ya que nada más entrar, mi señor me cogió la bandeja de las manos y me dijo:
– Gracias, Stevens. Yo serviré. Eso es todo.
Tras cruzar de nuevo el vestíbulo, volví a mi puesto habitual debajo del arco y, durante más o menos una hora, en concreto hasta que se marcharon los señores, no ocurrió ningún hecho que me obligara a abandonar mi puesto. Fue una hora que, sin embargo, retuve perfectamente en la memoria y, durante todos estos años, he tenido de ella un recuerdo muy nítido. Al principio, debo reconocer que me sentí bastante abatido. Pero después, mientras transcurrieron los minutos, empecé a notar un fenómeno curioso. Es decir, empezó a invadirme una fuerte sensación de triunfo. No recuerdo si, en aquel momento, pude explicarme esa reacción; hoy, en cambio, analizando aquel instante de nuevo, no me parece tan difícil poder entenderlo. Después de todo, aunque las últimas horas del día habían sido agotadoras, me había esforzado por mantener cada minuto «la dignidad propia de mi condición», de un modo, además, del que incluso mi padre habría estado orgulloso. Frente a mí, al otro lado del vestíbulo, tras aquella puerta en la que tenía clavados mis ojos, en la misma habitación donde acababa de prestar mis servicios, los seres más poderosos de Europa deliberaban sobre el destino de nuestro continente. Nadie habría podido negarme que en aquellos momentos estuve todo lo cerca del eje de los acontecimientos importantes que un mayordomo podría soñar. Por lo tanto, me imagino que en esos instantes, mientras meditaba sobre lo ocurrido aquella noche y sobre lo que aún estaba sucediendo, tuve la sensación de que aquellos acontecimientos venían a resumir el transcurso y los logros de toda una vida, y no creo que exista otra explicación de la sensación de triunfo que me invadió aquella noche.
Weymouth
Esta ciudad costera es un lugar al que siempre he deseado venir. Son muchas las personas a las que he oído comentar haber pasado unas vacaciones muy agradables aquí, y el libro de mistress Symons, Las maravillas de Inglaterra , la califica como «una ciudad que puede suscitar el interés del visitante durante varios días». Hace especial referencia a esta escollera por la que he estado paseándome durante la última media hora, y recomienda sobre todo que se visite al atardecer cuando la iluminan numerosas bombillas de colores. Y hace unos instantes, al decirme un empleado municipal que encenderían las luces «dentro de un momento», he decidido sentarme en este banco a presenciar el espectáculo. Desde aquí la vista de la puesta del sol en el mar es muy bonita, a pesar de que sigue habiendo mucha luz, pues ha hecho un día estupendo, por algunos puntos ya empieza a iluminarse la costa. La escollera no ha perdido mientras tanto a ninguno de sus transeúntes; detrás de mi, por consiguiente, no he cesado de oír el ruido de pasos que retumban contra los maderos.
Llegué a esta ciudad ayer por la tarde, y decidí quedarme ana segunda noche para poder así disfrutar de ella otro día. Les aseguro que ha sido todo un placer no tener que conducir, ya que, por muy agradable que me parezca esta actividad, al final puede resultar fastidiosa. En cualquier caso, nada me impide disfrutar de este lugar un día más, y si mañana salgo bien temprano, podré estar en Darlington Hall para la hora del té.
Hace ya dos días que me encontré con miss Kenton en el salón de té del Hotel Rose Garden, en Little Compton. Sí, fue allí donde nos encontramos, ya que miss Kenton, para sorpresa mía, se presentó en el hotel. Después del almuerzo dejaba pasar el tiempo -creo que contemplando la lluvia a través de la ventana, sentado a mi mesa, simplemente cuando un empleado del hotel vino a comunicarme que había una dama en la recepción que deseaba verme. Me levanté y me dirigí al vestíbulo, pero no reconocí a nadie. Y en ese momento el recepcionista me dijo desde detrás del mostrador:
– La dama está en el salón de té, señor.
Al cruzar la puerta que me habían indicado, descubrí una sala atestada de sillones que no hacían juego y con unas cuantas mesas repartidas al azar. Miss Kenton, que era la única persona presente, se puso en pie al verme entrar, sonrió y me tendió su mano.
– ¡Mister Stevens, qué alegría volver a verle!
– Encantado, mistress Benn.
La luz que entraba en la habitación era bastante lúgubre a causa de la lluvia, de modo que acercamos dos sillones a uno de los ventanales y allí estuvimos hablando durante cerca de dos horas, rodeados de una luz gris, mientras fuera la lluvia seguía cayendo persistentemente sobre la plaza.
Como es natural, miss Kenton había envejecido un poco, pero, al menos a mi juicio, lo había hecho con mucha elegancia. Conservaba su figura delgada y su porte habitual. También había conservado el gesto de desafío que siempre había caracterizado su modo de erguir la cabeza. Evidentemente, bajo la fría luz que iluminaba su rostro me resultó inevitable apreciar las arrugas que ya habían nacido en él. Sin embargo, en general, la miss Kenton que tenía ante mis ojos no difería apenas de la persona que poblaba mis recuerdos de tantos años. En definitiva, reconozco que, en conjunto, fue un placer para mí volver a verla.
Durante los primeros veinte minutos, aproximadamente, sólo intercambiamos la clase de comentarios que podrían constituir la conversación de dos desconocidos cualesquiera. Quiso saber cortésmente cómo había transcurrido mi viaje, si estaba disfrutando de mis vacaciones, qué ciudades y parajes había visitado, y cosas así. Mientras hablábamos, debo decir que me pareció percibir otros cambios más sutiles que se habían operado en ella con los años. Por ejemplo, me pareció que se mostraba más serena . Quizá sólo era la tranquilidad que dan los años, y, durante un buen rato, procuré entenderlo así. No obstante, la impresión que verdaderamente me causaba era que, más que tranquilidad, se trataba de un sentimiento de hastío ante la vida. La chispa que había hecho de ella una persona vivaz y, algunas veces, veleidosa, se había apagado. De hecho, a ratos, en los momentos en que permanecía callada o mantenía su rostro inmóvil, me parecía vislumbrar cierta tristeza en sus ojos, aunque repito una vez más que quizá sólo se trate de impresiones falsas.
Al cabo de un rato el distanciamiento que había dominado nuestra conversación en un principio se disipó completamente, y los temas que pasamos a tratar adquirieron un cariz más íntimo. Empezamos recordando a algunas personas del pasado, comentando al mismo tiempo las posibles noticias que tuviésemos sobre ellas, y debo decir que fueron unos minutos extremadamente agradables. Pero no fue tanto el contenido de nuestra conversación como las sonrisas con que terminaba sus frases, ciertas inflexiones irónicas con que modulaba a veces su voz y algunos movimientos de las manos o los hombros, lo que inconfundiblemente me trajo el recuerdo del ritmo y la manera que marcaban nuestras conversaciones de antaño.
También fue durante aquel rato cuando pude averiguar algunos datos referentes a su situación presente. Me enteré, por ejemplo, de que su matrimonio no estaba en un estado tan lamentable como podía deducirse por su carta; que, aunque efectivamente se había ido de su casa por un período de cuatro o cinco días, durante el cual había redactado la carta que yo había recibido, decidió volver y fue bien recibida por parte de mister Benn, su marido.
– Menos mal que al menos uno de los dos se muestra sensato cuando pasan estas cosas -me dijo sonriendo.
Читать дальше