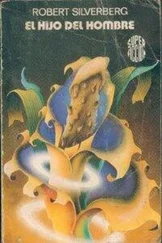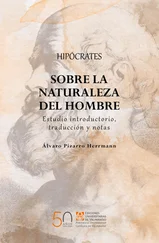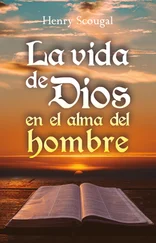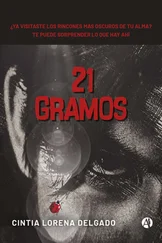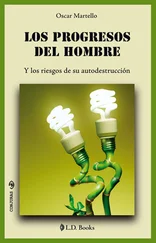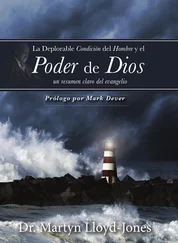El poder se les sube a la cabeza incluso a aquellos que no lo tienen, pero allí se esfuma más deprisa.
No puedo ser modesto; en mí hay demasiado fuego; las viejas soluciones se desmoronan; para las nuevas todavía no se ha hecho nada… Por esto voy a empezar por todas partes al mismo tiempo, como si tuviera cien años por delante. Cuando se hayan acabado los pocos años que realmente me quedan, ¿van a poder hacer algo los otros con estas ideas vagas y en bruto? No me puedo limitar: el limitarse a una sola cosa como si esto lo fuera todo, es algo demasiado despreciable. Quiero sentirlo todo en mí mismo antes de pensarlo. Necesito una larga historia para que las cosas que hay en mí se hagan mías, de mi casa, antes de que pueda mirarlas con justicia. Tienen que casarse en mí y tener hijos y nietos y por ellos voy a probarlas. ¿Cien años? ¡Cien miserables años! ¿Es esto demasiado para una intención seria?
Los de antes se ríen de mí. A ellos les basta con que sus pensamientos se muerdan bien la cola. Creen que con esto han comprendido realmente algo, y éste es el único pensamiento que tienen, ¡que, a su vez, vuelve a morderse la cola! Cuantas más veces lo hacen, tanto más acertado es, piensan, y cuando llega a alimentarse de su propio cuerpo, entonces se vuelven locos de alegría. Sin embargo yo vivo con un miedo sólo, que mis pensamientos casen demasiado pronto, y es por esto por lo que les dejo tiempo para que desenmascaren toda su falsedad o, por lo menos, para que también de piel.
Uno quisiera descomponer a cada hombre en sus animales y luego, de un modo profundo y benéfico, ponerse de cuerdo con ellos.
Nos engañamos teniendo alguna clase de esperanza para después de la guerra, Hay esperanzas particulares y éstas son legítimas: Volveremos a ver a nuestro hermano, le pediremos perdón aunque no le hayamos hecho nada, simplemente porque podríamos haberle hecho algo, y porque después de separaciones como ésta estamos firmemente decididos a ser tan sensibles y tiernos como nos sea posible. Sobre la tumba de una ciudad iremos a visitar la tumba de nuestra madre y a bendecir a esta mujer por haber muerto antes de esta guerra. Hasta tal punto actuaremos contra nuestra naturaleza más íntima. Buscaremos ciudades conocidas y encontraremos en ellas algunos seres conocidos y que todavía viven; sobre los demás correrán las más peregrinas historias. Uno podrá instalarse en mil seductores recuerdos; entre los hombres, entre los individuos humanos, habrá mucho amor. Pero las verdaderas esperanzas, las esperanzas puras, las que uno no tiene para sí mismo, aquellas cuyo cumplimiento no va a redundar en beneficio propio, las esperanzas que uno tiene guardadas para todos los demás, para los nietos que no van a ser sus nietos, para los no nacidos, de buenos y malos padres, de soldados y dulces apóstoles, como si uno fuera el patriarca secreto de todos los nietos: estas esperanzas hechas de la bondad innata de la naturaleza humana – que también la bondad es innata -, estas esperanzas que tienen el amarillo del sol hay que lamentarlas, hay que guardarlas cuidadosamente, hay que admíralas, acariciarlas y mecerlas, aunque sean inútiles, aunque con ellas se engañe uno, aunque no vayan a cumplirse ni tan sólo por un momento, pues no hay engaño más santo que éste y de nada como de él depende tanto que no nos asfixiemos del todo.
Mi aversión por los romanos, como observo con pasmo, tiene que ver con su indumentaria. Me imagino siempre a los romanos como los veíamos de niños, en los grabados. El carácter estatuario de su túnica – sobre todo que uno se los imagina sólo de pie, tumbados o luchando – es molesto. El mármol y las coronas que se ven en las pinturas que representan solemnidades tienen su parte en esto. A estos romanos les gusta perdurar y se preocupan de que su nombre sobreviva en piedra, pero ¡qué vida es ésta que quiere perdurar! Nuestro alegre ir y venir les parecería cosa de esclavos, y si, de repente, se encontraran entre nosotros, se considerarían nuestros señores naturales. Su vestimenta tiene la seguridad del mando. Expresa una dignidad absoluta, pero ninguna humanidad. Tiene mucho de la piedra; y no hay indumentaria que esté más lejos de la piel viviente del animal; es esto precisamente lo que en aquélla me parece inhumano. Los muertos pliegues son siempre como una ceremonia puntual, y cada uno de ellos es como los demás, y a todos los llevan con ligereza a dondequiera que van. ¡Cómo se alegra mi corazón cada vez que veo a un grupo de esquimales bajar de sus botes! ¡Cómo los quiero así que los veo y cómo me avergüenza ver que me separan tantas cosas de ellos y que entre ellos jamás me sentiré realmente como uno más! El romano, en cambio, se le acerca a uno frío y extraño y enseguida quiere darle alguna orden. Tiene infinidad de esclavos que se lo hacen todo, pero no para que él pueda hacer algo mejor o más complicado, sino para poder dar órdenes siempre que le venga en gana ¡Y qué órdenes! jamás se ha tramado bajo el sol una ridiculez que un romano u otro, sediento de mando, no se la haya apropiado y que por el hecho de haberla mandado llevar a cabo no la haya convertido en una ridiculez todavía mayor. ¡Pero la indumentaria! ¡La indumentaria! La indumentaria tiene parte de culpa. La orla de púrpura que indica el rango. El modo como la túnica cae hasta los pies sin que con algunas arrugas especiales, pida excusas por esta brusquedad. Todo cubierto de pliegues y de órdenes y todo se hace tan intocable. ¡El espacio que un romano necesita para tropezar! ¡Esta segura superioridad! ¡Estos derechos, este poder! ¿Para qué?
La historia de los romanos es la razón particular más importante para eternizar las guerras. Sus guerras se han convertido en el auténtico modelo del éxito. Para las culturas son el ejemplo de los imperios; para los bárbaros, el ejemplo del botín. Pero como en cada uno de nosotros se encuentran las dos cosas, cultura y barbarie, es posible que la Tierra sucumba por culpa de la herencia de los romanos.
¡Qué desgracia que la ciudad de Roma haya seguido viviendo después de que su imperio se hiciera añicos! ¡Que el Papa la haya continuado! ¡Que emperadores vanidosos pudieran llevarse el botín de sus ruinas vacías y en ellas el nombre de Roma! Roma venció al Cristianismo al convertirse ella en la Cristiandad. Cada caída de Roma, no fue más que una nueva guerra de grandes proporciones. Cada conversión a Roma, en los confines más alejados del mundo, la continuación de los pillajes de la época clásica. ¡América, descubierta para dar vida a la esclavitud! España, como provincia de Roma, la nueva señora del mundo. Luego la renovación de las razzias germánicas del siglo xx. Sólo que los módulos aumentaron hasta adquirir proporciones gigantescas; en lugar del Mediterráneo, la Tierra entera tomó parte en esta renovación, y el número de personas a las que alcanzó esta aniquilación se multiplicó por cien. De ahí que fueran precisos veinte siglos de Cristianismo para darle a la vieja y desnuda idea de Roma una túnica con que cubrir sus vergüenzas y una conciencia moral para sus momentos bajos. Hela aquí ya completa y pertrechada con todas las fuerzas del alma. ¿Quién va a destruirla? ¿Es indestructible? ¿Es exactamente su ruina lo que la Humanidad se ha conquistado con mil esfuerzos y fatigas?
Estamos agradecidos a nuestros antepasados porque no los conocemos.
En cada pensamiento lo importante es lo que éste no dice, hasta qué punto ama esto que no dice y hasta qué punto se acerca a ello sin tocarlo.
Ocurre también que algunas cosas se dicen para que no se puedan volver a decir nunca más. De esta especie son los pensamientos atrevidos; al repetirlos muere su atrevimiento. El rayo no debe caer dos veces en el mismo sitio. Su tensión es su bendición; su luz, en cambio, es sólo algo fugaz y huidizo. Allí donde surge un fuego, este fuego ya no es el rayo.
Читать дальше