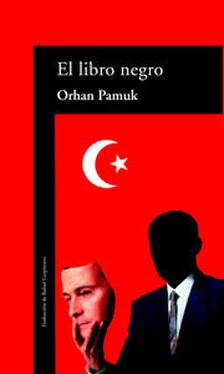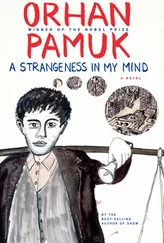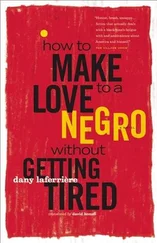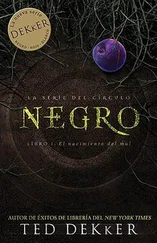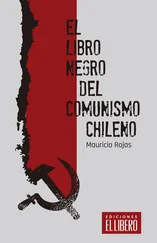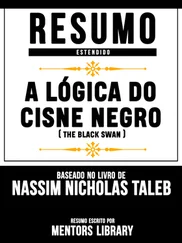Orhan Pamuk - El libro negro
Здесь есть возможность читать онлайн «Orhan Pamuk - El libro negro» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El libro negro
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El libro negro: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El libro negro»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
El libro negro — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El libro negro», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Dictar, para el Príncipe, era una forma de ser él mismo. Creía que sólo podría serlo mientras siguiera dictando al Secretario, sentado a una mesa de caoba. Sólo dictándole al Secretario podía vencer las voces de los demás que le resonaban en los oídos a lo largo del día, las historias de otros que se le metían en la cabeza mientras caminaba arriba y abajo por las habitaciones del pabellón, los pensamientos de otros de cuyo influjo no podía librarse mientras paseaba por el jardín rodeado de altos muros. «¡Para que un hombre pueda ser él mismo tiene que encontrar en su interior sólo su propia voz, su propia historia, su propio pensamiento!», decía el Príncipe y el Secretario lo escribía.
Pero eso no quiere decir que el Príncipe oyera sólo su propia voz mientras dictaba. Todo lo contrario, cuando comenzaba a narrar una historia pensaba en la historia de otro; justo en el momento en que iba a desarrollar una idea propia se le clavaba en la mente otra idea que otra persona había expuesto; cuando se dejaba llevar por su propia ira, el Príncipe sabía que también estaba sintiendo la ira de otro. Pero asimismo sabía que el hombre sólo puede alcanzar su propia voz oponiendo voces a aquellas que siente en su interior, inventando historias contra aquellas historias, «luchando contra los aullidos de los otros», como decía el propio Príncipe. Y pensaba que lo que dictaba era un campo de batalla en el que aquella lucha se resolvería a su favor.
Mientras luchaba en aquel campo de batalla con ideas, historias y palabras, el Príncipe paseaba arriba y abajo por las habitaciones del pabellón, cambiaba la frase que había dicho mientras subía una escalera, mientras bajaba otra que comenzaba donde terminaba la anterior, y luego le hacía repetir al Secretario la frase que le había dictado mientras subía de nuevo la primera escalera o mientras se sentaba o se tumbaba en el sofá que había justo enfrente de su mesa. «Lee, vamos a ver», decía el Príncipe y el Secretario leía con voz monótona la última frase que su señor le había dictado:
– El príncipe Osman Celâlettin Efendi sabía que en estas tierras, en estas tierras malditas, el problema más importante era que el hombre pudiera ser uno mismo y que mientras dicho problema no se resolviera de manera adecuada, todos estábamos condenados a la ruina, a la derrota y a la esclavitud. Decía Osman Celâlettin Efendi que todos los pueblos que no encontraran la forma de ser ellos mismos estaban condenados a la esclavitud, todas las razas a la decadencia, todas las naciones a la inexistencia, a la nada, a la nada.
– ¡Hay que escribir «a la nada» tres veces, no dos! -decía el Príncipe mientras bajaba las escaleras o mientras las subía o mientras daba vueltas alrededor de la mesa del Secretario. Y lo decía con una voz y un gesto tales que en cuanto lo había dicho se convencía de que estaba imitando los gestos que adoptaba, los airados pasos que daba e incluso la pedagógica voz que le salía a Fransuá Efendi el Francés, que le había enseñado francés en su niñez y en su primera juventud, en sus clases de dictée y, de repente, le atacaba una crisis que «detenía toda su actividad intelectual» y «empalidecía todo el color de la imaginación». El Secretario, acostumbrado a aquellas crisis por la experiencia de los años, dejaba la pluma, adoptaba una expresión helada, inexpresiva y vacía que se ponía sobre la cara como una máscara y esperaba que pasasen el ataque y la furia del «no puedo ser yo mismo».
Los recuerdos de los años de niñez y juventud del príncipe Osman Celâlettin Efendi eran contradictorios. El Secretario se acordaba de haber escrito muy a menudo tiempo atrás escenas felices de una niñez y una juventud entretenidas, alegres y agitadas que habían pasado en los palacios, los pabellones y las mansiones en Estambul de la dinastía otomana, pero todo aquello se había quedado en los viejos cuadernos. «De entre sus treinta hijos era a mí a quien mi padre, el sultán Abdülmecit Jan, quería más puesto que mi madre, Nurucihan Efendi, era la esposa a la que más amaba y su favorita», le había explicado años antes en cierta ocasión el Príncipe. «Como de entre sus treinta hijos era a mí a quien mi padre, el sultán Abdülmecit Jan, quería más, mi madre, su segunda esposa Nurucihan Efendi, era la favorita de su harén», le había dicho en otra ocasión también años atrás mientras le dictaba aquellas escenas de felicidad.
El Secretario había escrito cómo el agá negro del harén se había desmayado al darle el pequeño Príncipe un portazo en la cara cuando huía de su hermano mayor Resat, que lo perseguía, abriendo y cerrando puertas y subiendo escalones de dos en dos por los apartamentos del harén del palacio del Dolmabahce. El Secretario había escrito cómo, la noche del día en que entregaron a su hermana Münire Sultán, de catorce años, a un estúpido bajá de cuarenta y cinco, ella había tomado en brazos a su querido hermano pequeño y le había dicho llorando que lo lamentaba sólo porque estaría alejada de él, de él, y cómo el blanco cuello de la camisa del Príncipe se quedó empapado con las lágrimas de su hermana mayor. El Secretario había escrito cómo, durante una fiesta dada en honor de los franceses y los ingleses que habían llegado a causa de la guerra de Crimea, había bailado con una niña inglesa de once años con el permiso de su madre y cómo, además de bailar, el Príncipe y la niña habían contemplado largo rato las páginas de un libro con ilustraciones de trenes, pingüinos y piratas. El Secretario había escrito cómo, en la ceremonia celebrada con motivo de la botadura de un barco con el nombre de su abuela, Bezmiálem Sultán, el Príncipe se había comido dos kilos y medio de delicias turcas de rosa y pistacho y así había ganado la apuesta que le había permitido darle un pescozón a su estúpido hermano mayor. El Secretario había escrito cómo había sido castigado junto con sus hermanos y hermanas mayores cuando se supo en Palacio que en la tienda de Beyoglu a la que habían ido en el coche oficial habían ignorado todos aquellos pañuelos, frascos de colonia, abanicos, guantes, paraguas y sombreros y habían comprado el delantal que llevaba el joven dependiente, al que le hicieron quitárselo, porque pensaron que podrían usarlo en sus representaciones teatrales. El Secretario había escrito cómo el Príncipe lo imitaba todo en su niñez y primera juventud, a los médicos, al embajador inglés, los barcos que pasaban ante su ventana, a los grandes visires, los sonidos de las puertas que crujían y los de las agudas voces de los agás del harén, a su padre, los coches de caballos, el golpeteo de la lluvia en las ventanas, lo que leía en los libros, a los que lloraban tras el féretro de su padre, las olas y a su profesor de piano, el italiano Guateli bajá, y el Príncipe le advirtió que todos aquellos recuerdos, que repetiría en años posteriores con los mismos detalles pero con palabras de ira y odio, debían ser pensados en un contexto de pasteles, caramelos, espejos, cajas de música, montones de juguetes y libros y besos, besos que le habían dado docenas de mujeres de los siete a los setenta años.
Mucho después, en los tiempos en que tomó a su servicio un Secretario para dictarle su pasado y sus pensamientos, el Príncipe diría de aquellos años de felicidad: «Los felices años de mi infancia duraron mucho. La estúpida felicidad de mi infancia duró tanto que viví hasta los veintinueve años justos como un niño estúpido y feliz. Un imperio que permite que un príncipe heredero que algún día habrá de subir al trono pueda llevar hasta los veintinueve años la vida de un niño estúpido y feliz está, por supuesto, condenado a desplomarse y a desmoronarse, a desaparecer». Hasta los veintinueve años el Príncipe hizo lo que habría hecho cualquier príncipe que fuera el quinto en la línea de sucesión al trono, se divirtió, les hizo el amor a las mujeres, leyó, se dedicó a acumular propiedades, se interesó superficialmente por la música y la pintura, sintió una curiosidad aún más superficial por el ejército, se casó, tuvo tres hijos, dos de ellos niños y, como todo el mundo, se ganó amigos y enemigos. «Así que tenía que llegar a los veintinueve años para librarme de todo ese peso, de todas esas cosas, de esas mujeres, de los amigos y de mis estúpidas ideas», le dictaría después el Príncipe. Al llegar a los veintinueve años, como consecuencia de una serie de inesperados acontecimientos históricos, ascendió de repente desde el quinto puesto en la sucesión al trono al tercero. Pero, según el Príncipe, sólo los necios podían mantener que los hechos habían sido «inesperados»; no cabía concebir nada tan natural como que se muriera su tío, el sultán Abdülaziz, ya enfermo y con el alma tan podrida como sus ideas y su voluntad, y que su hermano mayor, que ocupó su lugar, fuera depuesto tras volverse loco poco tiempo después de subir al trono. Después de dictar aquello mientras subía las escaleras del pabellón, el Príncipe decía que su hermano Abdülhamit, que ahora ocupaba el trono, estaba tan loco como su hermano mayor y, mientras bajaba las escaleras por el otro lado, le dictaba, quizá por milésima vez, que el príncipe que aún había delante de él en la línea sucesoria, y que, como él, esperaba el momento de ocupar el trono en otra mansión, estaba más loco todavía que sus hermanos mayores, y el Secretario, después de pasar por escrito aquellas peligrosas palabras por milésima vez, anotaba pacientemente la explicación de por qué se habían vuelto locos los hermanos mayores del Príncipe, por qué tenían que volverse locos, por qué los príncipes otomanos no podían sino volverse locos.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El libro negro»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El libro negro» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El libro negro» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.