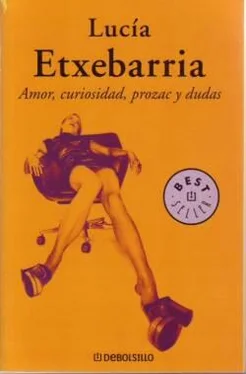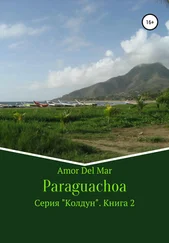Lo dicho. A mí me sobra testosterona y a ella le falta serotonina. Y según estos excesos y carencias nuestros problemas no tienen nada que ver con las circunstancias personales o familiares sino con la composición química de nuestros cerebros y ovarios, así que Freud, Lacan, Jung, Rogers, os ha lucido el pelo, queridos. Pero yo me pregunto si no será al revés, si la vida no nos habrá afectado tanto que el cerebro de Rosa dejó de producir serotonina y mis ovarios se pusieron a segregar testosterona como locos, y vete tú a saber lo que le pasó a cualquier órgano de Ana. Porque, que yo recuerde, tal vez hubo un tiempo, cuando yo era muy, muy, muy pequeña, en que fuimos algo así como una familia normal, y mis hermanas y yo jugábamos a contarnos cuentos en la oscuridad, debajo de las sábanas, y no nos pasábamos el día deprimidas, irritadas y llorosas, poniéndonos a parir las unas a las otras; y todo el mundo nos consideraba bastante normalitas, tan monas, tan dulces, unas niñas adorables. En fin, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Es el cuerpo el que nos controla o nosotras las que controlamos el cuerpo? Interesante cuestión.
Entretanto, la ginecóloga insiste en que tome unas pastillas nuevas y yo me resisto; en primer lugar, porque no me apetece volver a vomitar y a sufrir náuseas y calambres; en segundo, porque tampoco estoy muy segura de que me apetezca que me vuelva la regla, y en tercero porque desde que me dejó Iain, o le dejé yo, o nos dejamos -y de esto hace un mes, un mes de pesadilla- casi no me ha apetecido follar, y como encima me ponga a hacer descender mi nivel de testosterona me temo que mi libido va a quedar definitivamente por los suelos. Y bueno, mis hermanas se meten mucho conmigo por promiscua y devorahombres, pero ¿qué quieres que te diga?, soy como soy, sea porque mi padre nos dejó, sea porque me sobra testosterona, yo soy así y me gusta, y no me apetece renunciar al único placer tangible que la vida nos permite aprovechar.
La vida debería ser como un calendario. Cada día se debería poder arrancar una página para iniciar otra en blanco. Pero la vida es como la capa geológica. Todo se acumula, todo influye.Todo contribuye. Y el aguacero de hoy puede suponer el terremoto de mañana.
Cuando yo tenía trece años y Donosti no significaba para mí otra cosa que la ciudad en que vivían mis abuelos, solía pasear con mi amigo Mikel a lo largo del paseo de la Concha. Mikel y Cristina, siempre de la mano.
Mikel tenía trece años, era de Bilbao y vivía en el caserón contiguo al nuestro. Ese verano su madre se había puesto enferma y habían tenido que ingresarla en el hospital. Como parecía que la cosa iba para largo, el padre de Mikel decidió enviar a su único hijo a pasar las vacaciones con su hermano, el tío de Mikel, en San Sebastián. Pero aquel tío, un profesor de instituto solterón e introvertido, no tenía ni tiempo ni energías para dedicárselas a su sobrino, de forma que el pobre chico se veía condenado a vagar por los jardines del caserón persiguiendo lagartijas y tirándoles piedras a los gatos. Y fue cuestión de días el que nos conociéramos y nos hiciéramos inseparables.
Nuestras diversiones no eran nada del otro mundo. Discutíamos sobre si a los caracoles había que llamarlos bígaros, magurios o carraquelas, y si los cangrejos se llamaban txangurros o carramarros. Luego hacíamos chistes sobre el rótulo del cuartel de la Guardia Civil, al que una bomba oportuna había hecho saltar una letra, convirtiendo el épico lema «Todo por la Patria» en el más castizo «Todo por la Patri». Mlke1 opinaba que la Patri era una de las mejores meretrices del barrio viejo -cuyos límites comienzan justo detrás del cuartel- y que era una chica muy popular entre los guardias más jóvenes. Después perseguíamos a las palomas del parque, intentando en vano pegarle una patada a una de esas ratas con alas. Y, finalmente, cuando caía la tarde y empezaban a encenderse las luces del puerto, nos acodábamos en la barandilla que da a la playa y nos tirábamos un rato largo contemplando el mar. «Imagínate -solía decir yo- que una mañana bajas a la playa y te encuentras con que Santa Clara está en el monte Urgull y el monte Urgull en Santa Clara. Te restriegas los ojos una y otra vez, intentando convencerte de que se trata de una mera alucinación producto de la resaca, pero miras otra vez, y allí siguen, el monte en el centro y la isla a la izquierda, y lo peor de todo es que nadie más se ha dado cuenta, sólo tú. ¿Ha sido obra de los marcianos? ¿Es el comienzo del plan 10?» Repetía el chiste casi todas las tardes y todas las tardes nos hacía la misma gracia. Si habíamos tomado dos cañas, nos hacía muchísima gracia. Y todas las mañanas, cuando Mikel y Cristina íbamos a la playa, lo primero que hacíamos era comprobar, con un respiro, que tanto el monte como la isla seguían en su sitio.
Al acabar las vacaciones nos prometimos el uno al otro que a lo largo de los años nos enviariamos postales para confirmar que ambos promontorios seguían donde antaño, y que todavía no habían optado por intercambiar posiciones.
Pasaron los años, cada uno regresó a Donosti, por separado y por diferentes razones, pero ninguno le envió al otro la postal prometida. Ya hacía tiempo que no nos veíamos ni nos llamábamos.
Aunque nunca lo dijimos, estuvimos enamorados, pero el amor no dura para siempre.
Santa Clara, sin embargo, no se mueve de su sitio. Años después pasé mis primeras vacaciones junto a Iain precisamente en Donosti, y desde entonces el paseo de la Concha, las palomas del parque, la barandilla de la playa y el perfil de Santa Clara quedaron irremediablemente asociados a él. San Sebastián dejó de significar el pueblo de los abuelos, el caserón lleno de polvo y los paseos con Mikel por el malecón, y pasó a ser, sencillamente, la ciudad en que Iain y Cristina habían descubierto que se querían. Y estos últimos días, cuando todos los medios no dejan de hablar del festival de cine de San Sebastián, no me he acercado a un periódico y he mantenido apagada la televisión, porque sabía que no soportaría la visión del Victoria Eugenia ni del malecón ni del parque ni de la playa, ni muchísimo menos de la isla de Santa Clara.
Y eso es porque sólo los cangrejos, o los txangurros, o los carramarros, o como se quiera llamarlos, se atreven a lanzarse de cabeza a través de grietas entre las rocas, de simas cuya longitud equivale a cientos de veces el tamaño de sus cuerpos.
Sólo los cangrejos.
Dios creó el mundo en siete días. Poco más tarde expulsó a Adán del Paraíso y le castigó a ganarse el pan con el sudor de su frente. Apple fabrica varios millones de ordenadores al año. Millones de mundos virtuales diseñados a diario por demiurgos de veintisiete años, microsiervos de coeficientes de inteligencia desmedidos… Entre las tribus africanas la media semanal de horas de trabajo de un adulto ronda la decena. El hombre europeo supera con mucho las cuarenta. El progreso ha superado al Dios original en todo, incluso en crueldad. Por eso nos gustan tanto los paraísos artificiales: nostalgia de tiempos mejores.
Cuando me fui de casa estuve trabajando una temporada en una oficina. Era una multinacional de la informática. Hardware. 0 sea, ordenadores, impresoras, CD-Roms y demás robotitos inteligentes creados supuestamente para facilitar el trabajo a los seres humanos. Qué ironía. Toda la información sobre sus productos venía escrita en inglés, así que a servidora, la joven estudiante de filología inglesa, contratada en prácticas, le tocaba traducirla y adaptarla, y encargarse luego de enviarla a las revistas especializadas, para que allí el currito de turno de la revista en cuestión pudiese escribir que un lector de séxtuple velocidad ofrece un excelente tiempo de acceso o que una tarjeta gráfica especialmente indicada por equipos potentes con ordenadores basados en pentium es la idónea para los profesionales de la imagen exigentes, como infografistas y creativos en 3D. Me teníais que haber conocido entonces. Controlaba perfectamente términos como interface, tarjeta VGA, puerto paralelo, driver, puerto de serie b, slot de 16 bits, filtros digitales para audio, transferencia térmica de cera o microprocesador. Me pasaba allí la vida, sentada en mi cubículo, mi punto de engorde, un espacio de apenas dos metros cuadrados acotado por dos mesas de formica dispuestas en forma de ele. Se me jodió la vista a cuenta de pasarme los días forzándola, cegada por la luz fantasmal del ordenador, y la claridad excesiva de las lámparas halógenas y la constante inclinación forzada sobre el teclado me provocaron unos dolores de espalda espantosos. Dos dioptrías y escoliosis, así, de golpe. Y todo por un sueldo de mierda, porque como servidora era estudiante, le habían hecho un contrato de prácticas, que en cristiano quería decir que curraba lo mismo que los demás pero ganaba mucho menos. Y eso no era lo peor. Lo peor era el ganado con que me tocaba lidiar a diario. Lo peor eran aquellas secretarias repintadas, encaramadas sobre sus Gucci de imitación, con el pelo convertido en fibra de estopa gracias a los moldeadores y las mechas doradas, que no habían leído otra cosa en su vida que el Supertele y el Diez Minutos, y que sólo sabían hablar de la peli que habían echado en la tele la noche anterior y del nuevo novio de Chabeli, y ponerse verdes las unas a las otras. Lo peor era aquel jefe de personal que opinaba que había que reimplantar la pena de muerte para acabar de una vez con el terrorismo y que se quedaba mirándome las tetas con el mayor de los descaros cada vez que subíamos juntos en el ascensor. Lo peor eran aquellos ejecutivos comerciales que llegaban todas las mañanas a la oficina precedidos de un tufillo a colonia barata, con sus trajes mal cortados modelo Emidio Tucci comprados en el Corte Inglés, que les hacían bolsas en las ingles y arrugas en las hombreras, y que siempre les quedaban demasiado cortos o demasiado largos, esclavitudes del pret á porter cuando uno no tiene dinero para comprarse un traje a medida pero le gustaría aparentarlo.
Читать дальше