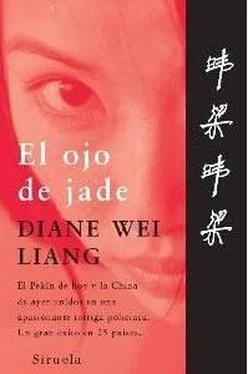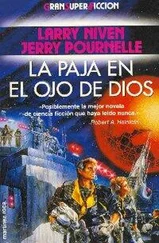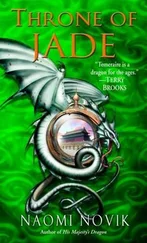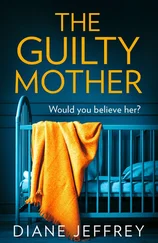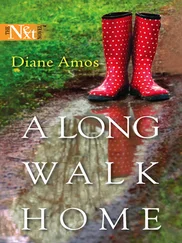Veinte minutos más tarde, Mei giró hacia la calle del Salón de Exposiciones, y luego hacia una calle de un solo sentido que serpenteaba antes de convertirse en un camino de tierra sin iluminación. Poco a poco el camino se fue estrechando hasta un punto en que las casas bajas que lo flanqueaban, con sus patios y sus pertenencias, le impidieron continuar. Apagó el motor y salió del coche.
La mancha oval de su linterna se desplazaba como una lupa, revelando piedrecillas, papeles de caramelo y jirones de plástico y de papel. Había una mancha de vómito, pálido y todavía húmedo, apilado junto a una casa que estaba a su izquierda. A su lado había un viejo baúl, con pertenencias que nadie quería desparramándose hacia fuera, y dos bicicletas herrumbrosas. Un par de calcetines blancos se balanceaba en la cuerda de tender que había encima como un par de banderas que admitieran la derrota.
Mei encontró el número 6, pintado recientemente aunque de cualquier manera. Con el viento y la lluvia, la doble puerta de madera había encogido y se había astillado por los bordes. Mei apagó la linterna y empujó despacio la puerta para abrirla: crujió como un hombre sediento que pide agua a gritos.
El patio estaba oscuro salvo por el amarillo pálido de una ventana en la casa del lado oeste. No había sonido ni movimiento alguno en ninguna de las dependencias. La luz la tenían que haber dejado encendida para alguien de quien aún se esperaba que volviera a casa.
Mei retrocedió hasta salir sin hacer ruido, dejando la puerta entornada. No sabía si en la casa del lado oeste vivía la familia de Lili, pero algo le dijo que esperara. A una hija, por descarriada que esté, rara vez se le permite que duerma fuera.
Llevó su coche fuera del estrecho camino, se detuvo a unas pocas sombras de la entrada del Hutong Wutan y apagó el motor. Al rato sus ojos empezaron a adaptarse y fue capaz de descifrar algunas formas a su alrededor: una caseta de aperos de un metro de alto construida indudablemente sin permiso, una lámina de alquitrán que se había caído de un tejado, y árboles secos. Una ráfaga de viento arrastró una hoja de periódico haciendo remolinos hacia el interior del callejón.
Mei pensó en su madre, que permanecía dentro del blanco espacio del hospital. Se preguntó qué tal estaría pasando la noche y si el dolor la habría mantenido despierta. Intentó imaginar su cara, pero en vez de eso la vio moviéndose activamente por su apartamento la última vez que Mei la había visitado. Mamá había hecho pescado para comer. Más tarde habían discutido.
«Lo siento», dijo calladamente Mei. Mamá estaba demasiado lejos para oírla.
Un taxi entró en el callejón y se paró a cierta distancia de ella. El conductor apagó el motor, pero dejó los faros encendidos, silueteando dos figuras, una más alta que la otra, que se alejaban del coche. Sus sombras se alargaron hacia la noche.
Eran un hombre y una mujer. Mei contempló cómo andaban con paso poco firme hacia el oscuro hutong. Algo metálico, quizá una bicicleta, se derrumbó, resonando en el silencio. Luego se oyó otro estrépito ahogado un poco más allá. Mei esperó, con los ojos y la mente atentos.
Unos pocos minutos después, el hombre salió del hutong, dando tumbos hacia la luz cegadora de los faros. Su sombra se hizo más larga y se convirtió en un monstruo de cabeza pequeña. Luego desapareció. Se encendió el motor. Los faros se estremecieron, acelerando hacia el coche de Mei. Ella hundió la cabeza bajo el salpicadero.
El taxi traqueteó hacia el interior del hutong y giró a la izquierda para tomar la calle principal. Mei esperó a que estuviera a una pequeña distancia por delante de ella y luego lo siguió afuera con los faros apagados. Ya en la calle del Salón de Exposiciones, Mei encendió los faros. El taxi se dirigió hacia el sur, y luego hacia el este hasta la Puerta de la Gloria, donde describió una curva bajo el paso elevado para meterse en una lateral. Había una luz en la puerta de un hotel recién estrenado. El cartel inaugural todavía estaba colgado sobre la entrada: «Celebramos la inauguración del Hotel Esplendor».El taxi se desvió hacia el paso de coches del hotel. Mei se detuvo en la acera y apagó las luces. Contempló la espalda del hombre que desaparecía dentro del hotel, dando bandazos de un lado a otro. Un minuto después, el taxi volvió a ponerse en marcha, con los faros llameantes, para regresar a las calles de paseantes sin rumbo y soñadores.
Mei se fue a casa en su coche, feliz de saber que podía volver a la mañana siguiente y encontrar a Zhang Hong.
– Vengo a ver a Zhang Hong -le dijo Mei al recepcionista del hotel Esplendor. Miró su reloj de pulsera: eran casi las once de la mañana.
– Habitación 402 -sonrió él solícito, mostrando sus pulcros dientes blancos.
– Eso sí que es buen servicio. Ni siquiera has tenido que comprobarlo -Mei estaba impresionada.
El joven recepcionista se sonrojó y bajó los ojos. «Bastante atractivo», pensó Mei.
– Exagera usted, señorita. Ya me gustaría a mí hacerlo así de bien. No, sólo me acuerdo del número porque lo he consultado para otra persona hace un rato.
Esa otra persona no podía ser Lili. Ella habría ido directa a la habitación.
– ¿Cuándo ha sido eso?
– Hace diez o quizá quince minutos.
Alguien le llamó.
– Discúlpeme -dijo. En el otro extremo del mostrador, una pareja discutía por algo. La mujer señalaba y hacía aspavientos con las manos.
Mei salió de la recepción y anduvo por un pasillo alfombrado. Estaba bien iluminado y olía a pintura nueva. Mei apretó el botón y escuchó el ascensor. Crujía desde algún punto del interior del muro y por fin se detuvo con una sacudida. Mei se metió dentro. Paseó los ojos por los números de las puertas en el pasillo de aspecto nuevo de la cuarta planta.
De pronto oyó pasos apresurados. Se detuvo. Una figura salió de detrás de una esquina y pasó a su lado a toda velocidad. Ella se volvió a tiempo de ver la espalda de un hombre que desaparecía escaleras abajo.
Mei corrió. La puerta de la habitación 402 estaba entornada.
Una ligera brisa entraba por la ventana medio abierta, moviendo una fina cortina blanca. La habitación había sido registrada. Había un edredón de plumas floreado, almohadas y prendas de ropa de hombre tirados por el suelo. Una maleta había sido vuelta del revés. Una de las lamparillas de noche se había caído al suelo. El colchón había sido volteado y colgaba por fuera de la cama. Una costosa botella de aguardiente de arroz Wuliangye («Líquido de los Cinco Virtuosos») [3]yacía en el suelo y el cuarto apestaba a su contenido derramado. Un vasito de licor, de porcelana, había rodado hasta la ventana, donde descansaba de lado.
En el suelo había un cuerpo rígido con un chándal nuevo. Mei dio un respingo al ver su rostro: estaba congelado en una mueca de espanto. Le había salido sangre de la nariz y la boca. La cicatriz de la ceja, menos azulenca que el resto, miraba hacia Mei con insolencia, como si estuviera viva.
Ella se tapó la boca. Su respiración se acortó. De pronto le faltaba el aire, las manos le temblaron y el cuerpo se le estremeció. Retrocedió hasta chocar con la pared. El leve zumbido de una motocicleta pasó por algún lugar distante. El sol de primavera se filtraba por la cortina blanca.
Mei contempló aquel rostro con su cicatriz. Por fin había encontrado a Zhang Hong, pero él no iba a responder a ninguna de sus preguntas. Según yacía muerto en retorcida agonía, se le veía pequeño y desvalido. Mei se preguntó qué habría hecho para merecer semejante muerte.
Inspiró profundamente un par de veces y dio algunos pasos. Se acuclilló junto al cuerpo y le tocó la cara: la tenía fría como la piedra.
Читать дальше