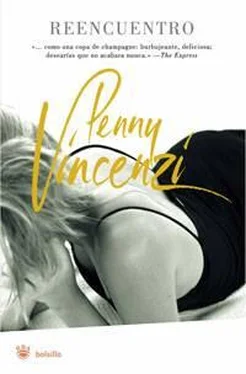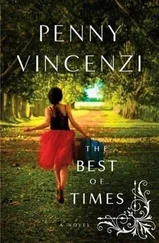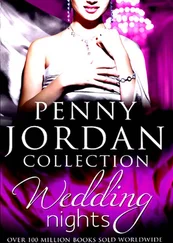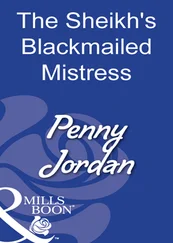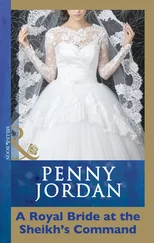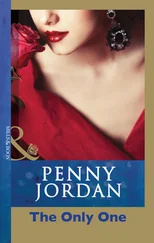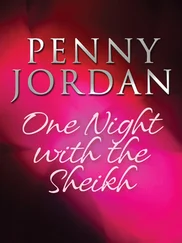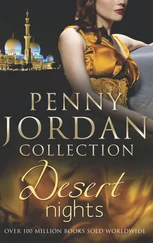– Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
El corazón de Nick se estaba acelerando de una forma peculiar.
– Es la señora Hutching, ¿verdad? Buenos días. No se acordará de mí, soy un amigo de la señora Keeble. Nicholas Marshall. He ido un par de veces. Quería hablar con ella, si está en casa.
– Lo siento, señor Marshall, no está. Está fuera.
– ¿Con el señor Keeble? ¿En el campo?
– No estoy segura. Si quiere dejarle un recado…
Nick dejó el mensaje y colgó. Estaba un poco aturdido. Sería el efecto de las pastillas. Pero la primera mujer había dicho que Jocasta ya no vivía allí. Era extranjera, eso sí, y quizá quería decir otra cosa, como que no vivía allí en ese momento. Sin embargo, la señora Hutching había estado bastante rara, también. Sin duda.
Mierda. ¿Había dejado Jocasta a Gideon? No podía haberle dejado. No podía. Se lo habría dicho. Seguro. Si no se lo había dicho, sus perspectivas no eran muy halagüeñas.
Nick se levantó, paseó por la pequeña cocina y después llamó a Clio. Ella lo sabría. Ella se lo diría.
Jocasta estaba despierta desde hacía tres horas, las tres horas más largas que podía recordar. Se había quedado en la cama mirando cómo pasaban los segundos, deseando que fuera más tarde. Se tomó su tiempo. Sólo eran las seis y media. Se encontraba fatal. Tenía un dolor de cabeza más fuerte y unas náuseas terribles. Si eso eran las náuseas del embarazo, suerte que sería el último día que las sentía.
Estaba asustada y se sentía muy sola. Si al menos tuviera alguien con quien hablar. Que le dijera que estuviera tranquila, que hacía lo correcto, que todo iría bien. Incluso Clio diciéndole que se equivocaba habría sido preferible a eso.
Pero no había nadie. Y le faltaban tres horas interminables.
No podía soportarlo más. Decidió salir a dar una vuelta.
Lo primero que pensó Clio cuando se despertó fue en Jocasta. Cómo debía de sentirse. Por mucho que dijera, ella sabía que estaría asustada y preocupada. Cuanto más hablaba y protestaba Jocasta, más angustiada estaba. Y hablaba por los codos. La llamaría y le diría que iría a verla por la noche. Aunque no estuviera angustiada se encontraría fatal, dolorida y cansada. Y aunque algunos lo dijeran, Clio sabía por experiencia que no era verdad que las mujeres sintieran sobre todo alivio después de un aborto. Sí se sentían aliviadas, pero también culpables y se sentían mal y se hacían reproches.
La llamó a casa pero saltó el contestador.
– Soy yo -dijo-. Sólo quería saber si estabas bien y desearte suerte. He pensado que iré a verte esta noche. No hace falta que llames, pasaré sobre las siete. A menos que no quieras. Un beso.
Miró el reloj: eran casi las siete. Ya no valía la pena volver a dormirse. Empezaría el día con buen pie. Se duchó, y comenzaba a vestirse cuando sonó el teléfono. Sería Jocasta, que había oído su mensaje.
Pero no era Jocasta. Era Nick.
Jocasta estaba en medio de Clapham Common cuando se mareó. Se acuclilló, bajó la cabeza y respiró hondo e intentó no dejarse llevar por el pánico. ¿Qué haría ahora?
– ¿Te encuentras bien? -Una chica, una corredora, se había parado y se inclinaba sobre ella.
Jocasta la miró, intentó sonreír y vomitó en la hierba.
– Lo siento -dijo-, lo siento mucho. Sí, quiero decir, no. No me encuentro bien. ¿Tienes móvil?
– Sí. -La chica buscó en la riñonera y le pasó el teléfono a Jocasta.
Casi no se veía con fuerzas de hacer la llamada.
Clio se sentía fatal. Era la peor mentirosa del mundo. Había hecho lo que había podido, había soltado su historia de que hacía unos días que no veía a Jocasta, que no sabía si seguía con Gideon y que no sabía dónde estaba. Le había salido de pena. Se lo había dicho el propio Nick. Con bastante amabilidad le había dicho:
– Clio, esto es penoso. Sabes perfectamente dónde está. Venga ya. ¿Está en casa? En Clapham. Mira, veo que la proteges por algún motivo. Seguramente te ha hecho jurar no decírmelo. Si no dices nada daré por supuesto que está en Clapham. ¿Vale?
Clio calló, obediente. Nick subió al coche y fue a Clapham.
– Eres tonta de remate -dijo Beatrice severamente, ayudando a Jocasta a subir la escalera de su casa, hasta el salón. Había tardado cinco minutos en llegar al parque y veinticinco en volver. El tránsito había empeorado y había tenido que parar dos veces para que Jocasta vomitara-. ¿Por qué no nos lo habías dicho?
– No podía -dijo Jocasta, cansada, dejándose caer en el sofá-. No era capaz de hablar del tema. Ni de pensar en él. Un poco como Martha, supongo.
– Creo que estás en mejor situación que ella, pobrecilla. Imagino que Gideon lo sabe.
– Es que…
– ¡Jocasta! Es increíble, tienes que decírselo.
– No es de Gideon -dijo Jocasta.
Nick estaba frente a la puerta de la casa de Jocasta llamando al timbre y aporreando la puerta, alternativamente. Estaba convencido de que estaba dentro, escondida, y que sabía que era él.
Después de cinco minutos decidió entrar. Aunque no estuviera, podría averiguar dónde podía encontrarla. O qué le había pasado.
Por suerte no le había llegado a devolver la llave.
No estaba, pero era evidente que acababa de marcharse. El edredón estaba tirado en el suelo, el dormitorio estaba tan desordenado como siempre, y junto al fregadero había varias tazas sucias. Siempre hacía lo mismo, nunca las dejaba dentro. Eso lo sacaba de quicio. La radio estaba puesta: Chris Tarrant parloteaba tan feliz. Era evidente que pensaba volver enseguida.
Le dolía el brazo. Mucho. Sabían lo que decían cuando le aconsejaban que descansara. Estaba martirizado. Y se había dejado los analgésicos en casa, por supuesto. Jocasta siempre tenía muchos. Era algo adicta. Le cogería alguno, se tomaría un té y la esperaría. Puso agua a hervir y fue a mirar en el armario de debajo del lavabo.
Era un santuario de su desorden: dos o tres cajas de Tampax, una de ellas vacía, un cepillo muy gastado, un puñado de cintas de pelo, una caja rebosante de bolas de algodón, dos cajas de hilo dental, las dos abiertas, una botella de enjuague dental medio vacía, dos manoplas bastante asquerosas, y después de rebuscar un poco, echándole valor, encontró un par de frascos de analgésicos, no muy fuertes. Solía tener más. También encontró dos tubos de crema autobronceadora, varias pilas doble A, un paquete de algo que se autodenominaba remedio para dormir, una botella enorme de tabletas de vitamina C y… ¿qué era eso? ¿Qué demonios era eso? No podía ser, no, pero sí, lo era, sin ninguna duda, horrible, era una prueba de embarazo, y vaya por Dios, otra, las dos usadas, una con las instrucciones arrugadas y metidas de cualquier manera en la caja, y la otra perfectamente envuelta, aún intacta.
¿Qué pasaba? ¿Qué había sucedido? ¿Qué había estado haciendo Jocasta? ¿Por qué no se lo había dicho? Preguntas absurdas, ridículas, sin sentido, idiotas. ¿Cuánto hacía? ¿Cuándo había comprado Jocasta esas pruebas? ¿Era de Gideon el bebé?
Tenía que serlo, eso explicaría su extraordinario comportamiento, evitándole, porque no podía ser suyo, ¿no? Si es que había un bebé. ¿Cómo podía saber siquiera eso? ¿Qué había hecho Jocasta desde entonces? Él no le habría ocultado nada, nada de nada. ¿Por qué no se lo había dicho? Tenía que ser de Gideon, tenía que serlo, porque si no ella se lo habría dicho, seguro.
Nick salió del baño y se sentó; de repente le temblaban las piernas como si fueran de goma.
Después llamó a Clio.
No contestó.
– Beatrice, no lo voy a tener. Nick no lo querrá. Sé que no. Ya sabes cómo es: lo último que desea es un hijo.
Читать дальше