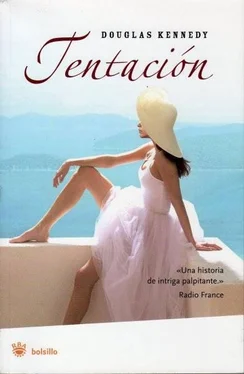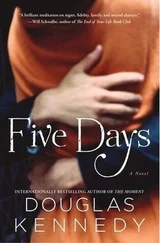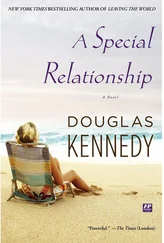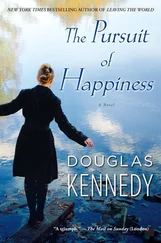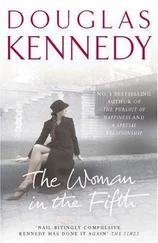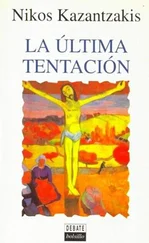Martha Fleck me sonrió y dijo:
– Sólo es una pregunta.
– Una pregunta muy directa.
– ¿De verdad? Pensaba que era una pregunta simpática.
– No soy una persona con un talento especial.
– Si usted lo dice -aceptó ella con una sonrisa.
– Es que es verdad.
– Bueno, la modestia es una cualidad admirable. Pero por mi limitada experiencia profesional, lo poco que sé de los escritores es que normalmente son una mezcla de inseguridad y arrogancia y que la arrogancia suele llevar las de ganar.
– ¿Me está diciendo que soy arrogante?
– Ni mucho menos -dijo ella con una sonrisa apaciguadora-. Sin embargo, cualquiera que se enfrente cada mañana a una pantalla en blanco necesita una enorme seguridad en su propia importancia. ¿Una copa? Estoy segura de que la necesita después de ver Salo.
– Bueno, ha sido como salvarse de un accidente de coche.
– Mi marido la considera una obra maestra absoluta. Pero, claro, él hizo La última oportunidad. Imagino que la habrá visto.
– Ah, sí. Muy interesante.
– Qué diplomático.
– Está bien ser diplomático.
– Pero hace la conversación menos animada.
No contesté.
– Venga, David. Es hora de jugar a decir la verdad. ¿Qué le pareció sinceramente la película de Philip?
– No es…, bueno…, lo mejor que he visto.
– Puede hacerlo mejor.
Busqué alguna señal en su rostro. Pero lo único que vi fue una sonrisa divertida.
– De acuerdo, si quiere la verdad, pensé que era una tontería pretenciosa.
– Bravo. Ahora vamos a ocuparnos de su copa.
Se agachó y apretó un botoncito, a un lado de su butaca. Estábamos sentados en la Sala Grande de la casa, donde nos habíamos trasladado a petición suya después del encuentro en la sala de proyecciones. Ella estaba sentada bajo un Rothko tardío, dos grandes cuadrados negros que se fundían, compensados por un gajo de naranja colocado en el centro; un indicio de amanecer prometido entre la oscuridad.
– ¿Le gusta Rothko? -me preguntó.
– Por supuesto.
– A Philip también. Por eso tiene ocho cuadros de él.
– Eso son muchos Rothkos.
– Y mucho dinero, unos setenta y cuatro millones por el total.
– Es una cifra que da miedo.
– No, es calderilla.
De nuevo otra de sus pequeñas pausas, en las que observaba cómo la observaba yo, intentando calibrar mi reacción a sus provocaciones. Sin embargo, su tono era siempre ligero y tranquilo. Para mi gran sorpresa, empezaba a parecerme realmente atractiva.
Llegó Gary.
– Nos alegramos de que haya vuelto, señora Fleck. ¿Cómo estaba Nueva York?
– Tan presuntuosa como siempre. -Se volvió hacia mí-. ¿Le apetece algo fuerte, David?
– Bueno…
– Lo tomaré como un sí. ¿Cuántas marcas de vodka tenemos, Gary?
– Treinta y seis, señora Fleck.
– Treinta y seis vodkas. ¿A que es gracioso, David?
– Son muchos vodkas.
Se volvió a hablar con el empleado.
– A ver Gary, cuenta: ¿cuál es el más excelente de los excelentes vodkas que tenemos?
– Tenemos un Stoli Gold de 1953 filtrado tres veces.
– Déjame adivinar, era de la reserva de Stalin.
– No podría jurarlo, señora Fleck. Pero dicen que es extraordinario.
– Entonces sírvenoslo, con un poco de beluga para acompañar.
Gary hizo una pequeña reverencia y se marchó.
– ¿No estaba en el barco con su marido, señora Fleck?
– Me llamo Martha… y nunca he sentido una gran afinidad por Hemingway, ni he visto la necesidad de pasar varios días en alta mar persiguiendo una ballena blanca o cualquier pez grande que Philip persiga.
– ¿Entonces fue a Nueva York en viaje de negocios?
– Estoy impresionada de verdad con su diplomacia, David. Porque cuando tu marido tiene veinte mil millones de dólares, la mayoría de la gente no espera que tengas trabajo de ninguna clase. Pero sí, estuve en Nueva York para reunirme con la junta de una pequeña fundación que dirijo para ayudar a dramaturgos indigentes.
– No sabía que existiera esa especie.
– Touché -dijo ella-. Según mi experiencia, la mayoría de dramaturgos no es que tengan mucha suerte, a menos que tengan un golpe de suerte y tengan suerte. Como le pasó a usted.
– Sí, pero sigue siendo suerte.
– Empieza a preocuparme de verdad su modestia, David -dijo tocándome ligeramente la mano.
– Usted era editora de guiones, ¿verdad? -pregunté, apartando la mano.
– Ah, veo que está bien informado. Sí, fui lo que se conoce en el mundo del teatro regional como dramaturga, que es una forma germánica pretenciosa de decir que revisaba guiones y trabajaba con los autores y de vez en cuando encontraba una obra interesante que valía la pena producir en el montón de basura que nos presentaban.
– ¿Y así conoció a…?
– ¿Al señor Fleck? Sí, así es como tropecé con mi destino conyugal. En aquella ciudad de luces parpadeantes y romanticismo sin fin llamada Milwaukee, Wisconsin. ¿Ha estado en Milwaukee, David?
– Lo siento, pero no.
– Es una ciudad preciosa. La Venecia del Medio Oeste.
Me eché a reír y pregunté:
– Entonces ¿qué hacía usted allí?
– Tienen un teatro de repertorio casi decente, y necesitaban un editor de guiones. Yo necesitaba trabajo, y me ofrecieron uno. No pagaban mal, veintiocho mil al año. Más de lo que ganaba antes. Pero es que el Milwaukee Rep estaba muy subvencionado, gracias al nuevo rico local, el señor Fleck, que considera una cruzada personal convertir su ciudad natal en su propia Venecia. Una nueva galería de arte. Un nuevo centro de comunicaciones en la universidad con, naturalmente, su propia filmoteca. Justo lo que Milwaukee estaba deseando. Y, por supuesto, un teatro nuevo a estrenar para la compañía profesional local. Creo que Philip se gastó doscientos cincuenta millones de dólares en los tres proyectos.
– Muy benevolente por su parte.
– Y muy astuto. Especialmente porque logró deducirlo todo de los impuestos.
Volvió Gary, empujando un elegante carrito de acero en el que había un pequeño cuenco de caviar (artísticamente rodeado de hielo picado), una bandeja de panecillos redondos de cebada, la botella de vodka (también rodeada de hielo picado), y dos refinados vasitos. Gary apartó la botella del hielo y se la presentó formalmente a Martha. Ella echó un vistazo a la etiqueta. Parecía venerable y estaba escrita en cirílico.
– ¿Sabe ruso? -me preguntó. Cuando yo negué con la cabeza, añadió-: Yo tampoco. Pero estoy segura de que 1953 fue un buen año para el Stoli. Adelante, Gary, sírvelo.
Él obedeció, y nos ofreció a cada uno un vasito lleno hasta arriba de vodka. Martha levantó el suyo y brindó con el mío. Nos tragamos el vodka helado y muy suave. Sentí un cosquilleo placentero cuando me heló el interior de la garganta y viajó directamente al cerebro. Martha tuvo una reacción similar, porque soltó un suspiro y dijo:
– Funciona.
Gary volvió a llenarnos los vasos y a continuación nos ofreció un panecillo untado con caviar. Probé el mío y Martha me preguntó:
– ¿Merece su aprobación?
– Pues… sabe a caviar.
Ella se tragó su vodka. Yo la imité y volví a estremecerme. Entonces Martha se volvió a Gary y dijo que ya nos serviríamos nosotros mismos. Cuando él se retiró, Martha me sirvió otro vodka y dijo:
– Sabe, antes de conocer a Philip, no sabía nada de nada de marcas de lujo, ni si había diferencia entre ellas…, no sé…, un bolso de Samsonite o de Louis Vuitton. Todo eso no me parecía importante.
– ¿Y ahora?
– Ahora poseo toda clase de crípticos conocimientos mercantiles. Por ejemplo conozco el precio del caviar iraní, a ciento sesenta dólares los treinta gramos. Como sé que el vaso que tiene en la mano es un Baccarat y que la butaca donde está sentado es un diseño original de Eames, que Philip compró por cuatro mil doscientos dólares.
Читать дальше