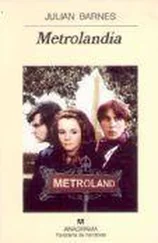Su mente, dando brincos, retornó a la infancia, como hacía cada vez con más frecuencia aquellos días. Su madre enseñándole cómo maduraban los tomates. O, mejor dicho, cómo hacías que los tomates madurasen. El verano había sido frío y húmedo, y los frutos estaban todavía verdes en el tallo cuando las hojas se curvaban como papel de empapelar y el servicio meteorológico había previsto una helada. Su madre había separado la cosecha en dos partes. Una la abandonó a su suerte, para que madurase de forma natural. La otra la puso en un bol con un plátano. Al cabo de unos días los tomates del segundo bol eran comestibles, mientras que los del primero sólo servían para hacer chutney. Martha le había pedido que se lo explicara. Su madre le había dicho: «Es lo que pasa.»
Sí, Martha, pero Paul no es un plátano y tú no eres una libra de tomates.
¿Era culpa del Proyecto? Lo que el Dr. Max llamaba sus burdas simplificaciones… ¿eran corrosivas? No, culpar a tu trabajo era como culpar a tus padres, Martha. No está permitido después de los veinticinco años.
¿Era porque el sexo no resultaba perfecto? Paul era considerado; le acariciaba la cara interior del brazo (y algo más) hasta que ella aullaba, había aprendido las palabras que ella necesitaba oír en la cama. Pero no era Carcassonne, por utilizar su código privado. De todos modos, ¿por qué el sexo tenía que ser una sorpresa? Carcassonne era único en su género: ahí estaba su gracia. No se podía pensar continuamente en ello con la esperanza de encontrar otro compañero perfecto y otra tormenta de El Greco. Ni siquiera lo hacía el bueno de Emil. Quizá, entonces, no era el sexo.
Siempre se puede echar la culpa a la suerte, Martha. No puedes culpar a tus padres, no puedes culpar a Sir Jack y a su Proyecto, ni a Paul ni a ninguno de sus antecesores, no puedes reprochárselo a la historia inglesa. ¿Qué otro culpable posible te queda, Martha? Tú misma y la suerte. Excluyete tú esta noche, Martha. Culpa a la suerte. Es sólo mala suerte que no nacieras tomate. Las cosas habrían sido mucho más sencillas. Habrías necesitado solamente un plátano.
Una noche tempestuosa en que los vientos del oeste levantaban olas encrespadas, las estrellas estaban tapadas y caía un aguacero torrencial, habían sorprendido a un grupo de constructores de barcos, de un pueblo cerca de los Needles, apostado en la orilla, haciendo señales con linternas a buques de suministro. Uno de ellos había cambiado el rumbo, pensando que eran las luces de la barra del puerto.
Algunas noches más tarde, un avión de transporte había informado de que cuando iniciaba el descenso hacia Tennyson Dos, había detectado, media milla a estribor, una tosca hilera de luces de aterrizaje alternativas.
Martha tomó nota de los pormenores, aprobó las investigaciones de Ted Wagstaff y aguardó a que éste se marchara.
– ¿Sí, Ted? ¿Hay algo más?
– Señora.
– ¿De seguridad o de Reacción del Visitante?
– Creo que debería hablarle un poco del RV, señorita Cochrane. Por si acaso es importante. Me refiero a que no es algo como lo de la reina Denise y el preparador físico, que usted dijo que no era asunto mío.
– Yo no dije eso, Ted. Sólo dije que no era una traición. Como mucho, un incumplimiento de contrato.
– Exacto.
– ¿De qué se trata esta vez?
– De ese Dr. Johnson. Un tipo que cena con visitantes en el Cheshire Cheese. Un individuo grande y torpón, de peluca desgreñada. Astroso, a mi entender.
– Sí, Ted, sé quién es el Dr. Johnson.
– Pues ha habido quejas. De visitantes. Informales y oficiales.
– ¿Qué clase de quejas?
– Dicen que es una compañía deprimente. Así que el sol sale por el este, ¿eh? El maldito cabrón, no entiendo por qué quieren cenar con él, a fin de cuentas.
– Gracias, Ted. Déjeme el expediente.
Convocó al Dr. Johnson a las tres de la tarde. Él llegó a las cinco, y hablaba consigo mismo cuando le hicieron pasar al despacho de Martha. Era un sujeto torpe y musculoso, con cicatrices profundas en las mejillas y unos ojos que apenas parecían enfocarle a ella. El siguió musitando, esbozó algunos gestos arcaicos y, sin ser invitado, se desplomó sobre una butaca. A Martha, que había ayudado en la audición que le hicieron y asistido a un preestreno en el Cheshire Cheese que había sido un desmadre, le alarmó el cambio. Cuando le contrataron, tenían todos los motivos para estar satisfechos. El actor -ella ya no recordaba su nombre- había pasado varios años de gira con un espectáculo individual titulado «El sabio del centro de Inglaterra», y controlaba plenamente los recursos de su oficio. El Proyecto incluso le había consultado cuando edificaron el Cheese, y habían contratado a tertulianos de taberna -Boswell, Reynolds, Garrick- para aliviar la presión del uno a uno que podría haberse originado de haberle dejado solo al Dr. Johnson con los visitantes. El desarrollo del Proyecto había facilitado asimismo un personaje bufo y bibliófilo, dispuesto a atizar, con una provocación amable, el ingenio del gran Khan. Así pues, la experiencia de la cena consistía en una coreografía compuesta del soliloquio de Johnson, la plática con sus coetáneos y un recorrido de épocas mezcladas entre el Buen Doctor y sus contertulios modernos. En el guión había incluso un momento de sutil respaldo al Proyecto de la isla. Boswell llevaba la conversación hacia los viajes de Johnson, y preguntaba: «¿Vale la pena ver el paso elevado gigante?» Johnson respondía: «¿Si vale la pena? Verlo sí. Pero no ir a verlo.» El diálogo provocaba a menudo una risa halagada de los visitantes atentos a la ironía.
Martha Cochrane rastreó en la pantalla el expediente que resumía las quejas contra Johnson. Que se vestía pésimamente y despedía un olor fétido; que cenaba como un animal salvaje y tan rápido que los visitantes, sintiéndose obligados a seguir su ritmo, se indigestaban; que o bien se mostraba bravuconamente dominante o bien se sumía en el silencio; que en varias ocasiones, en mitad de una frase, se había agachado para desatar un zapato de mujer; que era una compañía deprimente; que hacía comentarios racistas sobre muchos de los países de origen de los visitantes; que se irritaba si le interrogaban a fondo; que por muy brillante que pudiese ser su conversación, a los clientes les distraía el jadeo asmático que la acompañaba y su innecesario bamboleo en la butaca.
– Dr. Johnson -comenzó Martha-. Ha habido quejas contra usted.
Alzó la mirada, pero su empleado no parecía prestarle mucha atención. Se removió en su asiento, mas-todóntico, y murmuró algo que sonaba como una frase del padrenuestro.
– Quejas por su falta de urbanidad con quienes comparten su mesa.
El Dr. Johnson se revolvió.
– Estoy dispuesto a amar a toda la humanidad -contestó-, salvo a un norteamericano.
– Creo que descubrirá que eso es un prejuicio inútil -dijo Martha-. Dado que el treinta y cinco por ciento de los que nos visitan son norteamericanos. -Aguardó una respuesta, pero Johnson, evidentemente, había perdido su afición a la polémica-. ¿Está descontento por algo?
– Heredé de mi padre una melancolía inmunda -contestó.
– Después de los veinticinco años no le está permitido culpar de nada a sus padres -dijo Martha, resueltamente, como si fuese la política de la empresa.
Johnson emitió un vasto regüeldo, un resuello asmático, y berreó en respuesta:
– ¡Maldita moza sin seso!
– ¿Está descontento de sus compañeros de trabajo? ¿Hay tensiones? ¿Cómo se lleva con Boswell?
– Ocupa un asiento -respondió Johnson, lúgubremente.
– ¿Es la comida, quizá?
– Es todo lo mala posible -contestó el doctor, con una sacudida de cabeza que le desencajó la mandíbula-. Está desnutrida, mal matada, mal conservada y mal aliñada.
Читать дальше