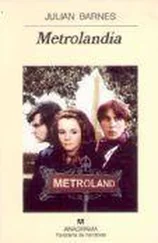Martha juzgó que todo aquello era una exageración retórica, a menos que fuese una avanzadilla para pedir un aumento de sueldo y mejores condiciones de trabajo.
– Vayamos al grano -dijo-. Tengo la pantalla llena de quejas contra usted. Aquí, por ejemplo, tengo la de un tal monsieur Daniel, de París. Dice que pagó su suplemento para la experiencia de la cena creyendo que iba a escuchar de su boca muestras del proverbial gran humor inglés, pero que usted apenas profirió una docena de palabras en toda la noche, y ninguna de ellas memorable.
Johnson resolló y resopló y empezó a dar vueltas en su butaca.
– Un francés siempre tiene que decir algo, sepa o no sepa de lo que está hablando. Un inglés se conforma con no abrir la boca si no tiene nada que decir.
– Todo eso está muy bien en teoría -contestó Martha-, pero no le pagamos para eso. -Siguió desplegando la pantalla-. Y el señor Schalker, de Amsterdam, dice que en el curso de una cena, el día veinte del mes pasado, le hizo una serie de preguntas que no obtuvieron ninguna respuesta.
– Interrogar no es el modo de conversar entre caballeros -respondió Johnson, con una profunda condescendencia.
Realmente, aquello no conducía a nada. Martha desplegó el contrato de trabajo de Johnson. Por supuesto: debería haberle servido de advertencia. Se llamara como se llamase, hacía mucho tiempo que el actor había pagado por cambiar su nombre oficialmente por el de Samuel Johnson. Habían contratado a Samuel Johnson para encarnar a Samuel Johnson. Tal vez aquello explicase las cosas.
De repente se produjo un movimiento ondulatorio, un escarbado, un murmujeo y luego, con un ruido sordo, Johnson cayó de rodillas y, de un tirón seco y, no obstante, preciso a ras de suelo, despojó a Martha de su zapato derecho. Alarmada, miró por encima del tablero de su escritorio la coronilla de la peluca sucia de Johnson.
– ¿Qué se cree que está haciendo? -preguntó. Pero él no le hizo ningún caso. Miraba el pie de Martha y farfullaba algo. Ella reconoció las palabras «… caer en la tentación, sino líbranos del mal…».
– Dr. Johnson, ¡señor!
El tono de su voz despertó al actor de su ensueño. Se incorporó y se plantó balanceándose y jadeando ante ella.
– Dr. Johnson, haga el favor de comportarse.
– Bueno, si debo hacerlo, señora, no me queda más alternativa.
– ¿No comprende lo que es un contrato?
– Cómo no, señora -contestó Johnson, concentrando de pronto su atención-. Es, en primer lugar, un acto en virtud del cual dos partes se juntan; en segundo término, un acto por el que un hombre y una mujer se prometen en matrimonio; y en tercer lugar, un escrito en el que figuran las condiciones de un pacto.
Martha se quedó desconcertada.
– Lo admitiré -dijo-. Ahora bien, usted, por su parte, tiene que admitir que su… abatimiento, o melancolía, o comoquiera que lo llamemos, es desagradable para quienes cenan con usted.
– Señora, no se puede tener el cálido sol del clima antillano sin el trueno, el relámpago y los terremotos.
En verdad, ¿cómo entenderse con aquel individuo? Había oído hablar de los actores del método, pero aquél era el peor caso con que había topado.
– Cuando contratamos al Dr. Johnson -comenzó, pero se interrumpió. La gran corpulencia de su interlocutor parecía sumir en la oscuridad el despacho-… Cuando le contratamos…
No, aquello tampoco servía. No era ya una presidenta ejecutiva ni una mujer de negocios, ni siquiera una persona de su época. Estaba a solas con otro ser humano. Experimentó un dolor simple y extraño.
– Dr. Johnson -dijo, dulcificando la voz sin esfuerzo, mientras su mirada recorría la hilera de botones gruesos y ascendía por la papada blanca hasta la cara atormentada y llena de cicatrices-, queremos que usted sea el Dr. Johnson, ¿comprende?
– Cuando examiné mi vida pasada -respondió él, apuntando con los ojos, sin enfocarla, a la pared que había detrás de Martha-, no descubrí nada más que una estéril pérdida de tiempo, con algunos trastornos corporales y perturbaciones de la mente rayanas en la locura, que confío en que mi Creador tolerará para expiar muchas faltas y disculpará muchas deficiencias. A continuación, con el andar trabajoso de alguien que arrastra grilletes, comenzó a abandonar el despacho de Martha. -Dr. Johnson.
Él se detuvo y se volvió. Ella se puso de píe delante de su escritorio y se sintió asimétrica, con un pie descalzo y el otro calzado. Se sentía como una muchacha solitaria ante la extrañeza del mundo. El Dr. Johnson no sólo era dos siglos más viejo que ella, sino dos siglos más sabio. No se avergonzó de preguntarle:
– ¿Y qué me dice del amor, señor? El frunció el ceño y se cruzó con un brazo en diagonal el corazón.
– No hay, en efecto, nada que induzca tanto a la razón a relajar la vigilancia como la idea de pasar la vida en compañía de una mujer amable; y si todo sucediera como imagina un amante, no conozco qué otras dichas terrenales merecerían la pena.
Sus ojos ahora parecían haber hallado un foco, que era ella. Martha notó que se ruborizaba. Aquello era absurdo. No se había sonrojado en años. Y sin embargo no le parecía absurdo.
– ¿Pero?
– Pero el amor y el matrimonio son estados distintos. Quienes van a sufrir juntos los males, y a sufrirlos a menudo por causa del otro, pronto pierden esa ternura en la mirada y esa benevolencia de la mente que nacen de compartir un placer sin mezcla y diversiones sucesivas.
Martha se despojó de un puntapié del otro zapato y le miró desde una altura equilibrada.
– ¿Entonces no hay solución? ¿No dura nunca?
– Tenemos la certeza de que una mujer no siempre será buena; no sabemos seguro si siempre será virtuosa. -Martha bajó los ojos, como si su impudicia fuera conocida a través de los siglos-. Y un hombre no retiene toda su vida ese respeto y asiduidad con los que agrada durante un día o un mes.
Dicho esto, el Dr. Johnson franqueó la puerta laboriosamente.
Martha sintió que había fracasado por completo: le había causado muy poca impresión y él se había comportado como si ella fuese menos real que él. Al mismo tiempo, se notó frivola y coquetamente sosegada, como si, tras larga búsqueda, hubiese encontrado un alma gemela.
Se sentó, se calzó de nuevo y volvió a ser la presidenta ejecutiva. Recobró la lógica. Desde luego que él tendría que irse. En algunas partes del mundo ya habían afrontado procesos de muchos millones de dólares por acoso sexual, injurias racistas, incumplimiento de contrato por no hacer reír a un cliente y Dios sabía qué más cosas. Por suerte, la legislación de la isla -en otras palabras, la decisión ejecutiva- no reconocía un contrato específico entre los visitantes y Piteo; en su lugar, las quejas razonables se solventaban sobre una base ad hoc , lo que habitualmente implicaba una compensación en metálico a cambio de silencio. Todavía era vigente la antigua tradición de Pitman House de la cláusula de amordazamiento.
¿Tendrían que contratar a un nuevo Samuel Johnson? ¿O recomponer de cabo a rabo la experiencia de la cena con un anfitrión distinto? ¿Una velada con Osear Wilde? Aquí existían peligros obvios. ¿Noel Coward? Un problema similar. ¿Bernard Shaw? Oh, el famoso nudista y vegetariano. ¿Y si le daba por imponer tales hábitos en la mesa de la cena? Era impensable. ¿No había producido la vieja Inglaterra otros ingenios… en su sano juicio?
Sir Jack estaba excluido de las reuniones ejecutivas, pero se le permitía una presencia decorativa en las reuniones mensuales de la junta superior. En ellas lucía su uniforme de gobernador: tricornio galonado; charreteras como cepillos de pelo dorados; cordones gruesos como colas de caballo; toda una ristra de condecoraciones que él mismo se había otorgado; un bastón de hueso con dibujos tallados debajo de la axila; y una espada que rebotaba contra el costado de su rodilla. Esta indumentaria no evocaba, para Martha, un eco de poder ni poseía siquiera un tufillo castrense; su cómica exageración ratificaba que el gobernador actualmente asumía su figura de opereta.
Читать дальше