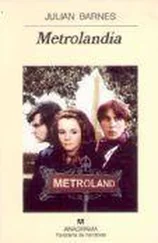Richard Poborsky, analista del United Bank de Suiza, dijo al Wall Street Journal: «Creo que esta novedad es muy estimulante. Es un puro país de mercado. No hay interferencias del gobierno porque no hay gobierno. No hay, por lo tanto, política exterior ni interior, sino tan sólo política local. Hay una interfaz directa entre compradores y vendedores sin que un gobierno central, con sus complejas agendas y promesas electorales, distorsione el mercado.
»Los pueblos llevan siglos intentando descubrir nuevos modos de vivir. ¿Se acuerdan de todas aquellas comunas hippies? Todas fracasaron, ¿y por qué? Porque no lograron comprender dos cosas: la naturaleza humana y el funcionamiento del mercado. Lo que ocurre en la isla es el exponente de que el hombre es un animal orientado al mercado, que se mueve en él como un pez en el agua. Sin ánimo de hacer vaticinios, digamos solamente que creo haber visto el futuro, y creo que funciona.»
Pero esto es mirar lejos. La experiencia insular, tal como la anuncian los letreros publicitarios, representa todo lo que se consideraba que era Inglaterra, pero más cómodo, limpio, afable y eficaz. Los arqueólogos y los historiadores tal vez sospechen que algunos de los monumentos no son lo que los tradicionalistas llamarían genuinos. No obstante, tal como corroboran las encuestas de Pitman House, casi todos los turistas de la isla son gente que la visita por primera vez y que ha hecho una elección de mercado consciente entre la vieja Inglaterra e «Inglaterra, Inglaterra». ¿Quién prefiere ser usted: alguien despistado en una acera barrida por el viento en la vieja ciudad de Londres, que trata de orientarse mientras los demás ciudadanos pasan de largo apresuradamente («¿La Torre de Londres? No sabría decirle, jefe»), o una persona a quien tratan como el centro de atención? En la isla, si uno quiere coger un gran autobús rojo, comprueba que dos o tres se acercan en alegre caravana antes de que tenga tiempo de sacar los cuatro peniques del bolsillo y el cobrador se lleve el silbato a los labios.
Aquí, en lugar de la tradicional y helada acogida inglesa, uno encuentra una cordialidad al estilo internacional. ¿Y qué decir del mal clima típico? Sigue vigente. Hay incluso una zona de invierno permanente en donde los petirrojos dan saltitos por la nieve y existe la oportunidad de sumarse al centenario juego local de tirar bolas de nieve al casco del policía y huir corriendo mientras él resbala en el hielo. Uno puede asimismo ponerse una careta de gas del tiempo de la guerra y conocer la famosa niebla londinense de «sopa de guisantes». Y llueve, llueve sin parar. Pero sólo a la intemperie. En suma, ¿qué sería Inglaterra, la «original» o la otra, sin la lluvia?
A pesar de todos nuestros cambios demográficos, muchos norteamericanos siguen sintiendo una afinidad con, y una curiosidad por, el pequeño país que William Shakespeare denominó «una joya preciosa engastada en un mar de plata». Fue, a fin de cuentas, el país del que zarpó el Mayflower (los martes por la mañana, a las 10.30, «se hace a la mar el Mayflower »). La isla es el lugar donde satisfacer la susodicha curiosidad. La que suscribe ha visitado en diversas ocasiones lo que cada vez más a menudo llaman la «Vieja Inglaterra». A partir de ahora, sólo las personas con un amor activo por la incomodidad o un gusto necrofílico por las antiguallas se aventurarán a pisarla. Lo mejor de todo lo que constituyó y constituye Inglaterra puede conocerse de forma segura y confortable en esta joya de isla espectacular y bien acondicionada.
Kathleen Su viajó de incógnito y exclusivamente por cuenta del Wall Street Journal .
Martha podía supervisar toda la isla desde su despacho. Podía contemplar cómo daban de comer a los 101 dálmatas, controlar el rendimiento de la casa parroquial Haworth, escuchar la camaradería establecida en un bar acogedor entre palurdos que masticaban pajas y refinados viajeros ultramarinos. Podía presenciar la Batalla de Inglaterra, el último baile de los licenciados, el proceso de Oscar Wilde y la ejecución de Carlos I. En una pantalla, el rey Harold lanzaba una mirada fatídica hacia el cielo; en otra, señoras pijas con sombreros de Sissinhurst pellizcaban plantas de semillero y contaban las variedades de mariposas posadas en la buddleia; en una tercera, jamelgos sembraban de hoyos la pista del campo de golf Lord Alfred Tennyson. Había parajes de la isla que Martha conocía tan íntimamente, desde cientos de ángulos distintos, que ya no recordaba si alguna vez los había visto en la realidad.
Algunos días parecía que no salía para nada del despacho. Pero era totalmente decisión suya el haber optado por una política de puertas abiertas con los empleados. Sir Jack, sin duda, habría instaurado un sistema versallesco de solicitantes esperanzados que se arracimasen en una antesala mientras un ojo pitmanesco les observaba a través de una mirilla en la pared con tapices. Desde su expulsión, el propio Sir Jack se había convertido en un solicitante de atención. Las cámaras le sorprendían a veces a bordo de su landó, agitando desesperado su tricornio ante visitantes perplejos. Era casi patético; le habían rebajado al rango que teóricamente tenía que ostentar: el de mero mascarón de proa sin ningún poder. Martha, con una mezcla de compasión y cinismo, le había aumentado su asignación para los gastos de armagnac.
Vio que estaba citada a las 10.15 con Nell Gwynn. Era un nombre del pasado. Qué lejanos parecían ahora los debates mantenidos durante el desarrollo del concepto. Aquel día el Dr. Max había hecho estragos, pero su intervención, probablemente, les había ahorrado no pocos problemas ulteriores. Tras varios informes, se había acordado finalmente que Nell mantuviese su lugar en la historia inglesa; pero su ausencia en la lista de las cincuenta principales quintaesencias confeccionada por Jeff había legitimado la decisión de minimizar su mito.
En la actualidad, era una muchacha simpática y sin ambiciones que regentaba un tenderete de zumos a unos centenares de metros de las verjas de Palacio. Pero habían concentrado su esencia, al igual que ella concentraba sus zumos, y había pasado a ser una versión de lo que antiguamente había sido, o cuando menos de lo que los visitantes -incluso los lectores de los periódicos de familia- esperaban que hubiese sido. Pelo de azabache, ojos chispeantes, una blusa holgada blanca y con escote, pintura de labios, joyas de oro y vivacidad: una Carmen inglesa. Esa mañana, sin embargo, estaba sentada en actitud gazmoña frente a Martha, abotonada hasta el cuello y con un aire totalmente impropio de su personaje.
– ¿Nell 2 lleva la barraca? -preguntó Martha, rutinariamente.
– Nell 2 ha pillado un virus -contestó Nell, reteniendo al menos su acento aprendido-. Connie lleva la barraca.
– (Connie) Cristo… ¿qué…? -Martha pulsó el botón del interfono con la oficina ejecutiva-. Paul, ¿puedes arreglarme esto? Connie Chatterley está al cargo del puesto de Nell. Sí, no preguntes, lo sé. Exacto. ¿Puedes agenciarte ahora mismo una Nell 3 de Utilería? No sé para cuánto tiempo. Gracias. Gao.
Se volvió hacia Nell 1.
– Conoces las normas. Están clarísimas. Si Nell 2 está enferma te vas derecha a Utilería.
– Lo siento, señorita Cochrane, sólo que, bueno, últimamente he estado un poco pachucha. No, no es eso, me he metido en una especie de lío.
Nell había dejado de ser Nell, y la pantalla que Martha tenía delante confirmaba que su apellido original era compuesto y que había terminado sus estudios en Suiza.
Martha aguardó, luego la urgió:
– ¿Qué clase de lío?
– Oh, es una bobada. Pero ha ido a peor. Creí que podría tomármelo a broma, ya sabe, no hacer ningún caso, pero lo siento… -Se enderezó y cuadró los hombros. Su nellidad se había desarmado por completo-. Tengo que presentar una queja oficial. Connie está de acuerdo conmigo.
Читать дальше