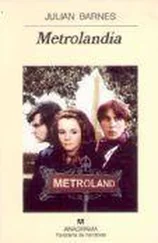En lo que Nell Gwynn y Connie Chatterley estaban de acuerdo era en que la encargada de turno del puesto de zumos que regentaba Nell no tenía por qué soportar conductas lascivas ni acoso sexual por parte de nadie, ni siquiera si ese alguien era el rey de Inglaterra. Que en el caso presente resultó que lo era. Al principio él se comportaba de un modo agradable y le había pedido que le llamase Reyecito, cosa de la que ella, por descontado, se abstenía. Pero luego había habido comentarios, él se había tomado a chirigota su anillo de prometida e insinuado cosas sobre la mercancía. Ahora había empezado a burlarse de ella delante de los clientes, que se reían como si formara parte del espectáculo. Era algo insufrible.
Martha dio el día libre a Nell y exigió la presencia del rey en su despacho a las 15 horas de la tarde. Había verificado el horario del monarca: solamente tenía un torneo de tenis mixto, para profesionales y aficionados, en Tennyson Down por la mañana, y después nada más hasta la condecoración, a las 16.15, de héroes de la Batalla de Inglaterra. Aun así, el rey se presentó malhumorado. Todavía no se había acostumbrado a la idea de que le convocaran al cuartel general de la isla. Al principio había intentado seguir sentado en su trono y esperar a que Martha acudiese a verle. Pero sólo acudió el vicegobernador Sir Percy Nutting, ex diputado y consejero de la reina, que combinó la pleitesía histórica con una insistencia compungida en los deberes obvios del soberano, tanto en virtud de la legislación contractual como respecto de la autoridad ejecutiva que ahora gobernaba la isla. Martha le había convocado varias veces, y sabía que él iba a comparecer corrido y quejumbroso.
– ¿Qué he hecho ahora? -preguntó él, fingiendo que era un chiquillo llamado a capítulo para un castigo.
– Me temo que han formulado una queja oficial contra Su Majestad.
Martha utilizó el tratamiento no por deferencia, sino para recordarle sus obligaciones de monarca.
– ¿De quién, esta vez?
– De Nell Gwynn.
– ¿Nell? -dijo el rey-. Bueno, Jesús, ¿no nos estamos subiendo a la parra de repente?
– ¿Reconoce, entonces, que la queja es fundada?
– Señorita Cochrane, si uno no puede hacer unas bromas sobre mermelada…
– Es más serio que eso.
– Oh, muy bien, dije… -El rey miró a Martha con un cuarto de sonrisa, invitándola a la complicidad-. Le dije que ella podía sacar zumo de mis clementinas siempre que ella quisiera.
– ¿De cuál de sus guionistas ha sacado esa ocurrencia?
– Qué descaro, señorita Cochrane. Es de mi cosecha.
Lo dijo con evidente orgullo.
– Le creo. Me limito a discernir si eso lo mejora o lo empeora. ¿Y los gestos obscenos fueron también espontáneos?
– ¿Los qué? -La mirada de Martha era severa; al verla, él agachó la cabeza-. Oh, bueno, ya sabe, un simple cachondeo. Habla de la política de moralidad. Es usted tan mala como Denise. Hay veces en que deseo que ojalá estuviera otra vez allí. Cuando era rey de verdad.
– No es una cuestión de moralidad -dijo Martha.
– ¿No?
Tal vez quedase esperanza. Siempre había tenido problemas con esa palabra y con lo que significaba exactamente.
– No, a mi entender es puramente contractual. El acoso sexual es un incumplimiento del contrato. Es, por lo tanto, una conducta que puede menoscabar el buen nombre de la isla.
– Ah, quiere decir, como conducta normal.
– Majestad, voy a verme obligada a impartirle la consigna ejecutiva de abstenerse de mantener relaciones con la señorita Gwynn. Hay algo… bastante controvertido en su historial.
– Oh, Dios, no me diga que ha pillado una gonorrea.
– No, más bien se trata de que no queremos que la gente hurgue en su pasado. Algunos clientes podrían no entender. Tiene que tratarla como si ella tuviese, pongamos… quince años.
El rey alzó una mirada belicosa.
– ¿Quince? Si esa potranca no ha sobrepasado de sobra la edad del consentimiento, entonces yo soy el rey de Saba.
– Sí -dijo Martha-. Desde el punto de vista de la partida de nacimiento. Digamos que en la isla, en la isla, Nell tiene quince años. Del mismo modo que Su Alteza, en la isla…, es el rey.
– Soy el puto rey de todos modos -gritó-. En cualquier sitio, en todas partes, siempre.
Sólo mientras te comportes, pensó Martha. Eres rey por contrato y por permiso. Si desobedeces una orden ejecutiva y te ponemos en un barco a Dieppe mañana por la mañana, dudo de que hubiese una insurrección armada. Acaso un problema de organización. Siempre hubo alguien en alguna parte que quería el trono. Y sí a la monarquía se le subían los humos, siempre podían reclutar a Oliver Cromwell para un ratito. ¿Por qué no, en realidad?
– La cosa es, señorita Cochrane -dijo el rey, lastimeramente-, que Nell me gusta de verdad. Me doy cuenta de que es más que la chica de los zumos. Estoy seguro de que congeniaríamos si nos conociéramos mejor. Podría enseñarle a hablar correctamente. Lo que pasa -miró hacia abajo y se manoseó el anillo de sello- es que por lo visto uno ha empezado con mal pie.
– Majestad -dijo Martha con un tono más suave-, ahí fuera hay cantidad de mujeres que pueden «gustarle de verdad». Y que son de la edad adecuada.
– ¿Ah, sí? ¿Por ejemplo?
– No lo sé.
– No, no lo sabe. Nadie sabe lo difícil que es estar en mi pellejo. La gente no deja de mirarte un segundo y no me está permitido devolverles la mirada sin que te arrastren delante de este… tribunal industrial.
– Bueno; por ejemplo, Connie Chatterley.
– ¿Connie Chatterley? -El rey se mostró incrédulo-. Folla con chusma.
– Lady Godiva.
– Agua pasada -dijo el rey.
– No digo Godiva 1. Me refiero a Godiva 2. ¿No estuvo Su Alteza en la entrevista de contratación?
– ¿Godiva 2? -Al rey se le iluminó la cara, y Martha tuvo un atisbo del «encanto legendario» del que hablaba ritualmente The Times of London -. Oiga, señorita Cochrane, es usted una verdadera camarada. No es que Denise no lo sea -se apresuró a añadir-. Es una fabulosa compañera. Pero no siempre es muy comprensiva, si capta usted lo que quiero decir. ¿Godiva 2? Sí, recuerdo haber pensado que podría ser una chica de bandera para los gustos del Reyecito. Tengo que pegarle un toque. Invitarla a tomar un cappuccino. Usted no podría…
– Biggin Hill -dijo Martha.
– ¿Qué?
– Biggin Hill primero. Condecorar a héroes.
– ¿Todavía no tienen suficientes medallas, esos héroes? ¿No podría arreglar que lo hiciese Denise?
– Dirigió una mirada suplicante a Martha-. No, supongo que no. Está en mi contrato, ¿eh? Cada jodida cosa está en el jodido contrato. Así y todo. Godiva 2. Es usted una camarada, señorita Cochrane.
La partida del rey fue tan garbosa como huraña había sido su llegada. Martha Cochrane conectó un monitor con la Biggin Hill de la RAF. Todo parecía normal: había visitantes agolpados ante la pequeña escuadrilla de Hurricanes y Spitfires, otros se entretenían con simuladores de vuelo o deambulaban por los refugios Nissen que había al borde de la pista. Allí podían observar a los héroes, con sus guerreras de piloto, de piel de borrego, calentándose las manos sobre estufas de parafina, jugando a las cartas y esperando a que la orden de despegar interrumpiera la música de baile del gramófono de cuerda. Podían hacerles preguntas y recibir respuestas de la época en muletillas auténticas. Pan comido. Mal rollo. El boche se sentó encima de su propia bomba. Hasta la mismísima coronilla. Punto en boca. Luego los héroes reanudaban su partida de cartas, y mientras barajaban, cortaban y repartían, los visitantes podrían reflexionar sobre el albur más vasto que regía la vida de aquellos hombres: a veces el destino jugaba de comodín, a veces resultaba que salía, hosca, la reina de picas. Las medallas que el rey se disponía a entregar eran completamente merecidas.
Читать дальше