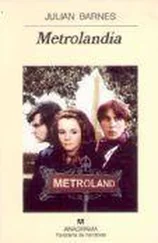Aparecieron, chatos y estrepitosos, dos Spitfires y un Hurricane, oscilando sus alas redondeadas, listos para escoltar al reactor rumbo a la inauguración oficial de la isla. Aldershot anuló brevemente los mandos reales y desaceleró para recuperar la velocidad de vuelo convenida. Los Spitfires ajustaron la posición de sus alas y el Hurricane se situó a popa.
El sistema de comunicación de los cazas último modelo llevaba incorporadas interferencias de época.
– Teniente general «Johnnie» Johnson informando, señor. En el ala estribor tiene al comandante «Ginger» Baker, y a babor al capitán «Chalky» White.
– Bienvenidos a bordo, caballeros -dijo el rey-. Pónganse cómodos y disfruten del espectáculo, ¿eh? ¿Roger, o cómo?
– Roger, señor.
– Sólo por curiosidad, teniente coronel, ¿quién era Roger?
– ¿Señor?
– Me parece recordar que trabajaba para una empresa llamada Wilco.
– Me temo que no le sigo, señor.
– Era sólo una broma, teniente coronel. Corto y fuera.
El rey lanzó una mirada a su copiloto y movió la cabeza decepcionado. Habían repasado el guión esa mañana, en Palacio, y él había ensayado su texto con Denise mientras esperaban para despegar. Ella casi se hizo pis. Era una consorte fabulosa, Denise. ¿Pero de qué servía pagar tanto dinero si el auditorio no lo entendía?
Cruzaron la costa cerca de Selsey y enfilaron rumbo al suroeste a través del Canal de la Mancha.
– Una joya engastada en un mar de plata, ¿eh? -murmuró el rey. -Así es, señor.
El copiloto asintió como si Su Majestad acuñase a menudo frases semejantes.
La pequeña escuadrilla prosiguió su vuelo por encima de las olas. Al rey siempre le inspiraba cierta melancolía comprobar lo pronto que se llegaba al mar y lo pequeño que era su reino comparado con el que antaño habían regentado sus antepasados. Tan sólo unas generaciones atrás, su-sin-embargo-muchas-veces-bi-sabuelo había gobernado un tercio del planeta. En Palacio, cuando juzgaban que su amor propio juvenil era un poco endeble, exhumaban atlas engañosos para enseñarle lo rosa que había sido el mundo en una época y la importancia aplastante de su linaje. Ahora todo aquello se había esfumado, toda la justicia y la majestad y la paz y el poder y el ser el puñetero número uno, se habían esfumado, ido, muchísimas gracias, guiri. Hoy día el país era tan pequeño que apenas cabía un alfiler; se había encogido hasta el tamaño de los tiempos en que el rey Alfredo quemó los pasteles. Solía decirle a Denise que si el país no se espabilaba, los dos acabarían haciendo repostería casera, como en la época de Alfred.
Apenas estaba concentrado; había largos lapsos en que el avión parecía volar solo. De pronto le cosquilleó los oídos una ráfaga de chisporroteos.
– Enemigos en las tres en punto, señor.
El rey miró a donde apuntaba el copiloto. Una avioneta se dirigía hacia las proas de la escuadrilla, remolcando una larga pancarta. Leyó: SANDY DEXTER Y EL «DAILY PAPER» SALUDAN A SU ALTEZA.
– Qué huevones -murmuró el rey. Se volvió y gritó a través de la puerta abierta de la cabina-: Eh, Denise, ven a ver a estos huevones.
La reina recogió sus fichas de Scrabble porque no podía fiarse totalmente de que su dama de honor no le hiciera trampas, y asomó la cabeza por la cabina.
– Huevones -dijo la reina-. Putos huevones.
Ninguno de los dos tenía tiempo que dedicar a Sandy Dexter. En opinión de ambos, Dexter era un baboso y el Daily Paper no valía ni para limpiarse el culo. Por supuesto que ambos lo habían leído por separado, para ver qué basura y qué mentiras querían que sus súbditos tragasen. Así se había enterado la reina Denise de las frecuentes visitas que su marido hacía a aquella maldita furcia que se había agenciado las tetas en Norteamérica, Daphne Lowestoft. Necesitaría muchísimos más artificios cosméticos si alguna vez ponía el pie en el palacio cuando Denise estuviese allí. En el Daily Paper era también donde el rey había descubierto que el reciente y encomiástico interés de su esposa en salvar delfines lo compartía alguien con traje de neopreno cuyo nombre él no soportaba siquiera pronunciar. Curioso cómo sobresalía todo en aquellos trajes de buceo, como en un anuncio.
Ahora, mientras lo observaban, el pequeño Apache de Dexter viró y volvió a pasar por delante de las proas en dirección opuesta. El rey se imaginó al chupaculos descojonándose y diciéndole al fotógrafo hacia dónde tenía que enfocar la punta del largo objetivo. Probablemente ya habían sacado una foto de la cabina del avión real.
– Reyecito -dijo la reina-. Haz algo. -Puto huevón -repitió el rey-. ¿Cómo librarnos de ese baboso?
– Roger, señor.
El teniente coronel «Johnnie» Johnson se despegó del reactor real y puso rumbo hacia el Apache para interceptarlo. Le cerró el paso con su provocación volante. Vamos a jugar un poco, ¿por qué no? Luego pensó: ¿y si le damos al jodido un buen susto? Al cañón del ala aún debía de quedarle alguna munición después del ensayo para la Batalla de Inglaterra realizado la víspera. Métele un petardo por el culo y que el tío se mee en los pantalones. Puñeteros periodistas. El Hurricane se aproximó más. Johnson gritó por el interfono: «¡Éste es mío!», y enfiló la diana en el visor, apretó el gatillo y notó el temblor del fuselaje cuando escupió dos ráfagas de ocho segundos. Maniobró para un ascenso en flecha, como el manual ordenaba, y se estaba riendo entre dientes cuando oyó por radio que la voz inconfundible de «Ginger» Baker rompía el silencio. «Cristo, hostia», fueron sus inequívocas palabras.
El teniente coronel miró atrás. Al principio, lo único que alcanzó a ver fue un reguero de fuego en expansión. Poco a poco se convirtió en una línea vertical de caída, de un trazo muy fino, mientras la pancarta se enroscaba y ondeaba intacta. No aparecían paracaídas. El tiempo se lentificó. La radio enmudeció. Los tripulantes de la escuadrilla real observaron cómo los restos de la avioneta rebotaban brevemente contra la superficie lejana del agua y a continuación se hundían.
«Johnnie» Johnson volvió a alinear su caza a popa. Los acantilados orientales de la isla surgieron lentamente ante la vista. Entonces el capitán «Chalky» White emitió su señal de llamada.
– Diario de a bordo, capitán -dijo-. Me ha parecido un fallo de motor.
– Los boches suelen sentarse encima de sus propias bombas -añadió «Ginger» Baker.
Hubo una larga pausa. Finalmente el rey, tras haber reflexionado, habló por el interfono.
– Enhorabuena, teniente coronel. Yo diría bandidos en polvorosa.
La reina Denise tomó prestadas tres letras de su dama de honor y compuso la palabra BABOSO.
– Pan comido, señor -contestó «Johnnie» Johnson, recordando la frase que diría al final de la Batalla de Inglaterra.
– Yo diría, en conjunto, punto en boca -agregó el rey.
– Punto en boca, señor.
La escuadrilla emprendió el descenso hacia Ventnor y recibió autorización de aterrizar. Cuando se abrió la puerta del avión real y la banda de música atacó el himno monárquico, el rey trató de recordar exactamente qué le había dicho al teniente coronel para que se pusiera hecho un basilisco y derribara a Sandy Dexter en pleno Canal de la Mancha. Era lo malo de estar en la mira del público: cualquier cosa que dijeras se malinterpretaba espantosamente. El teniente coronel, a su vez, se preguntaba quién habría suplantado su munición de fogueo por fuego real.
Una tropa de paracaidistas corpulentos, con miriñaques inflados y huevos de goma bien pegados con cola a sus cestas de mimbre, descendió de un cielo sin viento hacia la plaza del pueblo, frente a Buckingham Palace.
Читать дальше