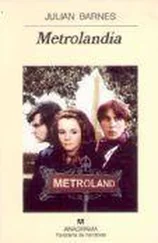Una última sugerencia fue inscrita en el acta. ¿No podría haber dos bandas separadas en Sherwood Forest, ideológicamente afines pero autónomas? Una, encabezada por Robin Hood, sería la organización tradicional panmasculina, aunque orientada hacia las minorías; y la otra un grupo de mujeres separatista dirigido por Maid Marian. Estas cuestiones fueron pospuestas para ulterior deliberación.
Cuando se estaban dispersando, Sir Jack engarfió un dedo señalando al desarrollador de concepto.
– Por cierto, Jeff, ¿se da cuenta de que le hago personalmente responsable?
– Gracias, Sir Jack.
– Bien.
El presidente se volvió hacia la última Susie.
– Em. Discúlpeme, Sir Jack. ¿De qué?
– ¿De qué qué?
– ¿De qué soy personalmente responsable?
– De garantizar que continúen las aportaciones pertinentes del Dr. Max a nuestro foro de ideas. Vaya a buscarle, cabeza de chorlito.
– Victor -dijo tía May-. Qué agradable sorpresa.
Le abrió de par en par la puerta principal de Ardoch. Algunos sobrinos querían que les recibiese una pupila: una pupila muy concreta. Pero al sobrino Victor le gustaba hacer las cosas como es debido: aquélla era la casa de la tía May, y por lo tanto tía May abría la puerta.
– Le he traído una botella de sherry -dijo Sir Jack.
– Un sobrino siempre tan considerado. -Hoy ella era una mujer elegante, con traje de tweed y reflejos de un azul plateado en el cabello; respetable, afectuosa, pero firme. Al día siguiente sería otra tía May-. La abriré más tarde. -Sabía que la bolsa marrón contendría asimismo el número correcto de billetes de mil euros-. Me siento mucho mejor después de tus visitas.
Era cierto. Algunas de las chicas se quejaban de que el suplemento no valía la pena, y de por qué a Victor se le consentía y a otros no. Bueno, no tendrían que preocuparse mucho más tiempo; y ella no debería molestarse en buscar una nueva Heidi cada pocos meses.
– ¿Puedo ir a jugar, tía?
De todos sus sobrinos, Victor era el que más pronto entraba en faena. Sabía lo que quería, cómo y cuándo. Lo echaría de menos. A veces le costaba siglos lograr que sobrinos nuevos expresaran sus deseos. Tratabas de ayudarles y equivocabas el tiro. «Ahora ya lo has estropeado», se quejaban.
– Ve a jugar, Victor, querido. Yo voy a echarme a descansar un rato. Ha sido un día agotador.
Los andares de Sir Jack cambiaron cuando se encaminaba hacia la escalera. Caminaba con el trasero más caído y las rodillas más blandas; sus pies apuntaban hacia fuera. Bajó la escalera con un bamboleo lateral, como si temiese tropezar en cualquier momento. Pero conservó el equilibrio; era un chico mayor ahora, y los chicos mayores sabían dónde ir. La primera vez la tía May había intentado acompañarle, pero él la disuadió enseguida.
El cuarto de juegos tenía doce metros por siete, estaba muy bien iluminado y había carteles alegres en sus paredes amarillas. Dos objetos lo presidían: un corral de madera de un metro y medio de alto y tres metros cuadrados de superficie, y un cochecito de niño de dos metros y medio de largo, con ruedas de gruesos radios y ejes sólidos. Orlaba la capota una bandera del Reino Unido. El bebé Victor ajustó los reguladores de intensidad de la luz situados a la altura de las rodillas y el silbido de la estufa de gas. Colgó la chaqueta y tiró la camisa y la ropa interior encima del caballito de balancín. Cuando fuese mayor montaría en el caballo, pero todavía era demasiado pequeño.
Desnudo, soltó el pestillo grande de latón y entró en el corral. En una bandeja de plástico para el té había una temblorosa gelatina verde, recién salida del molde y de medio metro de alto. A veces le gustaba vertérsela sobre el estómago. Otras veces prefería cogerla y lanzarla contra la pared, en cuyo caso se ganaría una regañina y una tunda. Hoy no le tentaba. Se tumbó de bruces y enterró la nariz en la estera de felpa de color ciruela, despatarrado como una rana. Se volvió a medias y miró de hito en hito el tocador. La enorme pila de pañales, la botella de lubricante para bebés, de medio metro de alta, y el bote de polvos a juego. Tía May sabía sin duda cómo se hacían las cosas. Había tenido que investigar, pero se merecía cada euro.
En el momento justo se abrió la puerta del cuarto.
– ¡Bebé! ¡Bebé Víctor!
– ¡Gu-gu-gu-gu!
– El culito del bebé. El culito del bebé necesita pañalito.
– Paaañalito -ronroneó Sir Jack-. Paaañalito.
– Un bonito pañalito -dijo Lucy. Llevaba un uniforme de niñera medio marrón, recién planchado, y su nombre de verdad era Heather; sin que lo supiera tía May, estaba preparando su doctorado en estudios psicosexuales en la Universidad de Reading. Pero aquí la llamaban Lucy y le pagaban al contado. Cogió del tocador el bote gigante de polvos y lo depositó encima de la barandilla del corral. Polvos perfumados llovieron de los agujeros grandes como el pitorro de una tetera. Víctor gorgoteaba y se remecía de placer. La niñera hizo una pausa y acto seguido frotó los polvos contra la piel del bebé con una fregona de pelo de camello atada al palo de una escoba. Él se tumbó de espaldas y ella le empolvó el otro lado. Luego cogió del tocador un pañal del tamaño y la tela de una toalla de baño. Sir Jack ocultaba la ayuda que prestaba y Lucy la cantidad de fuerza física requerida en manipular para envolverle en el paño mullido. El separaba y juntaba las piernas con absoluta autenticidad mientras ella le envolvía en el pañal y, por último, lo sujetaba con un imperdible de latón de 50 centímetros. Casi todos los bebés optaban por pañales de plástico acolchados y con cierres Velero; y el mero sonido del Velero al despegarse les causaba un efecto instantáneo. Pero el bebé Víctor prefería el pañal de felpa con su imperdible. Heather caviló sobre la infancia que ambos estaban reproduciendo: ¿los padres de Víctor habrían sido inexpertos, anticuados, o quizá simplemente pobres?
– ¿El bebé hambre? -preguntó Lucy. A este bebé también le gustaba el lenguaje infantil. Otros necesitaban frases de mayores, lo que tal vez delataba que en la infancia les habían tratado desde el principio como a adultos, y en consecuencia se les habían negado las experiencias genuinas de una crianza que ahora reclamaban; o quizá indicase un deseo de control adulto sobre la fantasía; o, incluso, una incapacidad de regresión más completa.
«¿A lo mejor el bebé quiere que le cambiemos el pañal?», decían con plena corrección gramatical. Pero aquel bebé exigía un trato de bebé absoluto. Pañales de tela, una entonación naturalista y… todo lo demás, que ella evitaba pensar de momento. Repitió, en cambio: «¿El bebé hambre?»
– Teta -murmuró él. Un comunicador precoz, ciertamente, para ser un bebé de tres meses, pero una inarticulación fiel hubiera hecho difícil la tarea.
Lucy fue a la puerta, la abrió y gritó «Bebé hambriento», con una voz afectada, arrulladora y a la vez pícara. Dos metros más arriba de la cabeza de Lucy, Gary Desmond alzó los pulgares de alegría por la calidad del sonido. Observó el monitor mientras Lucy cerraba la puerta y Sir Jack se ponía de pie en el corral. Avanzó hacia el tocador con talonazos torpes y un anadeo culibajo, abrió el cajón inferior y sacó una cofia azul a cuadros. Se ató las cuerdas debajo de la barbilla y luego trepó resueltamente por los peldaños reforzados del cochecito y se instaló dentro. El coche se meció sobre sus muelles como un trasatlántico, pero por lo demás no se movió. Tía May se había cerciorado de que estuviese bien atornillado al suelo.
Una vez sentado debajo de la capota levantada, con su orla de la bandera inglesa, Sir Jack empezó a lloriquear y a enseñar los dientes. Al cabo de un rato los pucheros cesaron y en una sala contigua una voz berreó: «¡TETA!»
Читать дальше