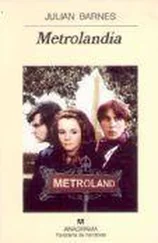Al oír esta señal, Heidi entró a trompicones. Todas las madres lactantes que tía May contrataba se llamaban Heidi; era una tradición de la casa. A la actual se le empezaba a cortar la leche, o tal vez estaba harta de que le succionaran los pechos bebés de edad mediana; en cualquier caso, habría que reemplazarla al cabo de una o dos semanas. Era la parte más ardua de la profesión de tía May. En una ocasión, desesperada, había contratado a una Heidi caribeña. ¡Qué rabieta había cogido Sir Jack aquel día! La idea había sido realmente funesta.
Víctor insistía también en que el sostén de amamantar fuese el adecuado. A algunos bebés les gustaba el que usan las bailarinas en topless, pero Víctor se tomaba en serio su condición de rorro. Heidi, que llevaba el pelo abombado en un pliegue francés, despegó la blusa un poco de su falda con peto, se encaramó sobre el costado del coche, se desabrochó y luego destapó la pezonera. Sir Jack gorgoteó «Teta» otra vez, se cubrió los dientes con los labios para poner una boca de lactante y aceptó el pezón al descubierto. Heidi se apretaba suavemente el pecho; Víctor alargó una pezuña de campañol y la posó contra el sostén; cerró los ojos sumido en una satisfacción profunda. Al cabo de unos minutos eternos, Heidi retiró el pezón, dejando que la leche salpicara las mejillas de Víctor, y le ofreció el otro pecho. Lo apretó, la boca del bebé volvió a succionarlo y tragó la leche a gorgoteos. A Heidi le costaba más trabajo llegar con este pecho hasta la boca lactante, y se concentró en que el suministro fuera exacto. Por último, él abrió los ojos tras una modorra profunda y apartó con suavidad a la nodriza. Esta le vertió encima unas gotas más de leche y estimó que Víctor estaba ya listo. Sabía que prefería que Lucy le limpiase la leche. Reajustó sus pezoneras, se abrochó la blusa y como casualmente deslizó la mano por la parte delantera del pañal abultado. Sí, el bebé Víctor estaba ya bien a punto.
Salió del cuarto. Sir Jack empezó a lloriquear para sí, primero en silencio y luego más fuerte. Finalmente estalló: «¡PAÑAL!», y Lucy, que aguardaba detrás de la puerta, con un cuenco de agua helada en las manos, entró corriendo.
– ¿Pañal mojado? -preguntó, preocupada-. ¿Pañal de bebé mojado? La niñera va a ver.
Cosquilleó la barriguita de Víctor, y lenta, cuidadosa, juguetonamente, soltó el imperdible. La erección de Sir Jack estaba en su apogeo, y Lucy la palpó con las manos frías.
– Pañal no mojado -dijo, con tono perplejo-. Bebé Víctor no mojado.
Los pucheros de Sir Jack la instaron a buscar otras causas. Limpió la leche de Heidi de los mofletes bovinos de Victor y después jugueteó suavemente con sus pelotas. Pareció que a la postre se le ocurría una idea. -¿Bebé con picor? -se preguntó en voz alta. -Picó -repitió Victor-. Picó. Lucy cogió el botellón de aceite para niños. -Picor -dijo, con voz tranquilizadora-. Pobre bebé. Niñera lo arregla.
Volcando la botella, vertió un chorrito sobre el vientre montañoso y los muslos paquidérmicos del bebé Victor, y sobre lo que ambos simulaban que era su colita. Después empezó a restregar los picores del bebé. -¿A bebé Victor le gusta el frote? -preguntó. -Uh…, uh…, uh -murmuró Sir Jack, dictando el ritmo preciso. A partir de entonces Lucy evitaba el contacto visual. Había procurado ser objetiva; ella era, en definitiva, Heather, y aquello era una útil y bien pagada investigación de campo. Pero descubrió que, extrañamente, sólo podía adoptar un pleno desapego involucrándose más, convenciéndose de que, en efecto, era Lucy y el cliente era efectivamente el bebé Victor, con el pañal suelto, desnudo salvo por la cofia azul, y despatarrado ante ella.
– Uh…, uh…, uh -prosiguió él mientras ella derramaba más aceite alrededor de su coronilla-. Uh…, uh -continuó mientras alzaba las caderas para indicarle que le untase un poco más los testículos-. Uh…, uh… -con un gruñido más pausado, para darle a entender que lo estaba haciendo a las mil maravillas. Luego, con un rugido más fuerte y más adulto, susurró-: Poti.
– ¿Bebé poti? -preguntó ella, alentadoramente, aunque no del todo convencida de que el bebé fuese capaz del acto supremo de la bebeidad. Había algunos bebés que querían que les dijesen que no, y obedecían. Otros querían que les dijesen que no para gozar la emoción de transgredir la orden. Pero el bebé Victor era un bebé auténtico; no había complicaciones ni ambigüedad en sus exigencias imperiosas. Lucy comprendió que se avecinaba la última.
Él impulsó hacia arriba las caderas, ella lo estrujó en respuesta con sus manos pringadas, y Sir Jack Pit-man, empresario, innovador, hombre de ideas, mecenas de las artes, restaurador urbanístico, Sir Jack Pit-man, más un auténtico almirante que un capitán de la industria, visionario, soñador, hombre de acción y patriota, acometió un crescendo ronco que culminó en un sforzando bramido de ¡POOOOOOOTI! Expulsó una ristra de pedos sólidos, se corrió a sacudidas en las manos unidas de Lucy y ejecutó una cagada espectacular en el pañal.
A algunos bebés les gusta que los limpien, los sequen y les pongan polvos, lo que costaba unos cuantos miles de euros más y era impopular entre las chicas. Pero la tarea de Lucy ya había terminado; el bebé Victor prefería que llegado a aquel punto le dejasen solo. En la secuencia final de la cámara se le veía saltar del cochecito y caminar como un adolescente incipiente hacia la ducha. Gary Desmond no se molestó en documentar el tempo ni el narcisismo de Sir Jack vistiéndose.
Tía May acompañó a Victor hasta la puerta, como hacía siempre, le dio las gracias por la botella de sherry y le comunicó que esperaba su visita el mes siguiente. Se preguntó si él acudiría. No le agradaba la idea de perder a uno de sus sobrinos más asiduos. Pero si era cierto que él tenía algo que ver con aquella carnicería espantosa…, y la suma del coronel Desmond había sido asombrosamente generosa…, y no tendrían que acordarse de poner la bandera nacional en el cochecito… Y las chicas no aprobaban realmente a los cagones. Decían que era llevar demasiado lejos el juego de las niñeras.
Sir Jack Pitman salió piafando de Ardoch y silbó a la limusina. Se sentía rejuvenecido. Allí estaba Woodie, con la gorra debajo del brazo, sujetando la puerta abierta. La gente como Woodie era la sal de la tierra. Un chófer excelente; leal, además. No como el joven Harrison, que ponía la nariz respingona cuando le ofrecían la ocasión de conducir la limusina de Sir Jack. Ansioso de irse a casa a besuquearse con la Cochrane. Martha Cochrane era una disidente que intentaba subvertir al «guardián de sus ideas.» Pero ni siquiera la breve rememoración de aquella sórdida pareja pudo nublar su buen humor. Lealtad. Sí, tenía que dar a Woodie una opípara propina cuando llegasen a casa. ¿Y qué oirían en el camino? ¿La séptima, quizá? Le mantenía a uno alegre si uno estaba en vena, le alegraba a uno en caso contrario. Sí, la séptima. Un tío cojonudo, el bueno de Ludwig.
El rey pilotaba el avión real desde Northolt a Ventnor. En todo caso, creía que pilotaba; y así era, más o menos. Pero desde que se había producido la secuencia de incidentes reales, habían instalado un sistema que anulaba el automatismo. El copiloto oficial -que había demostrado ineficiencia en el curso de la trágica incineración del centro de asistencia diurna perpetrada por el príncipe Rick- estaba allí sólo para hacer bonito. Cruzado de brazos, no hacía nada más que sonreír y aprobar, como un pasmarote ante el cual el piloto real podía sentirse superior. Había un minúsculo desfase entre las exigencias de vuelo del rey y su refrendo por parte del comandante del aire (Patrimonio) en Aldershot. Hoy, con cielos despejados y una ligera brisa de suroeste, el rey estaba virtualmente al mando. Poca cosa debía hacer Aldershot; el copiloto, por su parte, podía sonreír al plácido paisaje y aguardar la cita al oeste de Chichester.
Читать дальше