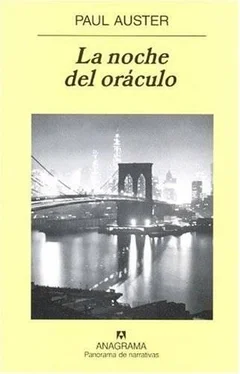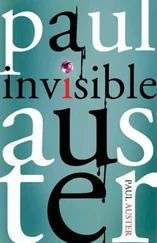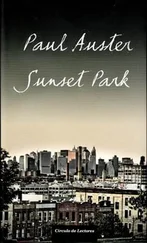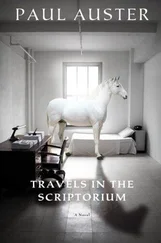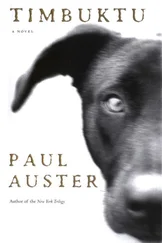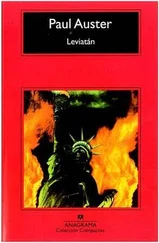[2]John tenía cincuenta y seis años. No era joven, quizá, pero tampoco tan mayor como para considerarse un anciano, sobre todo cuando estaba envejeciendo bien y seguía aparentando cuarenta y tantos. Hacía tres años que lo conocía, y nuestra amistad era una consecuencia directa de mi matrimonio con Grace. Mi suegro había estado en Princeton con John en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y aunque ambos ejercían profesiones diferentes (el padre de Grace era juez del Tribunal Federal de Distrito de Charlottesville, en Virginia), habían mantenido la amistad desde entonces. Yo lo conocí, por tanto, en su calidad de amigo de la familia, no como el famoso novelista al que llevaba leyendo desde el instituto y a quien consideraba uno de los mejores escritores que teníamos.
Aunque había publicado seis obras de narrativa entre 1952 y 1975, ya llevaba más de siete años sin sacar nada. Pero John nunca había sido rápido, y sólo porque el intervalo fuese más largo que de costumbre no significaba que no estuviese trabajando. Había pasado varias tardes con él desde que salí del hospital, y entre nuestras charlas sobre mi salud (que a él, con su continua solicitud, le preocupaba profundamente), su hijo Jacob, de veinte años (que últimamente le causaba muchos disgustos), y los esfuerzos de los Mets por mantenerse a flote (una persistente obsesión común), había dejado caer suficientes indirectas sobre sus actuales actividades como para hacer suponer que se traía algo entre manos, y que dedicaba una buena parte de su tiempo a un proyecto que tenía bastante avanzado, quizá llegado ya a su fin.
[3]Casualmente yo también conocí a Grace en una editorial, lo que podría explicar el motivo de que decidiera dar a Bowen el trabajo que tenía. Fue en enero de 1979, poco después de acabar mi segunda novela. Había publicado la primera y un libro de relatos anterior en una pequeña editorial de San Francisco, pero ahora había pasado a una importante casa de Nueva York, más comercial, Holst y McDermott. Unas dos semanas después de firmar el contrato, acudí al despacho de mi editora, y en cierto momento de la conversación empezamos a discutir ideas sobre la cubierta del libro. Entonces fue cuando Betty Stolowitz cogió el teléfono de encima de su escritorio y me dijo: «¿Por qué no llamamos a Grace, para que venga y nos diga lo que le parece?» Resultó que Grace trabajaba como diseñadora gráfica en Holst y McDermott y le habían encargado la cubierta de Autorretrato con hermano imaginario, título de mi librito de fantasmas, ensueños y angustias de pesadilla.
Betty y yo seguimos hablando tres o cuatro minutos más, y entonces Grace Tebbetts hizo acto de presencia en el despacho. Se quedó alrededor de un cuarto de hora y, cuando salió para volver a su despacho, yo ya estaba enamorado de ella. Fue algo así de brusco, concluyente e inesperado. Había leído cosas parecidas en algunas novelas, pero siempre pensaba que los autores exageraban el influjo de la primera mirada: ese momento tantas veces descrito en que el protagonista mira a los ojos de su amada por primera vez. Para un pesimista nato como yo, fue una experiencia enteramente increíble. Me sentí transportado al universo de los trovadores, reviviendo un pasaje del primer capítulo de La vita nuova (cuando por primera vez la gloriosa Dama de mis pensamientos se hizo presente ante mis ojos), habitando los rancios tropos de un millar de olvidados sonetos de amor. Ardía. Me consumía. Desfallecía. Mudo quedé. Y todo eso pasaba en un entorno de lo más insípido, bajo el crudo resplandor de las luces fluorescentes de una oficina norteamericana de finales del siglo xx: el último lugar del mundo donde a uno se le ocurriría tropezar con la pasión de su vida.
Un acontecimiento así carece de explicación: no hay razón objetiva alguna que explique por qué nos enamoramos de una persona y no de otra. Grace era una mujer atractiva, pero en aquellos tumul
tuosos momentos que presidieron nuestro primer encuentro, mientras le estrechaba la mano y veía cómo se sentaba junto al escritorio de Betty, pude darme cuenta de que no poseía una belleza extraordinaria, de que no era una de esas diosas del cine que intimidan con el hechizo de su perfección. Sin duda era guapa, atractiva, agradable a la vista (se definan como se definan esos términos), pero por intenso que fuese mi deseo, también sabía que mi interés iba más allá de la mera atracción física, de que el sueño que estaba empezando a tener era algo más que una simple y momentánea pulsión animal. Grace me dio la impresión de ser inteligente, pero a medida que se iba desarrollando la entrevista y escuchaba sus ideas para la cubierta, vi que no poseía una gran capacidad de expresión (vacilaba frecuentemente mientras se detenía a pensar, su vocabulario se limitaba a palabras breves y funcionales, no parecía tener mucha capacidad de abstracción), y nada de lo que dijo aquella tarde fue especialmente genial o memorable. Aparte de formular algunas observaciones amables sobre mi libro, no dio muestras de que tuviese el más remoto interés hacia mí. Y sin embargo ahí estaba yo, presa de los mayores tormentos, ardiendo, consumiéndome, desfalleciendo, un hombre atrapado en las redes del amor.
Medía un metro setenta y dos centímetros, y pesaba cincuenta y siete kilos. Cuello esbelto, brazos y dedos largos, piel pálida y cabello rubio oscuro, más bien corto. Su pelo, según caí en la cuenta más adelante, tenía cierto parecido con el de los dibujos del protagonista de El principito -un manojo de mechones rizados y en punta-, y esa asociación quizá ampliara el aura un tanto andrógina que emanaba de Grace. La ropa masculina que llevaba aquella tarde también debió de tener algo que ver en la creación de aquella imagen: vaqueros negros, camiseta blanca y chaqueta de lino azul claro. Al cabo de cinco minutos se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de su silla, y cuando le vi los brazos, aquellos brazos largos, suaves, infinitamente femeninos que tenía, supe que no descansaría hasta poder tocarlos, hasta conquistar el derecho de poner las manos sobre su cuerpo y acariciarle la piel desnuda.
Pero quiero ir más allá del cuerpo de Grace, más allá de los incidentales detalles de su persona física. Los cuerpos cuentan, desde luego -cuentan más de lo que estamos dispuestos a admitir-; pero no nos enamoramos de los cuerpos, nos enamoramos de lo que somos, y si en gran parte nuestra naturaleza se ve circunscrita a un ámbito de carne y hueso, también hay otra cosa. Eso lo sabemos todos, pero en cuanto nos apartamos de un catálogo de apariencias y cualidades superficiales, las palabras empiezan a fallar, a desmenuzarse en confusiones místicas y metáforas nebulosas, insustanciales. Algunos lo denominan la llama de la existencia. Otros, la chispa interior o la luz íntima de la personalidad. Y otros se refieren a la llama de la esencia. Los términos siempre evocan imágenes de luz y calor, y esa fuerza, ese principio vital que a veces llamamos alma, siempre se comunica al otro a través de la mirada. Seguro que los poetas acertaban al insistir en ese punto. El misterio del deseo empieza cuando se mira a los ojos al ser amado, porque únicamente allí puede percibirse un destello de quién es esa persona.
Grace tenía los ojos azules. De un azul oscuro, moteado de gris, con algo de castaño, quizá, pero también de avellana a modo de contraste. Eran ojos intrincados, ojos que cambiaban de color según la intensidad y la inflexión de la luz que recibieran en un momento determinado, y cuando la vi por primera vez aquel día en el despacho de Betty, se me ocurrió que nunca había conocido a una mujer que irradiara tal serenidad, tanto aplomo en su manera de ser, como si hubiera alcanzado ya, sin haber cumplido aún veintisiete años, un estadio de existencia superior al del resto de los mortales. No pretendo sugerir que hubiese en ella reserva alguna, que Grace flotara por encima de las circunstancias envuelta en alguna beatífica niebla de con descendencia o frialdad. Por el contrario, se mostró bastante animada durante toda la entrevista, dispuesta a reír, a sonreír, a formular todas las observaciones y a hacer todos los gestos que había que hacer, pero bajo su interés profesional por las ideas que Betty y yo le proponíamos se percibía una asombrosa ausencia de lucha interior, un equilibrio mental que parecía eximirla de los habituales conflictos y agresiones de la vida moderna: falta de confianza en uno mismo, envidia, sarcasmo, necesidad de juzgar o menospreciar a los demás, el punzante, insoportable dolor de la ambición personal. Grace era joven, pero poseía un alma madura y curtida, y sentado frente a ella aquel primer día en la sede de Holst y Mc Dermott, mirándola a los ojos y estudiando los contornos de su cuerpo esbelto y anguloso, de eso es de lo que me enamoré: la sensación de calma que la envolvía, el radiante silencio que ardía en su interior.
Читать дальше