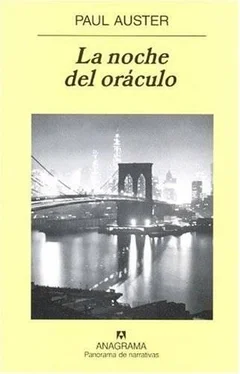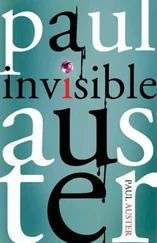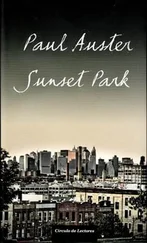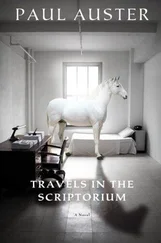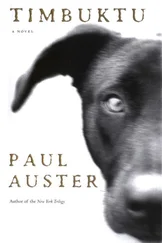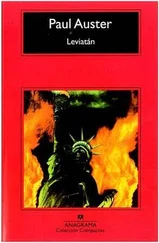El sábado, mientras yo estaba visitando a Jacob en Smithers y peleándome por un cuaderno rojo en la papelería de Chang, Trause siguió trabajando en su novela. Su factura telefónica indica que hizo tres llamadas interurbanas: una a Eleanor a East Hampton, otra a su hermano a Ann Arbor (Gilbert era profesor de musicología en la Universidad de Michigan), y la última a su agente literaria, Alice Lazarre, a su segunda residencia de los condados rurales de Berkshire. Le informó de que había adelantado mucho con el libro, y de que si no se topaba con algún problema imprevisto en los próximos días, podría entregarle un texto definitivo a finales de semana.
El domingo por la mañana, lo llamé desde Landolfi's para ponerle al corriente de mi breve visita a Jacob. Luego acabé confesándole la pérdida de su relato, y John soltó una carcajada. Si no me equivoco, no se rió porque le hiciera gracia sino más bien de alivio. Es difícil saberlo con certeza, pero creo que Trause me dio aquel relato por motivos sumamente complejos; y lo que me dijo sobre que me facilitaba el argumento para una película no era más que un pretexto, una consideración secundaria. El relato trataba sobre las sanguinarias maquinaciones de una conspiración política, pero también incluía un triángulo amoroso (la mujer fugándose con el mejor amigo del marido), y si había algo de verdad en las conjeturas que plasmé en el cuaderno el día 27, entonces John quizá me ofreció aquella historia con objeto de formular algún comentario sobre mi situación matrimonial: de manera indirecta, con las metáforas y códigos delicadamente matizados de la ficción. El hecho de que el relato se hubiese escrito en 1952, año del nacimiento de Grace, carecía de importancia. «Imperio de huesos» era una premonición de acontecimientos futuros. Lo habían metido en una caja y allí lo habían dejado incubar durante treinta años, y poco a poco se había ido convirtiendo en una historia sobre la mujer que los dos amábamos: mi mujer, mi brava y perseverante esposa.
He dicho que se rió con alivio porque creo que lamentaba lo que había hecho. El miércoles, cuando almorzamos juntos, reaccionó con gran emoción ante la noticia del embarazo de Grace, y acto seguido estuvimos a punto de enzarzarnos en una desagradable discusión. El mal momento pasó enseguida, pero ahora me pregunto si Trause no estaba bastante más molesto conmigo de lo que dejó entrever. Era amigo mío, pero también debía de albergar cierto resentimiento contra mí por haber conquistado de nuevo a Grace. La decisión de dar por terminada su aventura amorosa había salido de ella, y ahora que estaba embarazada, no había la menor posibilidad de que él volviera a recuperarla alguna vez. Si eso era cierto, el hecho de ofrecerme el relato habría sido una velada y críptica manera de vengarse, una forma grosera de quedar por encima; como si dijera: No te enteras de nada, Sidney. Nunca te has enterado de nada, pero en esto tengo yo más experiencia que tú. Puede ser. No hay manera de demostrarlo, pero si he interpretado mal sus intenciones, ¿cómo explicar el hecho de que nunca me envió el relato? Me prometió que Madame Dumas me remitiría por correo una copia en papel carbón, pero acabó enviándome otra cosa distinta, que yo consideré no sólo un ejemplo de grandeza de ánimo sino también un acto de contrición. Al perder el sobre en el metro, le había ahorrado el bochorno de su momentáneo acceso de rencor. Lamentaba haber sido incapaz de controlar sus pasiones, y ahora que mi torpeza lo había sacado del apuro, estaba resuelto a compensarme con un gesto de generosidad y buena voluntad, tan espectacular como enteramente innecesario.
Hablamos el domingo entre las diez y media y las once. Madame Dumas llegó a mediodía, y diez minutos más tarde Trause le entregaba su tarjeta bancaria con instrucciones de que fuera al Citibank del barrio, cerca de Sheridan Square, e hiciera una transferencia de cuarenta mil dólares de su libreta de ahorro a su cuenta corriente. Gillespie nos cuenta que pasó el resto del día trabajando en su novela, y que por la noche, después de que Madame Dumas le sirvió la cena, se levantó como pudo del sofá y se dirigió cojeando a su cuarto de trabajo, donde se sentó a la mesa y me extendió un cheque por valor de treinta y seis mil dólares: la suma exacta de la factura del hospital, que aún estaba por pagar. A continuación me escribió esta breve carta:
Querido Sid:
Sé que te prometí una copia del manuscrito, pero creo que no tiene sentido. Se trataba de que ganaras un poco de dinero, de manera que, para no andarnos con rodeos, te he extendido el cheque adjunto. Se trata de un regalo, sencilla y llanamente. Sin condiciones ni compromisos; no es preciso que me lo devuelvas. Sé que no tienes un céntimo, así que, por favor, no lo rompas en un rapto de altanería. Gástalo, aprovéchalo, utilízalo para ponerte otra vez en marcha. No quiero que pierdas el tiempo pensando en películas. Sigue con la literatura. Ahí es donde está tu futuro: espero grandes cosas de ti.
Gracias por molestarte en visitar ayer al mocoso. Se te agradece mucho; no, más que eso, porque sé lo desagradable que debió de ser para ti.
¿Cenamos este sábado? No sé dónde todavía, porque todo depende de esta puñetera pierna. Cosa rara: el coágulo lo provocó mi propia tacañería. Diez días antes de que me empezara el dolor, hice un viaje relámpago a París -ida y vuelta en treinta y seis horas- para pronunciar unas palabras en el funeral de Philippe Joubert, mi viejo amigo y traductor. Fui en clase turista y me pasé los dos vuelos durmiendo; según el médico, ésa fue la causa. Todo encogido en esos asientos para enanos. De ahora en adelante, sólo viajaré en primera clase.
Da un beso a Gracie de mi parte. Y no renuncies a Flitcraft. Lo único que necesitas es otro cuaderno, y ya verás como las palabras empiezan a fluir otra vez.
J.T.
Metió la carta y el cheque en un sobre y luego escribió mi nombre y dirección con letras mayúsculas en la parte delantera, pero como no le quedaban sellos en casa, cuando Madame Dumas se marchó a las diez de la calle Barrow para volver a su apartamento del Bronx, Trause le dio un billete de veinte dólares y le pidió que fuera por la mañana a la oficina de correos a comprar sellos. Madame Dumas, siempre tan eficiente, hizo el recado y cuando se presentó a trabajar el lunes a las once de la mañana, John pudo por fin poner el sello a la carta. A la una le sirvió un almuerzo ligero. Después de comer, Trause siguió leyendo las pruebas de su novela, y cuando Madame Dumas salió del apartamento a las dos y media para hacer la compra, Trause le entregó la carta y le encargó que la echara al buzón por el camino. Ella le prometió que estaría de vuelta antes de las tres y media, y que entonces lo ayudaría a bajar las escaleras y subir al taxi que él había pedido para que lo llevara a su cita con el doctor Dunmore en el hospital. Tras la marcha de Madame Dumas, Gillespie nos dice que sólo podemos estar seguros de una cosa. Eleanor llamó a las dos cuarenta y cinco para informar a Trause de que Jacob había desaparecido. Se había marchado de Smithers en plena noche, y desde entonces nadie sabía nada de él. Gillespie, citando palabras textuales de Eleanor, dice que John «se alteró mucho» y siguió hablando con ella durante quince o veinte minutos. «Ahora está solo», concluyó John. «Ya no podemos hacer nada por él.»
Ésas fueron las últimas palabras de Trause. Ignoramos lo que le pasó después de colgar el teléfono, pero cuando Madame Dumas volvió a las tres y media, se lo encontró tendido en el suelo a los pies de la cama. Eso parecería indicar que fue a su habitación para cambiarse de ropa y prepararse para la cita con Dunmore, pero se trata de una simple conjetura. Lo único que sabemos seguro es que falleció entre las tres y las tres y media del 27 de septiembre de 1982: menos de dos horas después de que yo arrojara los restos del cuaderno azul a un cubo de basura en la esquina de una calle al sur de Brooklyn.
Читать дальше