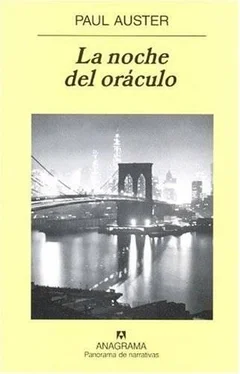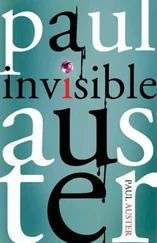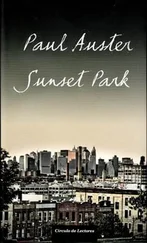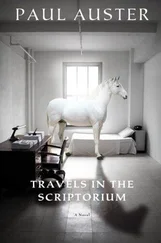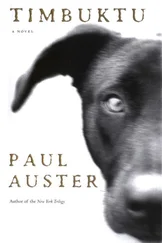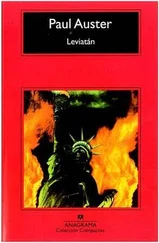Por otro lado, también podría ser una coincidencia. El Palacio de Papel no era un nombre muy original para una papelería, y fácilmente podría haber más de una en toda la ciudad. Crucé a la otra acera para averiguarlo, cada vez más convencido de que el dueño de aquel local de Manhattan no era Chang, sino otra persona. La disposición del escaparate resultó ser diferente de la que me había llamado la atención en Brooklyn el sábado anterior. No había torres de papel que sugirieran el horizonte urbano de Nueva York, pero me pareció que aquella vitrina era aún más imaginativa que la primera, mucho más ingeniosa. Exponía la estatuilla de un hombre sentado a una pequeña mesa en la que había una diminuta máquina de escribir. El hombrecillo tenía las manos sobre el teclado, y del rodillo sobresalía una hoja de papel en la que, apretando la frente contra la luna del escaparate y mirando con mucha atención, podían leerse las siguientes palabras mecanografiadas: Eran los mejores tiempos, era la peor época, la edad de la sabiduría, el ciclo de la estupidez, la fase de la creencia, la etapa de la incredulidad, la estación de la Luz, la hora de las Sombras, era la primavera de la esperanza, el invierno de la desesperación, lo teníamos todo por delante, nada había frente a nosotros…
Abrí la puerta y entré. Al cruzar el umbral oí el mismo tintineo de campanillas que el día 18 en el otro Palacio de Papel. La tienda de Brooklyn era pequeña, pero ésta lo era aún más, y las mercancías se apilaban en grandes cantidades sobre estantes de madera que llegaban hasta el techo. Esta vez, tampoco había clientes en la tienda. Al principio no vi a nadie, pero se oían unos ruiditos tenues y apagados, como de alguien que estuviera agachado detrás del mostrador: atándose el zapato, quizá, o recogiendo un bolígrafo o un lápiz que se le hubiera caído al suelo. Me aclaré la garganta y unos instantes después Chang se levantaba apoyando las manos en el mostrador, como para no perder el equilibrio. Esta vez llevaba el suéter marrón, y estaba despeinado. Parecía más delgado que la última vez que nos vimos, tenía un cerco de profundas arrugas en la boca y los ojos levemente enrojecidos.
– Enhorabuena -le dije-. El Palacio de Papel ha vuelto a ponerse en pie.
Chang me miró fijamente, con el rostro carente de expresión, sin poder o sin querer reconocerme.
– Lo siento -respondió-. Me parece que no lo conozco. -Claro que me conoce. Soy Sidney Orr. El otro día pasamos la tarde juntos.
– Sidney Orr no es mi amigo. Antes pensaba que es buen tío, pero ya no.
– Pero ¿qué está diciendo?
– Usted decepciona, señor Sid. Me pone en situación embarazosa. No conozco, no quiero. Adiós amistad. -No entiendo. ¿Qué es lo que he hecho?
– Me deja plantado en taller de sastrería. Ni siquiera se despide. ¿Qué clase de amigo es?
– Lo busqué por todas partes. Recorrí el bar de un extremo a otro, y como no lo encontraba supuse que estaría en uno de los reservados y no quise molestarlo. Así que me marché. Se me estaba haciendo tarde, y tenía que volver a casa.
– A casa con su mujer querida. Justo después de que Princesa de África le hace mamada. ¿No es divertido, señor Sid? Si Martine entra ahora en mi tienda, usted hace otra vez lo mismo. Justo ahí, en el suelo. Folla como a perra y queda encantado.
– Estaba borracho. Y ella era muy hermosa. Perdí el dominio de mí mismo. Pero eso no quiere decir que lo haría otra vez.
– No borracho. Hipócrita degenerado, como toda la gente egoísta.
– Usted dijo que nadie se le podía resistir, y tenía razón. Debe estar orgulloso de sí mismo, Chang. Me caló usted, y descubrió mi flaqueza.
– Porque sabía que no piensa bien de mí, por eso. Entiendo lo que pasa en su cabeza.
– ¿Ah, sí? ¿Y qué era lo que estaba pensando aquel día?
– Piensa que Chang hace negocios sucios. Repugnante chulo putas, tipo sin corazón. Sólo piensa en dinero.
– Eso no es cierto.
– Sí, señor Sid, es cierto. Muy cierto. Ahora dejamos de hablar. Ha llenado mi espíritu de tristeza, y ya basta. Eche una mirada por la tienda, si quiere. Es cliente bienvenido a mi Palacio de Papel, pero no amigo. Amistad, muerta y enterrada. Se acabó.
No creo que nadie me haya insultado nunca más a conciencia de lo que Chang lo hizo aquella tarde. Le había causado un gran dolor, había herido involuntariamente su dignidad y su particular sentido del honor, y me fustigaba con aquellas frases duras y medidas como si estuviera convencido de que merecía ser destripado y descuartizado por mis crímenes. Lo que hizo el ataque aún más molesto fue el hecho de que la mayoría de sus acusaciones estaban justificadas. Lo había dejado plantado en el taller sin decirle adiós, había caído finalmente en los brazos de la Princesa de África, y había puesto en duda su integridad moral por su intención de realizar una inversión en el club. Poco podía alegar en mi defensa. Por mucho que lo negara sería inútil, y aunque mis transgresiones habían tenido una importancia relativamente pequeña, me seguía sintiendo lo bastante culpable por mi sesión con Martine detrás de la cortina para no desear que el asunto saliera de nuevo a relucir. Tenía que haberme despedido de Chang y marchado inmediatamente de la papelería, pero no lo hice. Para entonces los cuadernos portugueses se habían convertido en una obsesión demasiado imperiosa, y fui incapaz de marcharme sin ver primero si quedaba alguno. Era consciente de la imprudencia que suponía quedarme en un sitio donde no era bien recibido, pero no podía evitarlo. Sencillamente, tenía que averiguarlo.
Quedaba uno, entre una serie de cuadernos alemanes y canadienses colocados en una estantería baja al fondo de la tienda. Era rojo, sin duda el mismo que había visto en Brooklyn el sábado anterior, y el precio era el mismo de entonces, cinco dólares justos. Cuando lo llevé al mostrador y se lo entregué a Chang, me disculpé por haberlo puesto en evidencia o herido sus sentimientos. Le dije que podía seguir considerándome un amigo y que yo continuaría yendo a su tienda a comprar objetos de escritorio, aunque supusiera apartarme mucho de mi camino habitual. Pese a todo el arrepentimiento que intenté mostrar, Chang movió la cabeza de un lado a otro y dio unas palmaditas al cuaderno con la mano derecha.
– Lo siento -advirtió-. Este no vendo.
– ¿Qué quiere decir? Esto es una tienda. Aquí se vende todo. -Saqué de la cartera un billete de diez dólares, lo extendí sobre el mostrador y añadí-: Ahí tiene el dinero. La etiqueta del precio dice que cuesta cinco dólares. Ahora le ruego que me entregue el cuaderno y el cambio.
– Imposible. Rojo, último cuaderno portugués que queda en tienda. Reservado para otro cliente.
– Si lo ha reservado alguien, ¿por qué no lo pone detrás del mostrador, donde no se vea? Porque si está en la estantería, se supone que lo puede comprar cualquiera.
– Menos usted, señor Sid.
– ¿Por cuánto va a comprar el cuaderno el otro cliente? -Por cinco dólares, como dice etiqueta.
– Bueno, pues yo le doy diez y se acabó el asunto. ¿Qué le parece?
– Por diez dólares, no. Diez mil.
– ¿Diez mil dólares? ¿Es que se ha vuelto loco?
– Este cuaderno no es para usted, Sidney Orr. Compre otro cualquiera, y todos contentos. ¿Vale?
– Mire -le dije, perdiendo finalmente la paciencia- el cuaderno cuesta cinco dólares y estoy dispuesto a darle diez por él. Pero eso es todo lo que pienso pagar.
– Usted me da cinco mil dólares ahora y otros cinco mil el lunes. Ése es el trato. Si no, compre usted otro cuaderno, por favor.
Habíamos entrado en un ámbito de auténtica locura. Las absurdas exigencias y los insultos de Chang habían terminado por sacarme de quicio, y en lugar de seguir discutiendo con él le quité el cuaderno de la mano y eché a andar hacia la puerta.
Читать дальше