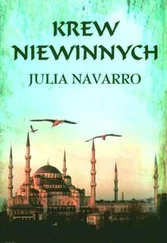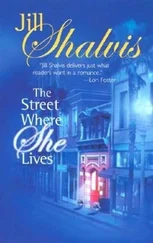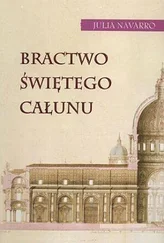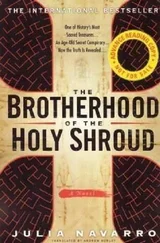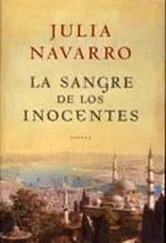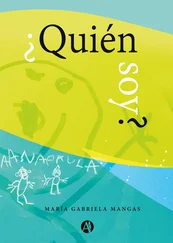A lo lejos pudimos distinguir a Franco y Amelia murmuró que le parecía un «enano», lo que provocó que doña Elena le diera un pellizco en el brazo mandándole callar.
Aquel día a Franco le impusieron la Gran Cruz Laureada de San Fernando, que debía de ser la única condecoración que no tenía y la más apreciada en el estamento militar.
Albert James miró todo con interés y le pidió a Amelia que le tradujera los comentarios de la gente que teníamos alrededor. A James le sorprendió el entusiasmo mostrado por los espectadores del desfile. Más tarde nos preguntó cómo era posible aquel fervor por parte de una ciudad que había sido la última en resistir a las tropas de Franco. Doña Elena se lo explicó.
– Por miedo, hijo, por miedo, ¿qué quiere que haga la gente? La guerra se ha perdido, aunque yo ya no sé si la he perdido o la he ganado. El caso es que ahora mismo nadie se quiere significar, a ver quién es el guapo que se atreve a criticar a Franco. No sé si se lo han explicado, pero la Ley de Responsabilidades Políticas contempla penas para todos aquellos que han tenido algo que ver con los rojos y te puedes imaginar que quien más y quien menos tiene parientes en ambos lados.
Amelia estaba muy afectada. Ver a su hijo la había conmovido y no paró hasta convencer a su tía para que enviara de nuevo a Edurne a hablar con Águeda para concertar una nueva cita.
Doña Elena accedió a regañadientes, pero mandó a Edurne a la hora en que sabían que Águeda salía a comprar.
Edurne regresó con buenas noticias. No había tenido que esperar mucho a que Águeda saliera de la casa y la había seguido discretamente hasta que estuvieron lo suficientemente lejos para que no las viera ningún conocido. Águeda le contó que Santiago había sido liberado el día anterior y que estaba más delgado y envejecido, pero al fin y al cabo sano y libre. Javier no se separaba de su padre y aquella noche había dormido con él.
Santiago había decidido regresar a su casa y no quedarse en la de sus padres. Ésas fueron las buenas noticias, las malas eran que Águeda no se atrevía a provocar otro encuentro con Amelia por miedo a que Javier se lo contara a su padre. No es que el niño pudiera explicar quién era aquella señora que le abrazaba, pero Santiago podría deducir que era Amelia y Águeda temía su reacción. A lo más que se prestaba es a que Amelia les mirara de lejos pero con el compromiso de no acercarse.
A Amelia las condiciones de Águeda le parecieron humillantes y tomó una decisión que nos asustó a todos.
– Voy a ir a ver a Santiago. Le pediré perdón, aunque sé que nunca me podrá perdonar, pero le suplicaré que me deje ver a mi hijo.
Doña Elena intentó disuadirla: temía la reacción de Santiago. Albert James también le aconsejó que meditara un poco más la decisión, pero Amelia se mantuvo en sus trece y en lo único que cedió fue en acudir a casa de Santiago acompañada.
Creo que fue la tarde del 22 o 23 de mayo cuando Amelia se presentó en casa de Santiago. Águeda se estremeció cuando al abrir la puerta se encontró a las tres señoritas Garayoa.
– Quiero ver a don Santiago -dijo Amelia con un hilo de voz.
Águeda las dejó en el vestíbulo y salió corriendo en busca del dueño de la casa. Javier entró en el recibidor y se quedó sorprendido, mirando con curiosidad a las tres mujeres. Amelia intentó tomarle en brazos pero el niño escapó riendo, ella lo siguió y se dio de bruces con Santiago.
– ¿Qué haces aquí? -preguntó lívido de ira.
– He venido a verte, necesito hablar contigo… -respondió Amelia, balbuceando.
– ¡Fuera de mi casa! Tú y yo no tenemos nada que decirnos. ¿Cómo te atreves a presentarte aquí? ¿Es que no respetas nada? ¡Márchate y no vuelvas jamás!
Amelia temblaba. Intentaba contener las lágrimas consciente de que su hijo Javier les estaba mirando.
– Te suplico que me escuches. Sé que no merezco tu perdón pero al menos permíteme ver a mi hijo.
– ¿Tu hijo? Tú no tienes hijo. Márchate.
– ¡Por favor, Santiago! ¡Te lo suplico! ¡Déjame ver a mi niño!
Santiago la agarró del brazo empujándola hacia el recibidor, donde Antonietta y Laura esperaban muy nerviosas tras haber escuchado la conversación.
– ¡Ah, te has traído compañía! Pues me da igual, no sois bien recibidas en esta casa.
– ¡No me quites a mi hijo! -suplicó llorando Amelia.
– ¿Pensaste en tu hijo cuando te fuiste con tu amante a Francia? No, ¿verdad? Pues entonces no sé de qué hijo me hablas. ¡Márchate!
Las echó de la casa sin mostrar la más mínima compasión por Amelia. Santiago la había querido con toda su alma; su dolor era tan intenso como había sido su amor y eso le impedía perdonarla.
Tras aquel traumático reencuentro, Amelia sufrió convulsiones y pasó tres días en cama sin comer. Sólo reaccionó cuando doña Elena entró en su cuarto llorando para contarle que los señores de Herrera la habían avisado de que no habían podido conseguir el indulto para Armando Garayoa. Sólo había una posibilidad, le dijeron con gran secreto, y es que fueran a hablar con un hombre muy relacionado con el nuevo régimen que a cambio de dinero solía conseguir algunos indultos; aunque no siempre lo lograba, en ningún caso devolvía el dinero.
Albert James, que en aquel momento era el hombre de la casa, se comprometió a hablar con las autoridades y presionar cuanto pudiera dada su condición de periodista extranjero, pero doña Elena y su hija Laura decidieron que tenían que intentar que aquel personaje del que les habían hablado los Herrera se hiciera cargo de la situación.
Doña Elena, acompañada por su hija y su sobrina, logró la entrevista con Agapito Gutiérrez, que así se llamaba el vendedor de favores.
Este había combatido con los nacionales, y tenía familiares bien colocados en los altos estamentos del régimen y de Falange. Antes de la guerra era un buscavidas sin oficio ni beneficio, pero listo y sin escrúpulos y muy preparado para sobrevivir, así que no tuvo ningún problema para medrar dentro del Ejército trapicheando en Intendencia y cobrando favores a unos y a otros en aquellos años de miseria y escasez.
En apariencia, Agapito Gutiérrez no carecía de nada. Se había instalado en un despacho en la calle Velázquez, en un viejo edificio señorial. Hoy en día diríamos que aquel era un «despacho de influencias» si no fuera porque su principal negocio trataba de la vida de quienes estaban en prisión.
Una mujer morena, con un escote atrevido para la época y que dijo ser la secretaria (aunque más bien parecía una corista) las hizo pasar a una sala de espera donde aguardaban impacientes otros peticionarios, sobre todo mujeres.
Allí estuvieron cerca de tres horas hasta que les tocó el turno de ver a Agapito Gutiérrez.
Se encontraron con un hombre bajo y rechoncho, vestido con un traje a rayas y corbata prendida con alfiler, zapatos de charol y en la mano derecha un grueso anillo de oro.
El tal Agapito les echó una mirada rápida que se detuvo en Amelia. Ella, aunque delgada, era una belleza rubia y etérea, alguien inalcanzable en cualquier otra circunstancia para un hombre como aquél.
Las escuchó aburrido pero sin dejar de mirar a Amelia, a la que pareció devorar con los ojos hasta hacer incomodar tanto a doña Elena como a su hija Laura y a su sobrina.
– Bien, veré qué puedo hacer, aunque por lo que me cuentan, ese rojo de su marido lo tiene mal y yo milagros no hago. Mis gestiones valen mucho, de manera que ustedes dirán si pueden pagar o no.
– Pagaremos lo que sea -respondió de inmediato Laura.
– Son cincuenta mil pesetas tanto si consigo el indulto como si no. Todos los que vienen aquí me suplican por gentuza que son delincuentes y han hecho mucho daño a nuestra nación, si no lucra porque tengo un corazón blando…
Читать дальше