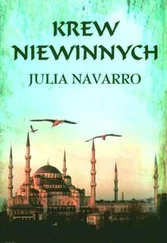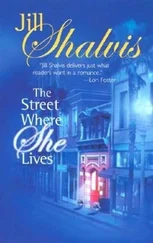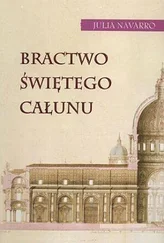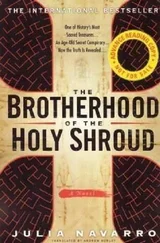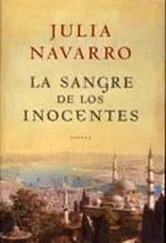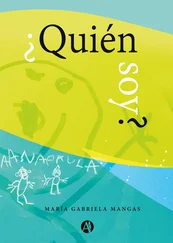Lady Victoria se mostró más amable pero igualmente contundente en su negativa.
– Le aseguro que no sé qué fue de Amelia Garayoa, me gustaría ayudarle, pero no puedo.
– Quizá usted pueda convencer al mayor Hurley…
– ¡Oh, imposible! El mayor cumple con su deber.
– Pero se trata de saber dónde está enterrada mi bisabuela, no creo que eso sea un secreto de Estado.
– Si el mayor Hurley no le quiere decir más, sus motivos tendrá.
No conseguí una nueva cita ni con el mayor Hurley ni con lady Victoria. El mayor me anunció que se iba unos días a cazar el zorro y lady Victoria pensaba marcharse a California a un torneo de golf.
Durante los días siguientes, ya de vuelta a mi ciudad, telefoneé a todas las personas que me habían ayudado a averiguar las peripecias de Amelia, pero nadie parecía saber nada de lo que había sido de ella, parecía que se la había tragado la tierra.
Opté por contactar con Washington para conseguir un permiso y buscar alguna pista en los archivos del Congreso.
Recordé que Avi Meir me había hablado de un amigo suyo que era sacerdote y había estado en Berlín en el 46, que ahora vivía en Nueva York y, según me había dicho, era toda una autoridad en lo que se refería a la Segunda Guerra Mundial.
Avi pareció alegrarse de mi llamada y me dio la dirección y el teléfono de su amigo.
Robert Stuart resultó ser un anciano tan encantador como Avi Meir, y sobre todo una enciclopedia andante.
Realizó todo tipo de gestiones, incluso consiguió que me recibiera un tipo de la CIA ya retirado, al que había conocido en Alemania en el 46. Pero todo resultó inútil. Si los británicos eran extremadamente cuidadosos con sus secretos, los norteamericanos aún lo eran más. Aunque habían desclasificado algunos de los papeles con nombres de personas que habían trabajado para la OSS, otros nombres todavía permanecían en secreto. Lo más que conseguí fue que un amigo de aquel ex agente que ya estaba retirado confirmara que durante la Guerra Fría había una española que colaboró con ellos desde Berlín Este.
Desesperado, decidí probar suerte con el profesor Soler. Sin avisarle de mi llegada, me presenté en su casa en Barcelona.
– Profesor, he llegado a un punto ciego, no puedo seguir salvo que usted me ayude.
– ¿Qué sucede? -me preguntó, interesado.
– Amelia desapareció de Berlín Este el 9 de noviembre de 1989. ¿Le dice algo la fecha?
– Sí, claro, la caída del Muro…
– Pues parece que se la tragó la noche, a partir de ese momento es imposible encontrar rastro de ella. Me temo que he fracasado.
– No sea pesimista, Guillermo. Lo que debe hacer es hablar don doña Laura.
– Pensará que soy un desastre.
– Puede ser, pero tendrá que decirle que no puede continuar con la investigación.
– Le aseguro que lo estoy intentando todo. Ni en internet hay rastro suyo -dije.
– Pues lo que no está en internet es que no existe -respondió él con ironía.
– ¿Y ahora qué hago?
– Ya se lo he dicho, llame a doña Laura y explíquele que ha llegado a un punto en el que no puede avanzar más.
– Después de tanto tiempo y todo el dinero que me he gastado… me da vergüenza.
– Pero es mejor que le diga la verdad cuanto antes, a no ser que crea que puede encontrar alguna pista.
– Si usted no me ayuda…
– Es que no sé cómo hacerlo, ya le he puesto en contacto con todas las personas que podían ayudarle.
Me tuve que tomar dos copas antes de llamar a doña Laura. Ella me escuchó en silencio mientras le daba cuenta de mis pesquisas y de cómo había perdido la pista de Amelia el 9 de noviembre de 1989.
– Lo siento, me hubiera gustado poder decirle dónde está enterrada -me disculpé.
– Póngase a escribir todo lo que ha averiguado, y en cuanto termine, llámeme.
– ¿A escribir? Pero la historia está inacabada…
– No pretendo imposibles. Si ha llegado hasta 1989, bien está. Póngase a escribir y procure hacerlo con un poco de celeridad. A nuestra edad no podemos seguir esperando mucho más.
Llevaba tiempo sin ver a Ruth; entre mis viajes y los suyos, no había manera de coincidir. Y a mi madre fui a verla nada más llegar a Madrid, pero estaba tan enfadada que ni siquiera me invitó a cenar. Le anuncié que había terminado mi investigación, pero no logré conmoverla.
– Llevas mucho tiempo haciendo el idiota, de manera que tanto me da que lo hagas un poco más. Menos mal que mi hermana se ha olvidado de la idea de regalarnos por Navidad esta absurda historia.
La verdad es que durante aquellos meses no sólo había ido investigando, sino que había ido escribiendo todos los episodios que me habían ido contando sobre la vida de Amelia Garayoa, de manera que la historia la tenía ya casi toda negro sobre blanco.
Tardé tres semanas en ponerla en orden, corregirla e imprimirla. Luego la llevé a una imprenta para que le pusieran unas tapas de piel. Quería que el trabajo estuviera presentable y no decepcionar demasiado a las dos ancianas Garayoa que habían sido tan generosas conmigo.
Doña Laura se sorprendió cuando la telefoneé para decirle que ya tenía toda la historia escrita.
– ¡Qué rapidez!
– Bueno, es que he ido escribiendo mientras investigaba.
– Venga usted mañana a las cuatro.
Me sentía satisfecho a la vez que un poco melancólico. Mi trabajo había terminado y una vez que hubiera entregado el libreto, tendría que reencontrar mi propia vida y olvidarme de Amelia Garayoa.
Cepillé mi único traje. Quería estar presentable para ver a las dos ancianas. Incluso por la mañana me acerqué al peluquero.
El ama de llaves que me abrió la puerta me acompañó al salón y me indicó que esperara.
– La señora le recibirá enseguida.
No me senté. Estaba impaciente por entregar a las dos ancianas aquel trabajo que tanto me había costado.
Doña Laura entró apoyándose en un bastón. Había envejecido más, si es que eso puede decirse de una mujer que hacía tiempo que había traspasado ya los noventa años.
– Venga, Amelia está en la biblioteca.
La seguí acompasando mis pasos a los suyos, dispuesto a ver a su hermana Melita.
– Amelia, ha venido Guillermo.
– ¿Guillermo? ¿Quién es Guillermo?
Su mirada parecía perdida. Su delgadez era tal que parecía a punto de romperse.
– El chico al que le encargamos la investigación… ha terminado y ha escrito la historia que deseabas.
– Guillermo… sí, sí, Guillermo…
Pareció que sus ojos volvían al presente y me miró fijamente.
– ¿Lo has escrito todo?
– Sí, creo que sí…
– Acércate, Guillermo, y dime quién soy.
Me quedé mudo sin saber qué responder. Los ojos de la anciana eran una súplica.
– Guillermo, dime quién soy, lo he olvidado, ya no lo sé.
Busqué a doña Laura, que permanecía de pie apoyada en el bastón y observándonos a los dos.
– Yo… no entiendo -alcancé a decir.
– Dime quién soy, dime quién soy -insistió la anciana con desesperación.
Le tendí el libro encuadernado y ella lo cogió en sus manos y lo abrazó.
– Ahora podré saberlo. Recuerdo muchas cosas, pero otras se han nublado en mi memoria. Hay días que no sé nada, ni siquiera sé quién soy, ¿verdad, Laura?
De repente la anciana parecía perfectamente lúcida aunque no hablaba conmigo sino consigo misma, o quizá con sus propios fantasmas.
Yo no entendía nada o acaso empezaba a entenderlo todo, pero no acertaba a moverme, ni a decir nada.
– ¿Está todo en este libro? -me preguntó doña Laura.
– Sí, hasta el 9 de noviembre de 1989. Aquel día Amelia desapareció y… -dije.
Читать дальше